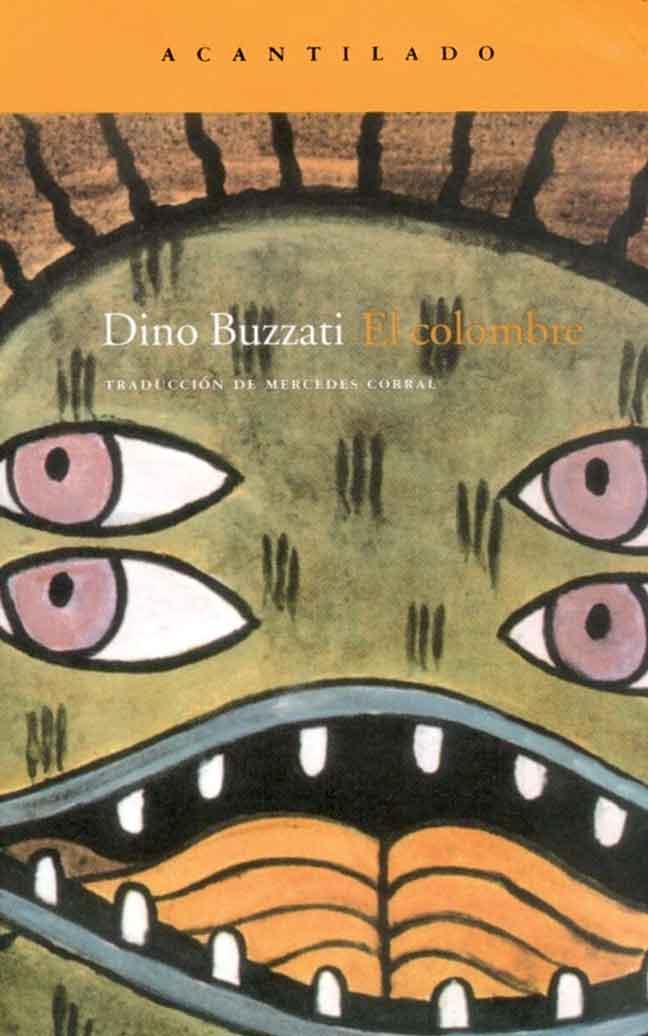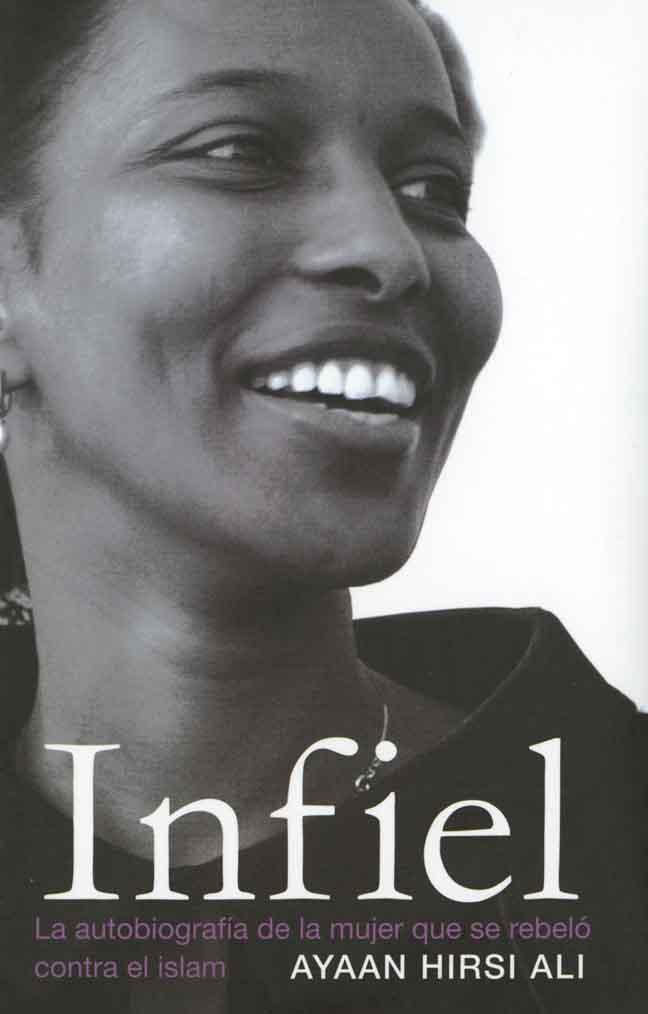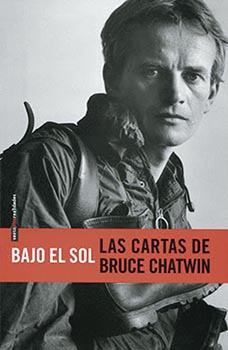Afectado por una molestia menor, Giuseppe Corte se interna en una clínica en que los enfermos son distribuidos según la gravedad de su dolencia: los que sufren males ligeros quedan en el séptimo piso y en el sexto las enfermedades siguen siendo leves, pero en el quinto piso y en el cuarto el asunto ya es de cuidado, y el tercero y el segundo son sólo recursos extremos para evitar el desenlace de siempre: un médico cierra las persianas del primer piso en señal de duelo y enseguida las reabre para recibir a un nuevo enfermo terminal.
El cuento es de Dino Buzzati (1906-1972) y no es difícil conjeturar cómo sigue: en los relatos de Buzzati siempre hay alguien que espera o es esperado, o bien un gran acontecimiento –una tormenta, una batalla o, para no ir tan lento, el mismísimo fin del mundo– se demora o se consuma mientras los personajes permanecen aislados en el interior de alguna idea obsesiva. Esta vez Giuseppe se dispone a esperar, en la quietud del séptimo piso, el breve tiempo que debería tomar su curación, pero ya sabemos que la enfermedad va a complicarse; ya sabemos que, siguiendo razones absurdas y a la vez muy sensatas, el personaje descenderá irremediablemente.
Pocas obras provocan la complicidad total que se da en El desierto de los tártaros, y en los cuentos reunidos en Sesenta relatos (2006) y El colombre (2008), dos títulos cuyo rescate hay que agradecer a la editorial Acantilado. Ya que estamos de agradecimientos: en los últimos años el sello Gadir ha publicado las novelas El secreto del Bosque Viejo, Un amor, El gran retrato, Bàrnabo de las Montañas y dos volúmenes verdaderamente raros, que permiten calibrar –y admirar– la osadía artística del escritor dibujante: Poema en viñetas, una novela gráfica avant la lettre que alucinaría a Wong Kar-wai, y La famosa invasión de Sicilia por los osos, un cuento en verso y prosa con dibujos bellos y delirantes que harían palidecer –aún más– a Tim Burton.
La famosa invasión de Sicilia por los osos es la historia de Leoncio, el rey de los osos, que va a Sicilia a recuperar a Tonio, su pequeño hijo, capturado por los hombres y convertido en curioso equilibrista (lo llaman, para denigrarlo, Goliat). El relato es divertidísimo y oscuro: los osos toman el poder y gobiernan con sabiduría durante años, pero poco a poco se van humanizando a partir de los vicios, pues ahora les gusta el alcohol, el juego y sobre todo el lujo (a pesar del calor, les encanta vestirse con redundantes abrigos). Es esta una fábula sobre el poder que moraliza muy poco: si enseña algo es más bien a desconfiar de los profesores. No es casual que un castigo temible en la Sicilia de los osos sea aprenderse de memoria “poesías educativas” como “La cigarra y la hormiga”.
Sesenta relatos, en tanto, incluye casi todos los grandes cuentos de Buzzati, entre ellos el ya citado “Siete pisos” y una lista larga que si fuera rigurosa agotaría el espacio destinado a esta reseña.

Hay que mencionar, al menos, “Los siete mensajeros”, “El niño tirano”, “El derrumbe de la Baliverna”, “El perro que vio a Dios”, “El platillo se posó” y “El hermano cambiado”, entre muchísimos otros. El colombre, en cambio, es una colección menos pareja, por momentos cercana a la crónica o agotada en parodias no siempre convincentes. Pero con Buzzati funciona la teoría de la indulgencia: nos reímos igual, bajamos la guardia y permitimos, incluso, diez o veinte cuentos “de entremedio” (eso respondió John Ashbery cuando le preguntaron cómo ordenaba sus libros de poemas: como todo el mundo, los buenos al comienzo y al final y los demás entremedio). Consecuentemente, el libro empieza con algunas piezas magistrales (“La creación”, “La lección de 1980”), y cierra con “Viaje a los infiernos del siglo”, una especie de nouvelle en que el reportero Buzzati –quizás anticipándose a los giros del “periodismo narrativo”– relata sus aventuras en una ciudad que se parece a Milán pero es el Infierno. (“Era tranquilizador el hecho de que los letreros de las tiendas y los carteles publicitarios estuvieran escritos en italiano y se refirieran a los mismos productos que nosotros utilizamos diariamente”, dice de pronto, con suma elegancia, el narrador.)
En el mundo de Buzzati los hombres se enamoran de sus autos (una obsesión del autor, cuya critica a la modernidad tal vez oculta un entusiasmo genuino por los modelos cada vez más veloces), mientras que los jóvenes salen a la calle a golpear a los viejos, y los niños se pasan la tarde burlándose de un compañerito llamado Adolf Hitler. Los ecos de las guerras aparecen con frecuencia y repercuten hasta en el sosegado paisaje del jardín nocturno, cuando las amebas, los musgos, las larvas y las arañas se entrampan en silenciosas batallas campales. Porque también el silencio es tensión, microscópica amenaza: “La casa misma parecía estar a la espera de algo, como si las paredes, las vigas, los muebles, todo, estuvieran aguantando la respiración.”
La versatilidad de Buzzati encubre, por cierto, un apego enorme a sus escasas e intensas obsesiones: la inminencia de un ataque, de un giro sorpresivo que era, tal vez, esperable; la soledad de un hombre cuyo dolor es, para el mundo, una anécdota apenas digna de ironías más o menos cariñosas. No viene mal recordar a propósito, finalmente, ese pasaje de El desierto de los tártaros en que, con tibia sensatez, Giovanni Drogo intuye su destino: “Es difícil creer en algo cuando uno está solo y no puede hablar de ello con nadie. Precisamente en esa época Drogo se dio cuenta de que los hombres, por mucho que se quisieran, siempre permanecen alejados; si uno sufre, el dolor es completamente suyo, ningún otro puede tomar para sí ni una mínima parte; si uno sufre, no por eso los otros sienten daño, aunque el amor sea grande, y eso provoca la soledad en la vida.” ~