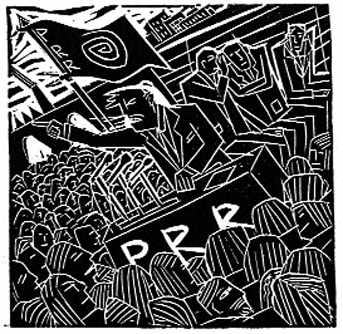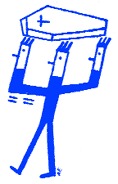Pocos pueblos pueden presumir como el mexicano de un registro histórico caracterizado por una sorprendente tolerancia y un espíritu antiviolento.
México llegó al siglo XXI en un loable estadio de paz general pese a los conflictos políticos, los rezagos sociales y la inseguridad que crece como un hongo fulminante sobre nuestra vida y que empezó por un pequeño soborno.
Nada ni nadie ha logrado erradicar esa conducta tan añeja que se ha convertido en un espejismo de la identidad mexicana: la “mordida”. Ya fray Toribio de Benavente señalaba que el pago de este tipo de tributos a los españoles era una de las diez plagas que azotaba a los indígenas.
Dichos como “el que no transa no avanza” o “roba pero reparte” han sido integrados a la conciencia nacional bajo el supuesto de que “morder” es una contribución al juego de equilibrios sociales indispensables para la subsistencia pacífica de la sociedad.
Sin embargo, la escala de la impunidad fue extendiendo sus límites hasta involucrarnos prácticamente a todos en una incesante cadena de corrupción.
La mordida pasó de ser un problema con la policía a convertir a la policía en uno de los principales problemas de seguridad. Desde el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado hasta el de Felipe Calderón Hinojosa, el país ha tenido que enfrentar el fin de varios mitos que constituyeron la base de la estabilidad revolucionaria del priato. Uno de los más importantes es el concepto de seguridad.
Tras el ingreso de México al libre comercio y el respectivo cumplimiento de las condiciones internacionales, el país aparecía en el escenario internacional como un competidor imparable en la carrera hacia el primer mundo, ocupando un puesto en la órbita de los países más desarrollados.
Los gobiernos tecnócratas apostaron a que este vertiginoso cambio económico acarrearía cambios sociales y que México sería distinto con sólo mirar hacia “el otro lado” y aceptar que era un país moderno capaz de hacer las cosas de otra manera. A cambio, claro, había que asumir un costo que pagarían sobre todo los más sacrificados, los campesinos y las clases populares, para quienes fueron creados programas como Procampo y Solidaridad y que al final sólo obtuvieron más miseria como rédito de la globalización.
El comercio mundial y los mayores ingresos macroeconómicos no eliminan per se las desigualdades sociales a menos que el Estado –a través de un sistema fiscal eficiente– se haga responsable de hacer mas justa y equitativa la repartición de la riqueza.
La alfabetización y la distribución caritativa de puñados de granos, la fantasmagórica igualdad de oportunidades agrarias, dilapidó la posibilidad de construir una condición de abundancia material suficiente para impulsar a México hacia la plena modernización.
Ante el evidente fracaso, funcionarios de gobierno llegaron a calificar a los cincuenta millones de pobres del país como “población excedente”, negados para las magníficas oportunidades del progreso y que apenas podían aspirar a la estabilidad social y a la esperanza de alcanzar un techo de lámina, sin ver que la miseria era el caldo de cultivo ideal para el cerco que se ha ido estrechando sobre nuestras vidas.
La falsa modernización iniciada hace poco más de dos décadas no tuvo en cuenta el costo humano, convirtiéndonos en habitantes de un farsante Estado modelo. La burbuja de la ilusión, del “somos como los demás”, ha cobrado altas facturas, hasta el punto de convertirnos en un país que ya no se parece siquiera a sí mismo.
Olvidaron el principio más elemental del concepto “justicia social”: el respeto de la dignidad y el valor de la persona humana. La mejor manera de combatir la corrupción es garantizar una vida digna con una remuneración justa a un trabajo responsable; el único principio lógico para tener algo es procurar que el de abajo lo tenga también.
A la clase política mexicana le hemos permitido un cultivo de sinrazones cuya cosecha principal han sido enormes fortunas personales y el debilitamiento del Estado. Las grandes lecciones que la historia nos ha ofrecido durante los últimos treinta años se han perdido bajo una marea de palabras cuyo mensaje final ha sido el mismo: “Esperen, la siguiente será la suya.”
Por supuesto, ni la pobreza ni la indigencia justifican la violencia, pero sin duda las sociedades más justas son las más seguras. La pacífica sociedad mexicana, en su gran mayoría, se ha conformado con ser mera espectadora de una violencia que invadió silenciosamente todas las capas de la sociedad y que hoy ataca estruendosamente al Estado.
Desde hace al menos tres décadas se veía venir la situación que padecen Sinaloa, Veracruz, el Distrito Federal y el resto del país, pero no hicimos nada para impedirla, y por ello todos somos responsables de la situación, eslabones de una interminable cadena de víctimas-verdugos.
El Estado no ha podido cumplir a cabalidad el principio sagrado de su existencia: proteger nuestra vida y nuestros bienes. Si el Estado no sabe protegernos y nos orilla a –o perniciosamente tolera– la autodefensa, habrá dejado de tener sentido y legitimidad, a riesgo de que el corazón de México, el Zócalo donde reposa el centro de nuestra historia, se convierta en el corazón de la oscuridad.
El primer día que pasamos por alto la seguridad y no demandamos al Estado el cumplimiento de su función empezamos a perder la más cruenta de las batallas. El presidente Calderón, como todos sus predecesores, se ha comprometido a terminar con el narcotráfico. Para ello, el primer paso indispensable es terminar con la policía corrupta que en este momento es tierra de nadie en medio de un fuego cruzado entre el Ejército (convertido en la última esperanza para recuperar el Estado) y los narcotraficantes, que con habilidad y dinero a manos llenas construyeron intrincadas redes de complicidad y poder sobre la base de que nada se movía.
La violencia ha llegado a un punto sin retorno y por primera vez la curva del crimen ha desplazado el gozo del robo por la orgía de la violencia. Cada vez más, el odio aparece en las víctimas. El ataque ya no es únicamente un medio para obtener bienes materiales; es el canal de fuga de un odio social que no vimos a tiempo.
La muerte de Fernando Martí, la sangre de Fernando Martí, es nuestra. El odio que lo secuestró y asesinó es nuestro. Esta situación no es sólo una espiral de violencia que nos conduce al precipicio; es producto de la indiferencia social. No solamente estamos mal porque la policía, los falsos policías, los policías asesinos, puedan establecer un retén en pleno centro de la ciudad y llevarse de manera impune a un niño, sino porque ninguno de nosotros habría hecho algo para impedirlo.
Lo peor no es la orgía de violencia que padecemos ni el fracaso de los políticos y de una sociedad, sino la indiferencia que nos va llevando a un camino sin retorno.
De nada sirven las declaraciones o el grito en silencio del “¡basta ya!”. Es imperativo que los funcionarios de gobierno entiendan y asuman que su principal responsabilidad es garantizar la seguridad de los dueños del Estado, de los ciudadanos. No puede ser un delito menor condenar a nuestra sociedad a la desesperanza y la violencia.
No sólo tenemos un grave problema de violencia. Hemos fracasado como sociedad. Las campanas están doblando por Fernando y por nosotros. ~