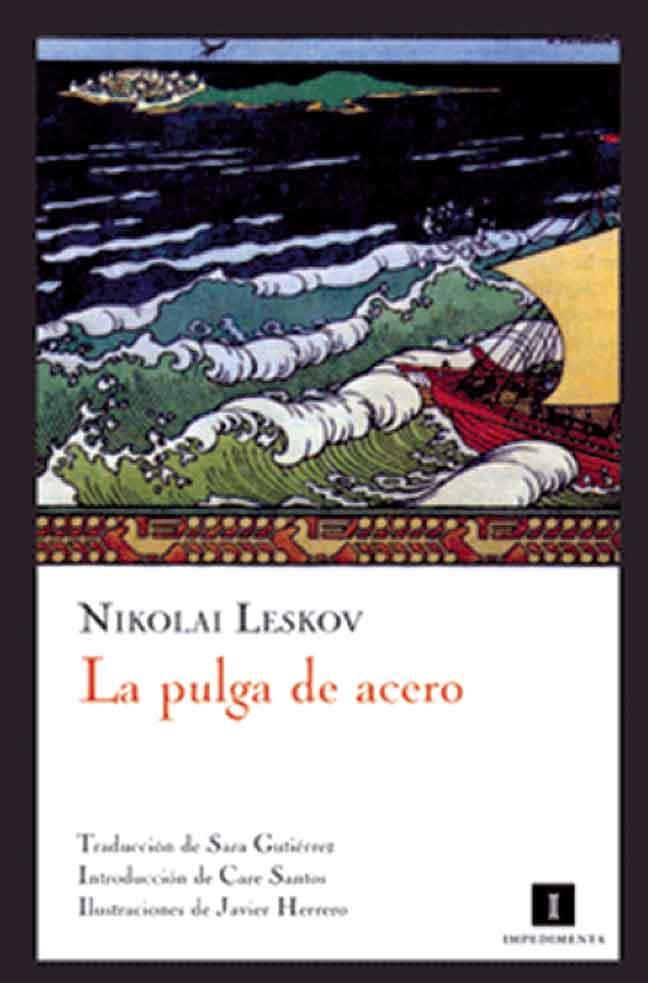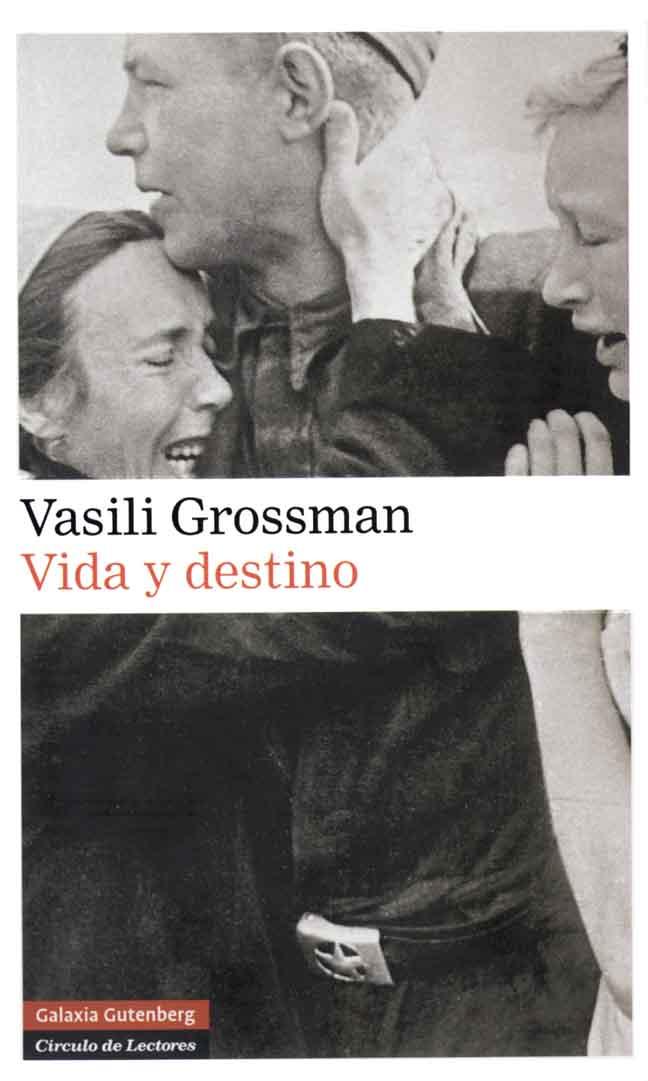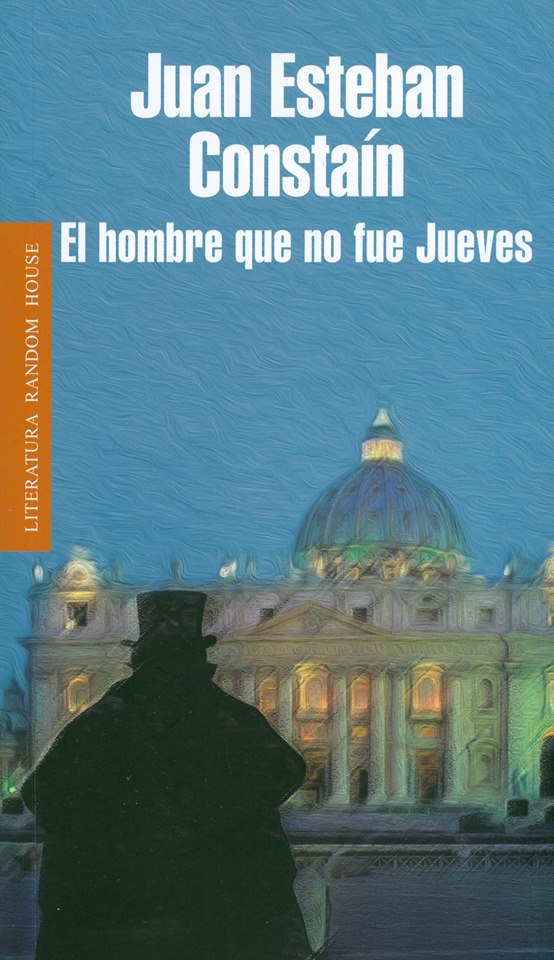Nikolái S. Leskov es un artista eminentemente visual y sus composiciones se imponen siguiendo un registro que va de Pirosmani, el pintor de iconos que fue su contemporáneo, a Chagall, imágenes que se extienden a través del cine soviético, esa otra epopeya que vino a sustituir a la novela rusa durante el siglo pasado. Una vez que se ha leído a Leskov, parece arduo de creer que algunas escenas de Mijail-kov o de Shengelaya puedan haberse filmado sin su influencia. Lady Macbeth del distrito de Mtsensk, el relato de Leskov que se convertiría en 1934 en la ópera de Shostákovich, ocurre brutalmente frente a nosotros: Katerina Lovovna Ismailova estrangula a su marido, un rico comerciante, y esconde el cadáver en el sótano con la ayuda de su amante. Acto seguido, envenena a su suegro porque los sorprende con las manos en la masa, ahoga a su hijo adoptivo para quedar como heredera del patrimonio y, condenada a trabajos forzados junto con su cómplice, se arroja al río arrastrando a su rival cuando advierte que aquél la traiciona. Todo ello ocurre sin una palabra de más, sin melodrama y sin filosofía, porque la obra de Leskov (Gorojovo, Orlov, 1851-San Petesburgo, 1895) es así: seca, ruda, basta. Es natural que no le gustase a Vladimir Nabokov (quien la hace condenar como segundona en boca de Fiódor, el protagonista de La dádiva) y que, en cambio, Thomas Mann dedicase a Leskov el valioso tiempo previo a la siesta, en Princeton, justo cuando planeaba cerrar su obra desentrañando el misterio de lo simple. Es posible ver, en El elegido, la influencia de Leskov.
En cualquier otra literatura que no fuera la rusa, Leskov sería sólo un buen escritor tradicional y hasta un moralizador un tanto limitado (como lo prueba, paradójicamente, el relato conocido como La pulga de acero, de 1881), pero, habiendo sido contemporáneo de los grandes genios, sus limitaciones lo enaltecen: la sobriedad de un narrador que no tiene gran cosa que decir sobre el futuro de la humanidad. Nadie más ajeno a la pretendida naturaleza dialógica de la literatura rusa que él, de quien se puede decir aquello que no se aplica ni a Tolstói (su amigo y maestro) ni a Dostoievski, su crítico: no le interesó ni la épica ni la psicología y aspiró a retratar el gran arco de la vida popular (y sobre todo campesina), especializándose en la Iglesia Ortodoxa, en sus clérigos y en los viejos creyentes, cuyas vidas llegó a dominar con sobrada erudición. Leskov fue, también, el único escritor ruso de su tiempo que combatió al antisemitismo. Pese al sesgo evangélico que tomó su obra cuando entró bajo la irradiación de Tolstói y a la simpatía que le merecería el protestantismo, Leskov se conservó como un escritor independiente que disgustó por igual a los liberales y a los conservadores.
Se ha dicho que Leskov fue un Chéjov sin genio. La comparación es abusiva e inexacta. En Leskov, sin duda, están ausentes el refinamiento y la ternura chejovianas, pero habiendo llegado hasta la frontera del cuento de hadas, en sus relatos aparecen sirvientes celosísimos que son ogros, como el que arranca las ventanas de los inquilinos morosos para que sea el frío el que los desaloje. Ése es Leskov en Le Paon (1874).
Mann murió sin cumplir su deseo de leer la obra completa de Leskov, conformándose con las traducciones al alemán que aparecieron a principios de los años treinta (que fueron las que llegaron a manos de Walter Benjamin, el otro gran valedor de Leskov). Tras leer La pulga de acero (traducida de manera magnífica por Sara Gutiérrez y muy bien prologada por Care Santos) y releer en desorden Lady Macbeth del distrito de Mcensk y otros relatos y novelas traducidas al español y al francés como Hugo Pectoralis ou une volunté de fer, Maisa, l’insulaire, novelas dedicadas a los alemanes étnicos de Rusia, no sé si Leskov sea de los autores a los que conviene acompañar hasta el final. Quizá haya sido bueno que Mann se quedara con las ganas de agotarlo porque ante Leskov es conveniente preservarse del extremo entusiasmo. Posee las virtudes del escritor popular que vende las maravillas de la inmediatez y del colorido pero frecuentemente, como se quejaba Tolstói, es superfluo y nos somete a esa impaciencia difícil de disimular, la provocada por lo folclórico.
Copio algunos párrafos que el crítico Pietro Citati le dedica a Leskov en El mal absoluto. En el corazón de la novela del siglo XIX (2006) pues expresa inmejorablemente su perdurable encanto:
Quien abre los cuentos de Nikolái Leskov, se encuentra de viaje los infinitos caminos del mundo, como en el Quijote y en las novelas de Fielding. Empujados por no sé qué pasión, señores y campesinos, comerciantes y monjes, ladrones, gitanos, tártaros y vagabundos cruzan las llanuras de Rusia como un río turbulento, inquieto e irrefrenable. Pequeños grupos de peregrinos llegan a pie a los monasterios y a las ciudades sagradas […] ¿Quién puede conocer en esas pobres hosterías llenas de humo en medio de la tórrida estepa o en las orillas del Caspio la lejanísima Europa? Alguna palabra inglesa o francesa llega hasta aquí deformada burlescamente, como la lengua de otro planeta. Nadie jamás ha visto Londres, París y las ciudades alemanas y austríacas, nadie ha leído Guerra y paz o Crimen y castigo, nadie ha pensado jamás en los problemas que dividen a los círculos intelectuales de Moscú y San Petesburgo […] Con qué piedad se inclina Leskov sobre esta Rusia arcaica y vital que se está muriendo; con qué devoción y, al mismo tiempo, con qué toques de comicidad irónica cuenta eso que no podemos llamar de otro modo que la Santa Rusia.
Esta nota podría concluir en este punto, con la invitación a leer a otro monstruo sagrado decimónonico si no fuese porque, tal cual lo previó Tolstói, el tiempo de Leskov, el futuro, estaba por llegar. A su muerte, Lev Nikolaévich le envidió a Leskov, cosas de escritores, la claridad de su testamento legal, que expresaba una resolución y un dominio sobre su tránsito (incluidos los cuidados de su cadáver) que al gigante le sería imposible emular ( y ya se las olía). Ese futuro para Leskov empezó con la admiración de Viktor Sklovski (en La técnica de la prosa) y de los formalistas que aplaudieron en los años veinte su heterodoxia lingüística, a veces trilingüe en ruso, ucraniano y polaco, y lo ungieron como un maestro del skaz, una técnica narrativa basada en el predominio de lo oral, rica en retruécanos y neologismos y de la cual La pulga de acero es ejemplo. A Dostoievski, en cambio, no le parecía ningún mérito que Leskov se esforzara en escribir como “hablaba la gente”.
La fama del agente viajero cuyo talento literario fue descubierto por la sonoridad de sus informes comerciales ha llegado hasta las bibliografías de los autoproclamados posmosdernos. Leskov, un escritor provinciano o un cosmopolita que rodeó el imperio ruso, aparecerá, de manera imprevista y sorprendente, como motivo de “El narrador” (1936), uno de los ensayos más famosos de Benjamin, quien probablemente sea el “modernista” más exitoso del siglo XX, el más citado, el más útil. Sin entrar en la discusión bizantina de si Benjamin postuló un sistema (o hasta una teología) o fue el observador poético de una realidad fragmentada, es evidente que Leskov ocupa un lugar central en su imaginación crítica junto a una serie de ingenuos menores (Hebel, Nodier) que le sirvieron como contrapeso de la balanza donde estaban sus modernos duros: Baudelaire, Proust, Walser, Brecht. Y Leskov nos lleva al Kafka benjaminiano, un balín que va y viene por la balanza de los antiguos y de los modernos.
Leskov es el primitivo que custodia un tesoro perdido, el narrador de historias que Benjamin entiende como la némesis del novelista, aquel que guarda en su cofre un arte en extinción (las celebradas palabras de la tribu) contrapuesto, falazmente, a la novela burguesa y a sus fatales amigas, la información periodística y la noticia instántanea, concebidas como una negación vecinal, pequeñoburguesa, de la historia como hazaña de la revolución. Leskov es, para Benjamin, la última luz que se advierte, al voltear hacia atrás, del mundo del pecado original del cual la modernidad nos aleja, según la conocida línea de Baudelaire. Después de todo es natural que Leskov, un erudito en los cismas de la ortodoxia rusa, haya terminado por alojarse en la mente, tenida por teológica, del modernísimo e iluminado Benjamin.
Al usar a Leskov como garante, Benjamin demuestra, en “El narrador”, la fragilidad de sus profecías. Las noticias, en el siglo XXI, no vienen de lejos ni de cerca y se deslizan a través de un espacio-tiempo continuo que, como la televisión y la red, eran aun inimaginables para Benjamin. Es probable que el narrador haya dejado de tomar lo que narra de la experiencia, haciendo el tránsito de la épica, obra supuestamente colectiva, a la novela, la resuelta creación del solitario, pero no es menos cierto que las formas tradicionales de narración que Benjamin creyó ver ejemplarizadas en Leskov (y en particular en La pulga de acero, su obra maestra en opinión suya) se han seguido reproduciendo. Más allá de que se les considere formas degradadas, las sagas cinematográficas y literarias han desmentido la muerte de la épica temida por Benjamin. Los colegas de Benjamin en Estados Unidos y en la posguerra, no aceptaron de buena gana que la narración había sido democratizada, universalizada y, si se quiere, barbarizada por la triunfante cultura burguesa de masas.
Benjamin vio en el viejo Leskov el encuentro entre la tradición oral y la literatura popular e incluso subrayó otra cosa, más perdurable, que lo remitía al tiempo de Herodoto. La pulga de acero, que cuenta la chistosa imitación rusa de un ingenio inglés presentado al Zar, es, más que una leyenda tropológica, una artesanía, y es allí donde Benjamin atrapó el secreto de Leskov, la naturaleza artesanal del viejo arte de narrar, en el cual “la huella del narrador queda adherida a la narración como las del alfarero a la superficie de su vasija de barro.” Resulta conmovedor (y Benjamin, genuinamente, conmueve como pocas inteligencias) que un cuento de Leskov haya resultado ser el juguete preferido, la invisible máquina perfecta, para el supremo coleccionista de juguetes. La pulga de acero es una de las piezas arqueológicas más perfectas y curiosas de la literatura occidental. ~
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.