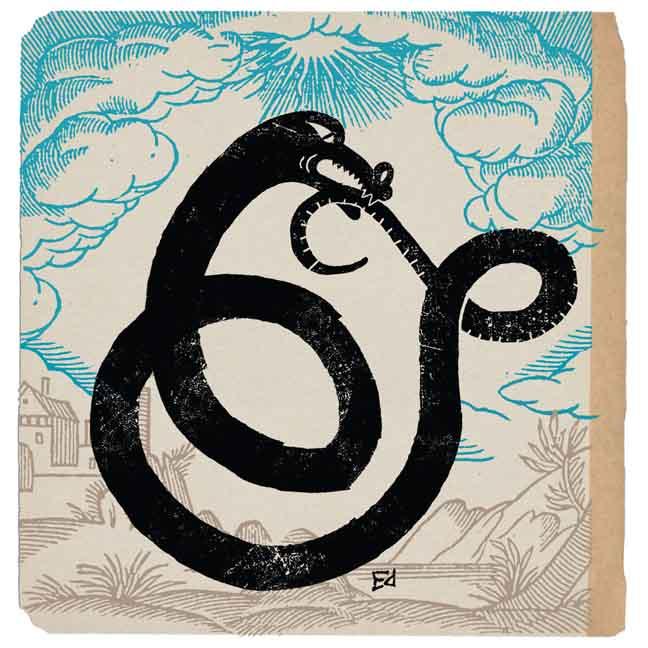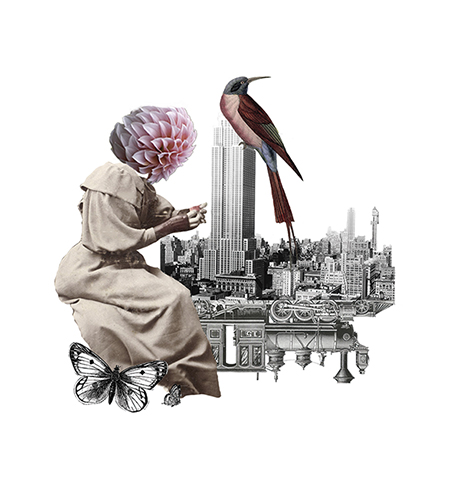1.
En el diálogo sostenido en Letras Libres por Ayaan Hirsi Ali y Husain Haqqani [n. 75, diciembre 2007], el diplomático paquistaní intentaba quitar hierro a la crítica de Hirsi Ali, sirviéndose de unos argumentos defensivos que vienen siendo habituales en los portavoces del islam. En primera línea, la amalgama: todas las religiones tienen su cuota de violencia, verdad a medias ya que eso no exime de la necesidad de comprobar cuál es el grado y cuáles son los fundamentos doctrinales de tal violencia. En segundo lugar, la relativización del problema, al proponer que todo es cuestión de interpretaciones, de manera que existiría un Mahoma guerrero y un Mahoma mensajero de paz, a elección del exegeta. “Cada texto se puede interpretar de formas distintas”, nueva verdad a medias, porque los significados admiten un campo de variación, examen de las connotaciones, etcétera, pero rara vez un pensador coherente como es el Profeta (o su inspirador divino) ofrece una cosa y la contraria al mismo tiempo. No cabe entonces un abanico de interpretaciones; sí en cambio que se den versiones erróneas, insuficientes o engañosas, como esa propuesta de Mahoma “mensajero de paz”, si no puntualizamos que se trata de paz entre los creyentes, en el sentido de la vieja canción anarquista Addio Lugano bella, que hablaba de “la pace tra gli oppressi, la guerra all’opressor”. A Haqqani su sofisma le vale para afirmar rotundamente que el islam no es el problema. Y cómo no, si hay radicalismos, advierte Haqqani, la responsabilidad nos es transferida: “el acercamiento occidental al problema generó un problema aun mayor”. Afirmación tremenda, ya que ese “mayor que” tiene como referente la teoría islamista de Sayyid Qutb, cuyos Hitos del camino son el punto de arranque del yihadismo.
De haber sido Haqqani un islamista radical, su argumentación no sorprendería a nadie. Lo grave es que un intelectual de gran calidad que se define como laico y que ha militado efectivamente en el principal partido laico del país, fundado por el padre de Benazir Ali Bhutto, rehuya de entrada toda crítica del islamismo y del yihadismo, recurriendo a la cortina de humo de que todas las religiones son parecidas y las interpretaciones siempre abiertas, sin que nada pueda ser imputado a la doctrina islámica en sí misma. Algo así como si en el campo del pensamiento social y de los movimientos políticos alguien afirmara que las teorías de Marx y de Lenin son susceptibles de ser vistas a través de muchos prismas, que el funcionamiento de la dictadura del proletariado en versión estaliniana no les concierne y que todas las ideologías políticas tienen un fondo de violencia, por lo cual no resulta lícito aislar al jacobinismo, al fascismo o al leninismo en cuanto matrices del terror de Estado ejercido en cada una de sus experiencias históricas.
Por lo demás, no estamos ante una excepción. Acaban de publicarse en Francia dos libros que confirman esa dificultad para el pensamiento musulmán de romper el cordón umbilical que aún le une, y desde una actitud reverencial, al cuerpo de dogmas del fundador, a su figura sacralizada y en general a la idea de que el Islam es una religión inmaculada, exenta de todo rasgo criticable. Uno de ellos es La razón política en el Islam, de Mohamed abed al-Jabri, filósofo profesor de la Universidad Mohamed V de Rabat, muy próximo al partido socialdemócrata, la USFP, y el otro ABC del Islam, de Mohamed Arkoun, respetado especialista de la historia del pensamiento islámico en la Sorbona. El subtítulo de la obra constituye ya una declaración de intenciones: “Para salir del cerco dogmático”. Ambos se presentan, pues, como musulmanes progresistas, decididos partidarios de la modernización del ideario y de las formas de vida en el mundo islámico.
La obra del profesor al-Jabri resulta particularmente ilustrativa, ya que se trata de un averroísta confeso, proclive en consecuencia a otorgar autonomía al ejercicio de la razón en el campo de las ciencias sociales y de la política. El objeto de su libro consiste precisamente en probar la licitud y las ventajas de la democracia para las sociedades musulmanas, argumentando que por añadidura la doctrina islámica no producía una fórmula política concreta. Y en todo caso la shura, la consulta, proporcionaba un antecedente inmejorable. Al-Jabri se adentra en el terreno de la sociología política y propone tres claves para analizar la configuración del poder en la sociedad islámica: la tribu, el botín y el dogma. Sin embargo, ese esquema se proyecta exclusivamente sobre el desarrollo del Islam en sus primeros tiempos, la llamada era “de los piadosos antepasados”, como si las conclusiones de analizarla, en realidad de subordinarla a una crónica de acontecimientos y personas que el autor mueve con erudición, pero a su antojo, pudieran ser aplicadas sin más al mundo de hoy.
Así que tenemos, por un lado, la finalidad democrática, un vocabulario y elementos de análisis propios de la ciencia política (espacio público, ciudadanía, alienación) y de otra un relato cargadísimo y orientado por las ideas previas del autor que acaba convirtiéndose en una crónica religioso-política de los primeros tiempos del islam. Con el agravante de que la segunda parte constituye el fundamento de la primera. Bajemos a tierra: si la sociología del inicial mundo musulmán ofrece descripciones valiosas, aun dejando al margen toda la aportación historiográfica occidental, el comportamiento descrito de los principales actores se atiene a las disputas añejas de la historiografía y la literatura posrománticas. El resultado es inevitable: la omnipresencia del anacronismo. Así, en tiempo de los omeyas, esos reyes que introdujeron la política y los malos usos en la concepción islámica, había partidos políticos. La revolución abbasí estuvo inspirada por “una intelligentsia ilustrada”. Y de ella procede nada menos que un gramsciano “bloque histórico”. De la predicación (Da’wa) del Profeta surge “una estructura federal” y una Constitución con la sahifa o protocolo que impone en Medina. Y de ahí unas enseñanzas del Corán y de los hadices, que el autor elige por su cuenta, que se proyectan sobre el presente, con la garantía de un protagonista, Mahoma, cuyos actos son positivos y ejemplares, incluida la matanza de los judíos medineses, para lo que al-Jabri no tiene reparo en alterar la biografía canónica del Profeta.
Estamos ante la figura de un uroburos, la serpiente de los alquimistas que se muerde la cola. La política es independiente de la religión, pero al mismo tiempo es en la religión, en la historia sagrada contemplada acríticamente, con un inevitable deje salafí, donde se fundamenta aquella autonomía. Corolario: sin el sometimiento del Corán al filtro del análisis, negativa en que el autor coincide con islamistas moderados y radicales, el pensamiento islámico democrático queda suspendido en el aire. Su eficacia frente al yihadismo, y más al arrancar de una crítica frente a Occidente, se ve muy mermada, ya que un islamista radical no tendría dificultad a la hora de proponer con mayor solidez una interpretación alternativa, sólidamente fundamentada.
La metodología y la forma expositiva son más modernas en Mohamed Arkoun, pero ello no le libra de pagar el alto peaje de tener que respetar en su integridad, y de paso, sacralizar y deformar, los momentos más intensos de ese viaje inevitable al tiempo de los “piadosos antepasados”. Así el no menos inevitable acuerdo de Medina tras la hégira, que los autores musulmanes elogian sin percibir que se trata de una primera alianza de finalidad militar impuesta por Mahoma, con lo cual las palabras ofrecen otro significado del que tendrán después. Y con el olvido inexplicable de que en el texto lo que propone Mahoma es una umma al-nabí, una comunidad de los seguidores del Profeta, no de Alá. El racionalista Arkoun explica entonces la expansión del islam como fruto de una intervención divina: “Es gracias a la ayuda directa de Dios y a la acción del Profeta, constantemente iluminado por la revelación (Wahy) que el grupo de discípulos inicialmente reducido, débil y amenazado se amplió hasta el punto de formar un vasto imperio”. La visión de Arkoun soslaya la figura del Profeta armado y el contenido militar de la expansión, con lo cual resulta desautorizada de antemano toda conexión entre las formas de violencia de sectores del islam hoy con los orígenes de la creencia. Lo que el Corán ofrece en este sentido es comparable, para Arkoun, nada menos que a la aparición de los derechos del hombre en plena crisis de 1789. El enfrentamiento de fieles contra infieles sería análogo al de burgueses contra privilegiados. De este modo, al poner a salvo la violencia coránica de toda crítica, se hace posible proclamar la existencia de un “hombre coránico” así como existen un hombre de los Evangelios y un hombre de las Luces. Una y otra vez, Arkoun enlaza islam, judaísmo y cristianismo, evitando el aislamiento del primero en este tema espinoso, de manera que lo único que hace el Corán es convertir “los usos arcaicos de la violencia en las sociedades tribales” en una violencia “inscrita dentro de un nuevo simbolismo”. Las guerras de conquista como tales no existen, y por supuesto tampoco la génesis coránica de la actual violencia islamista.
Es más, las figuras de fundadores de religiones, Mahoma entre ellos, escapan a la competencia del historiador. Eso sí, de forma larvada Arkoun admite la santificación de los combates “si se libran en la perspectiva de la Causa y del Rostro de Dios”. Con hermosas palabras, tenemos ya dentro del discurso la legitimación de la yihad. La riqueza terminológica y la pluralidad de lecturas encuentran así una base minada a la hora de perseguir el objetivo de fomentar las fuerzas enfrentadas a los extremismos. Y como sucede en estos casos, Arkoun rechaza toda alusión –cosa de “ignorancias institucionalizadas”– a las distintas variantes del islam para “las patologías sociales” de hoy, que a su juicio tienen su origen “en todos los contextos” por el malestar económico o por procesos específicos. El instrumental analítico sobre el islam político resulta desautorizado, así como la acción de los medios que destacan comportamientos radicales. La equidistancia expresada con reiteración y la consigna de “vivir juntos” desemboca en la habitual condena del laicismo republicano, equiparado al fundamentalismo, por excluir dogmáticamente todo discurso religioso.
La conclusión es bien simple. Sin profundizar en el Corán y en los hadices, los dos pilares de la tradición islámica se convierten en una cantera de dogmas, prescripciones, incluso narraciones de episodios, que por un lado tienden a coagular la reflexión teórica, y por otro permiten la filtración no detectada de proposiciones y criterios sobre los cuales resulta mucho más fácil edificar una concepción integrista que una democrática, externa al sistema conceptual de los libros sagrados. La tendencia a pasar sin mediación histórica alguna del relato sobre los orígenes al juicio del presente, supuestamente iluminado por aquel, implica un reduccionismo que atenaza a más de un reformador musulmán. Dos personalidades tan notables como al-Jabri y Arkun son muestra de ello.
Ante todo resulta falaz la extracción de conclusiones para el presente a partir de lo que alguien escribe, con erudición o sin ella, sobre Muawiya, fundador de la dinastía omeya, o sobre cualquier otro personaje y episodio del período fundacional. Los integristas se mueven en este terreno del anacronismo pedagógico como el pez en el agua; los reformadores debieran evitarlo. Nada ha de extrañar entonces que sus planteamientos y juicios sólo se sostengan aplicando juicios de autoridad o estimaciones personales. Véase el contraste de tales relatos con el riguroso estudio de Alfred-Louis de Prémare sobre el verdadero contenido del acuerdo de Medina en Les fondations de l’islam, o con la disección de Patricia Crone sobre las motivaciones y la dinámica del proceso expansivo en Meccan trade and the rise of Islam. Tales interpretaciones de vocación científica nunca son tenidas en cuenta por los autores islámicos, aun cuando abunden las citas que sugieren la actualidad de la reflexión. En suma, si cerramos la puerta del análisis, asignando a los actores, Mahoma en primer término, intenciones benévolas o perversas, y palabras y actos no demostrables, difícilmente llegará el encuentro teórico entre Islam y pluralismo político.
Igual que ocurre con el catolicismo, mal que le pese a Benedicto XVI, la única solución consiste en ser capaz de aislar la valoración de la creencia religiosa de las conclusiones que pueden derivarse del análisis histórico. Por muy reformador que se pretenda un pensador musulmán, la rueda vuelve a girar sobre sí misma en el caso de que intente preservar por una u otra vía la integridad y el contenido positivo del mensaje coránico. Es lo que sucede en un libro reciente, buena síntesis de los autores reformistas del islam de hoy: ¿Reformar el islam? de Abdu Filali-Ansary. Tras optar por la vía crítica frente a la islamista, acaba proponiendo que el islam se modernice, pero advierte que esa modernización, el espíritu científico, no es constructiva de cara a la religión: “ahí están las ciencias humanas, su formidable máquina de destrucción lista para actuar, o más bien ya actuando”. La crítica histórica debe estar al servicio de la fe. Algo parecido a lo que exige el Papa Ratzinger. Pero eso es prácticamente imposible si como piensa el autor, las ciencias humanas se encuentran “cegadas por su poder de análisis”.

El fantasma de Edward Saïd, con su inevitable concepto abrasivo de “orientalismo”, legitima esa condena primaria que sin otra base devuelve la preeminencia al hecho religioso. Sólo desde el interior del pensamiento musulmán, concluye, cabe esperar la salvación.
2.
Las limitaciones observables en algunos de los más destacados exponentes del islam democrático se convierten en fundamentos de radicalismo y enfrentamiento con Occidente para el espectro ideológico islamista. Entendemos por islamismo la amplia gama de corrientes ideológicas que se singularizan por su propósito de islamizar las sociedades, esto es, obtener la primacía del principio de “ordenar el bien y prohibir el mal” mediante la aplicación de la ley coránica o sharía. En su Diccionario del islamismo, Antoine Sfeir distingue dos vertientes en el fenómeno islamista, tras advertir que su edad se remonta al período fundacional de la religión. Una es el rechazo de la modernidad, que comparte con el integrismo católico y con el fundamentalismo protestante, “el miedo a una modernidad considerada una amenaza para la integridad de la fe”. En consecuencia, la tradición adquiere un valor eterno y, como le sucede a más de un pensador que se cree progresista, toda aproximación racionalista y crítica al Corán efectuada por no musulmanes resulta estigmatizada. Por fin, la segunda vertiente, la dimensión teleológica, consiste en la mencionada islamización sin fisuras del entorno social, cultural y político.
Se trata de una propuesta que revela lo que Dariush Shayegan denomina una esquizofrenia pragmática y al mismo tiempo de una utopía regresiva, en sus variantes extremas, de una arqueoutopía. Lo primero, ya que su planteamiento doctrinal procede de una incomprensión voluntaria de las líneas de cambio del mundo contemporáneo, que entra en conflicto con la cosmovisión islámica y mina las estructuras de poder en las sociedades musulmanas. Las elites islamistas fundamentan entonces la oposición radical a ese proceso acudiendo simultáneamente al repertorio de anatemas que les proporciona su credo y a la idealización del islam de los orígenes, ese tiempo de los piadosos antepasados, una edad de oro que permite descalificar la situación real de las sociedades musulmanas y trata de invertir la tendencia a la pérdida de poder de la umma ante el mundo occidental. La arqueoutopía resultante no constituye un mero juego intelectual, ya que legitima la acción de minorías activas, tanto partidarias de la acción legal como de la violencia, para poner fin al “occidentalismo” y dar forma, con distintas variantes –del Irán de Shariati y Jomeini a los talibanes– a ese mundo feliz de homogeneidad y represión generalizada cuyo emblema es la sharía. En términos de Jay Lifton, la arqueoutopía islamista tiende siempre a configurar un orden social totalista, esto es, ahormado por un totalitarismo horizontal y capilar.
Cuando intelectuales como Haqqani simplifican la estructura del conflicto y acaban cargándolo en la cuenta de Occidente, visto como un todo homogéneo, se ven obligados a borrar lo que representa el proyecto islamista en cuanto a aplicación fiel del sistema normativo que ofrecen el Coran y la Sunna, los hadices. Al día de hoy, resulta lícito preguntarse cómo es posible poner en tela de juicio la conexión entre las corrientes de pensamiento radical, islamistas y yihadistas, y el Corán, cuando todo su ideario se basa en una determinada lectura del mismo, y de los hadices, así como en una sincera aspiración a la ortodoxia. Tariq Ramadan y Yusuf al-Qaradawi, Osama bin Laden y Ayman al-Zawahiri, por encima de sus diferencias, se ajustan a lo apuntado y tienen por lo menos derecho a ver reconocidas la legitimidad de su autodefinición y la permanente voluntad de ser fieles a los textos sagrados. Son dirigentes e intelectuales islámicos y el Corán con la Sunna (las tradiciones o hadices), y por supuesto unas determinadas lecturas del Corán y de la Sunna, constituyen la base ineludible, obsesivamente exhibida, de sus proyectos religioso-políticos, por lo demás netamente diferenciados. Por supuesto, la tentación fundamentalista no lleva a los mismos resultados a los dos propagandistas citados en primer término y a los dirigentes de al-Qaeda.
En cuanto a sus críticas y propuestas principales, nos encontramos ante un abanico de variaciones sobre el mismo tema y con los mismos ejes simbólicos. El emblema del islamismo es la mujer, y en el orden icónico, la mujer velada de un modo u otro, agente y símbolo de virtud, frente a la mujer desnuda, muestra visible de todas las degeneraciones morales y políticas de Occidente. La visibilidad es lo que determina el protagonismo pasivo de la mujer en el discurso islamista. Una sociedad islámica ofrecerá la imagen de un bosque de seres de sexo femenino cuyo cuerpo ha sido totalmente borrado por la vestimenta resultante de las distintas interpretaciones del hadiz tomado de la compilación de Abú Daúd. Recoge éste una supuesta admonición del profeta a una de sus esposas, señalando a su cara y a sus manos: “cuando una mujer alcanza la edad de la menstruación no debe mostrar otras partes de su cuerpo que eso y eso” (27, 4092). Tal y como ocurre hoy en las sociedades musulmanas, la simple contemplación del espacio público permite medir la incidencia del islamismo a través del predominio de lo que una historiadora vasca llamaba en clave de humor chipirones por el chador, o en su defecto mujeres con velo, sobre aquellas vestidas al modo occidental. De ahí la batalla emprendida desde hace décadas por la propaganda y por la coacción islamistas para imponer esa imagen monocromática.
La mujer y el hombre resultan en múltiples circunstancias sospechosos de infracción sexual, en la medida que su simple contacto físico o relación no vigilada supone fornicación. Como en la película de Buñuel, la mujer es siempre el oscuro objeto del deseo para el islamista. No puede dar la mano, ni encontrarse con un hombre en recinto cerrado, es mejor que salga a la calle sólo para lo imprescindible y previo permiso de un hombre, si incurre en relación sexual al margen del matrimonio debe ser lapidada y, por fin, en el caso emblemático por excelencia, la que llamaríamos violencia pedagógica ejercida para corregir la desobediencia de la mujer, incluso los islamistas más afectos a la modernidad la aprueban. Son dos versículos definitorios en el Corán, aquel que califica a las mujeres de campo de labranza al que sus hombres pueden ir a sembrar a voluntad (2, 223) y el que da razón de la superioridad imprescriptible de los hombres, así como de la necesidad de golpear a la mujer como último recurso de persistir en su desobediencia (4, 34). Los hadices resultan aun más rotundos y despectivos. Pero son doctrina sagrada. Incluso un propagandista como Tariq Ramadan ha de aceptar el mandato coránico, proponiendo eso sí que los golpes sean débiles y se propinen con un palo suave, el siwak. Al-Qaradawi, sin duda el teólogo islamista hoy más influyente desde su programa de al-Yazira, presidente además del Consejo europeo de fatuas, recomienda hacerlo con la mano, siempre con mesura, tal y como recomendaba el Profeta.
No hay que caer aquí en las trampas de un multiculturalismo de fachada. Semejante concepción resulta incompatible con el concepto de los derechos humanos concernientes a la mujer en los textos normativos de valor universal. Toda aplicación de esa normativa coránica, perteneciente a la etapa del Profeta en armas, es incompatible, no con una concepción eurocéntrica, sino con el funcionamiento de una sociedad democrática.
Otro tanto sucede casi siempre en el plano político, sobre todo en la tradición islamista que reivindica la recuperación de la edad de oro del califato, en cuanto éste representaba en el pasado la hegemonía del islam y respondía a la pretensión coránica de un gobierno religioso universal. El peso del mito califal pudo ser apreciado en la década de 1920 ante la encendida reacción registrada entre los musulmanes de la India contra la supresión del califato otomano por Kemal Atatürk, y desde entonces ha reaparecido una y otra vez en el ideario salafista. El teórico del asesinato de Sadat, el egipcio Abd as-Salam Faraj, cifraba en ese momento el de iniciación del dominio de los infieles. En su estela, Bin Laden señalará al tiempo en que faltó el califato como el de decadencia de la umma de los creyentes. No obstante, acorde con la concepción del poder político como instrumento del orden religioso, no faltan en el revivalismo islámico intentos de escapar del molde histórico, sin abandonarlo del todo. En Maulana Maududi, lo esencial es que haya un imamato virtuoso que garantice el cumplimiento de la sharía frente al orden político sin Dios, “una teo-democracia” o un “califato democrático”. La impregnación de la política por la religión es lo esencial.
De ahí la crítica de la democracia, codificada por Sayyid Qutb, como afirmación blasfema de la soberanía del hombre frente a la soberanía de Alá. A modo de complemento, el gobernante sin Dios, reencarnación del Faraón coránico, es un taghut, falso ídolo y tirano, como Nasser para Qutb, Sadat para Faraj o el Shah para Jomeini. Con otra fórmula, el mismo sentido tiene la condena de los gobernantes apóstatas, bien por eludir la imposición de la sharía, bien por ser aliados de Occidente. Ayman al-Zawahiri, en nombre de al-Qaeda, da a la tecla del total y proclama la conjunción de los dos objetivos de su combate: “contra los enemigos internos apóstatas y contra los exteriores judeo-cruzados”. La puerta para el regicidio está abierta. Todos los caminos del integrismo islamista conducen a ese punto de llegada, la exaltación del gobierno de Dios frente a toda variante de gobierno humano, si bien tienden a aceptar el uso de la democracia como medio para establecer un gobierno encargado de forjar una sociedad de creyentes donde impere el principio de “ordenar el bien y prohibir el mal”. Ejemplo: el fis argelino. La defensa de una complementariedad sin reservas entre islam y democracia es patrimonio únicamente de aquellos musulmanes progresistas que optan por proclamar la autonomía de lo político a partir de la reflexión del Alí Abderraziq, teólogo de al-Azhar, quien en El Islam y los fundamentos del poder (1925), destaca la ausencia de un dogma político en el Corán, cuya doctrina es religiosa y compatible con una pluralidad de regímenes.
En algunos casos, siempre desde el progresismo, esa conciliación se apoya en el pasaje coránico de la consulta (shura) y en la supuesta vigencia de ese consejo deliberante de compañeros en tiempos del Profeta. La democracia sería la versión moderna de lo ya practicado entonces. Pero lo más frecuente es que la shura sea presentada como antagónica frente a la democracia, aun sin llegar a los extremos de un Bin Laden que habla del 11-S como feliz destrucción del “mito de la democracia”. Contra democracia, shuracracia, proponía el FIS. Al poner en el mismo plano la impiedad y la fe, explica su vocero Alí Belhach, la democracia es propia del “mundo de los infieles” y antiislámica: “esconde creencias corrompidas y concepciones licenciosas”.
Las citas en este sentido pueden multiplicarse. En Islamizar la modernidad, de 1998, el marroquí Abdessalam Yassin enfrenta democracia y shura, por la falta de referencia a una instancia superior, divina en la primera, nacida en “Atenas la pagana”, lo cual provoca ateísmo e inmoralidad, en contraste con el papel de cumplimiento de los mandatos de Alá que es el objeto de la segunda. Con otras palabras, el famoso propagandista Yusuf al-Qaradawi subraya, en El Estado en el Islam (1998), que lo importante es que toda legislación se de “con el permiso de Alá”, para ir a parar al mismo sitio. La democracia no le gusta del todo, por responder a “poderes ocultos” siendo lo propio del Estado islámico “el gobierno por consulta”. Una vez más regresamos al salafismo.
Lo que cuenta para islamistas y yihadistas es el cumplimiento del objetivo final: “hacer de la sharía islámica la suprema ley”, resume Bin Laden. Aunque los voceros del terrorismo están demasiado ocupados con la organización de su yihad y las fórmulas varíen, su objetivo es aquí común con el espectro islamista, desde las formulaciones iniciales de Hassan al-Banna a las soflamas del turco Erdogan en los años noventa. “El Corán es nuestra Constitución”, declaró el primero, tras proponer un conjunto de reformas orientadas en sentido totalista a impedir toda presencia social y todo comportamiento ajeno al “exquisito sistema coránico”. De que esta instauración del principio de “ordenar el bien y prohibir el mal” tendría lugar mediante el ejercicio de una implacable coacción da idea su valoración por Maududi en su opúsculo Purdah, el status de la mujer en el islam: “Una vez aplicado el castigo de la sharía, aterroriza hasta tal punto a toda la población que nadie se atreverá a cometer crímenes en los años sucesivos”. Los hagiógrafos del islamismo no yihadista debieran tomar en serio las advertencias de sus padres fundadores. Sólo cuando la sharía pasa, tal vez forzosamente, a segundo plano, cabe la conciliación entre islamismo y democracia, tal y como muestra la evolución en Turquía de políticos como Tayyip Erdogan, que de momento han olvidado sus propósitos de “crear una nueva Medina”, de la década anterior.
Si la razón de ser del islamismo consiste en configurar de un modo u otro la sociedad islámica perfecta, fiel en todo a los mandatos del Corán, su antagonista es siempre Occidente, ora como amenaza y alternativa cultural y religiosa (laica), ora como sujeto de dominación colonial o poscolonial, ora como agresor puro y simple que en Estados Unidos e Israel revive la voluntad de destruir el islam propia de unos nuevos cruzados.

Todo el discurso yihadista gira en torno a este eje, cuyos fundamentos críticos son compartidos por el conjunto de corrientes islamistas. Es curioso que nuestro pensamiento crítico hable siempre, y muchas veces con razón, de “orientalismo” y olvide el enorme peso que en la conciencia de los países musulmanes ejerce la deriva “occidentalista”, entregada a difundir una imagen caricaturesca, abiertamente peyorativa, de ese sujeto homogéneo que al parecer forman todas las sociedades occidentales. Para el islamismo radical, en Occidente se da la reencarnación de la ignorancia primordial y culpable de los paganos enemigos de Mahoma; la yahiliyya. Para todos, incluidos quienes rechazan el título de islamistas como Tariq Ramadan, propone una visión de la mujer que tanto en su presencia pública, como en el vestido (la “desnudez”), el sexo, el rechazo de la familia, constituye el polo negativo frente a la mujer virtuosa, obediente a su marido, dispuesta a destruir la imagen de su cuerpo en el espacio público, núcleo de la familia musulmana. En consecuencia, Occidente es un mundo de degradación moral y de rechazo a la verdadera creencia religiosa.
Aun quienes como Tariq Ramadan proponen la inserción de los musulmanes en la democracia europea, no dejan de sustentar su exaltación del islam en una valoración tópicamente negativa de los usos, la inmoralidad y la vida cotidiana en Occidente. El abanico es en todo caso muy amplio, del yihadismo que opta de modo directo por su destrucción, yihad mediante, a los que proponen la utilización de los medios jurídicos de la democracia para dar forma a la umma en Europa. La crítica alcanza, por fin, al sistema económico capitalista, en nombre de los males de la globalización, a la que se enfrentan con un lenguaje progresista, compartido con la nueva izquierda, desde un fondo arcaizante, de exaltación del supuesto orden justo vigente en la filosofía social islámica con el azaque o limosna legal a modo de emblema de justicia social (al-Qaradawi).
Una vez trazado el eje bipolar de la confrontación entre el polo negativo, agresor, infiel, ocupado por Occidente, en los términos que hace décadas perfilara Maulana Maududi, y el positivo, encarnado en el islam, con el consiguiente enfrentamiento inexorable en todos los órdenes de la vida, la frontera entre islamismo moderado y yihadismo se establece en torno al recurso a la violencia como instrumento supremo para la victoria de los creyentes. El islamismo radical tiende a convertirse desde su interpretación por los Hermanos Musulmanes de Egipto en un yihadismo, por cuanto la yihad, entendida como acción militar por la causa de Alá, se integra en (Hassan al-Banna) o constituye el núcleo de la acción (Sayyid Qutb). Como vimos, tampoco la estrategia y la finalidad política de los islamistas moderados rehuye la práctica de la violencia. Es más, el proceso de islamización requiere un uso permanente de la coerción frente a los defensores y los reductos del pluralismo a efectos de imponer una sociedad homogénea, sin excluir la violencia desde el naciente poder islámico y el terrorismo tipo vigilantes de los servidores de la ortodoxia. Prevalecen no obstante casi siempre las tácticas evolutivas y la yihad abierta, en forma de guerra o terror, no es prioritaria. Un ejemplo es la matización introducida por al-Qaradawi a su profecía de que “el Islam volverá a Europa como conquistador”; una conquista por medios pacíficos. Sin embargo, no falta entre los islamistas el recurso a la denuncia de Occidente para matizar o rebajar la toma de posición antiterrorista, la cual en ningún caso afecta al terrorismo palestino y casi nunca al practicado en Iraq. Al-Qaradawi siempre distingue entre el terrorismo ilícito y el lícito, correspondiendo la segunda calificación al ejecutado contra todo israelí, incluso civil. “¡Oh, Alá –clama en marzo de 2003–, destruye a los sionistas, a los americanos y a los británicos!”. Y de cualquier forma, la figura del mártir o shahid, el terrorista que da su vida por la causa de Alá, es siempre exaltada.
El punto de encuentro entre el mundo islamista y el yihadismo del tipo Bin Laden, Hezbolá o Hamas se sitúa en el concepto de resistencia (muqawamá). En su base se halla uno de los elementos constitutivos del relato de los orígenes: tras sufrir innumerables vejaciones en su período de predicación en La Meca, Mahoma elige por mandato divino la vía de la lucha armada contra los mequíes, como respuesta inevitable a su maldad pagana. De manera que sus guerras, así como el concepto de yihad, no habrían tenido carácter ofensivo. Incluso la lucha contra los grandes imperios habría sido precedida del envío de mensajeros para una conversión indebidamente rechazada. Ello recuerda el sistema empleado por los españoles ante las colectividades indígenas en América: si no nos permitís infundir en vosotros la verdadera religión, os toca soportar la conquista. Los datos procedentes de las propias crónicas, y la literatura de los hadices, desmienten además esa piadosa versión de los hechos –¿quién ofendió a los musulmanes desde el lugar judío de Jaybar, desde Siria o desde el reino de don Rodrigo?–, pero su vigencia en la mentalidad musulmana, incluso entre pensadores progresistas, se mantiene del todo viva, ya que proporciona una innegable buena conciencia y legitima un uso de una violencia expansiva muy presente en la historia.
De ahí esa convergencia. Por supuesto, para el yihadismo no hay dudas. La guerra del islam resulta inevitable por la agresión occidental, encabezada por los Estados Unidos e Israel, los Nuevos Cruzados. Todo queda dicho con el título que el propagandista de al-Qaeda, Mustafá Setmarian, diera a su exhaustivo manual de la yihad: Llamamiento para una Resistencia [muqawamá] Internacional Islámica. La organización palestina Hamas, surgida para “enarbolar el estandarte de la yihad” y cuyo nombre es acrónimo de Movimiento para la Resistencia Islámica, recogiendo la consigna de la aniquilación de Israel que proclamara Hasan al-Banna, el fundador de los Hermanos Musulmanes. Pero es que esa imagen de la necesidad de una acción defensiva en una situación análoga a la de las Cruzadas del cristianismo medieval es de uso común en el pensamiento islamista de ayer y de hoy. Y también desde un enfoque de pretensión filosófica. Cuando en Yihad, violencia, guerra y paz en el Islam, un propagandista como Tariq Ramadan va trazando una deriva a partir de la proposición inicial de que el islam es la paz, primero se cuida de afirmar la naturaleza conflictiva del hombre, por lo cual la yihad se vuelve necesaria en caso de defensa contra la injusticia. Por otro camino vamos a parar al mismo punto que los radicales y con el mismo concepto: resistencia. Su primera condición sería la legítima defensa tal y como es mostrada en el Corán. Los yihadistas están totalmente de acuerdo con ello.
3.
Ahora bien, frente al islamismo, existe un pensamiento musulmán reformador, partidario de una conciliación entre islam y modernidad, aun cuando en la mayoría de los casos el primer término condicione y coloque al segundo en términos de subordinación. Es lo que les sucede a la mayoría de autores reseñados por el especialista antes citado, Abdú Filali-Ansary, los cuales, o bien reclaman esa dependencia, o proclaman la aptitud inmaculada del Corán para responder al mundo moderno, insistiendo en la plena compatibilidad entre ambos.
El modelo más acabado de esa voluntad de engarce se encuentra tal vez en Fazlur-Rahman, emigrado de Pakistan y profesor en Chicago. Dos títulos de sus libros son ilustrativos: Muhammad, educador de la humanidad (1980) e Islam y modernidad (1982). No ve problemas en conjugar ciencia y religión islámica. Es el suyo un salafismo modernista, que busca el islam puro en los orígenes para mostrar su apertura de espíritu, e incluso el contenido de justicia social y económica que en la visión original del Profeta enlaza los dos polos de la fe en un dios único y en el juicio final. Si esto es así, el camino para la ciencia moderna está abierto. No así para las formas de vida de las sociedades occidentales, marcadas por la degeneración moral a través de un prisma islamista, y tampoco para la secularización, que acabaría vaciando de contenido a la doctrina religiosa. La tensión entre la condena del dogmatismo y la fe inquebrantable en el Corán dejan reducida la vertiente reformista de su proyecto modernizador a la crítica del citado dogmatismo.
Es precisamente la sistematización de esta crítica lo que realza la significación reformadora del tunecino Abdelmajid Charfi, autor también de un Islam y modernidad (1990) y de El Islam entre el mensaje y la historia (2001). Este notable analista de Ibn Jaldún formula una crítica radical del islamismo y considera insuficiente el neosalafismo, pero él mismo, partidario de una rigurosa aplicación al tema de los métodos de las ciencias sociales, una nueva ijtihad o indagación racional del creyente, elabora su interpretación sobre la base de que en el planteamiento originario del Profeta se daba un planteamiento abierto, lejos de la rigidez en que ya se encierra la codificación relativa a los “piadosos antepasados”. Se desvanece todo obstáculo de cara a abordar un enfoque científico realizado por un analista musulmán sobre el presente. El punto débil reside en esa valoración del pensamiento originario como exento de dogmatismo y portador de un espíritu de libertad. Además, al mantener en pie ese momento fundacional, la clave de bóveda del reformismo de A. Charfi reside en aceptar que la revelación no debe entenderse en el plano formal, sino como el resultado de una reflexión individual del Profeta inspirada por Alá. Es claro que al tomar el contenido de esa nueva forma de revelación en su conjunto, queda abierta la puerta para otras interpretaciones de la misma, lejos de ser innovadoras.
Tal vez por eso el punto capital para la construcción de un islam sin ataduras exija, de un lado, suscribir el principio de autonomía de la política, en la línea de Abderraziq, de otro, dar audiencia a la propuesta del teólogo sudanés Mohammed Taha, formulada en El segundo mensaje del Islam y difundida entre nosotros por el jurista tunecino Mohammed Charfi en su Islam y libertad (1998, 2001 la traducción española). Se trata de algo bien simple, y estrictamente conforme a la sira, la vida del Profeta, tal y como nos llega desde muy pronto a cargo de Ibn Ishaq e Ibn Hisham: hay dos fases claramente diferenciadas en la vida del Profeta, la de predicación de La Meca y la político-militar de Medina. Son el Profeta fundador de una religión monoteísta, en la primera, y el Profeta armado en la segunda. Si reordenamos las azoras o capítulos del Corán atendiendo a ese criterio racional, no como nos son presentadas, de largas a cortas, tenemos de un lado la yihad como esfuerzo personal hacia Dios, y en Medina una nueva proyección que se vuelve dominante: la yihad como entrega de naturaleza fundamentalmente militar por parte del creyente y de la comunidad de los creyentes, para extender la verdadera fe mediante una guerra de desgaste primero, de conquistas después. Se abre así la perspectiva de un viraje capital, susceptible de ser realizado en la medida que la construcción teológica se completa en la primera fase mencionada. En el caso concreto de Taha, las consecuencias de su exégesis coránica fueron además inequívocamente democráticas, con su actuación en el Partido Republicano sudanés, tanto frente a la dictadura como frente al integrismo islámico, toma de posición firme que le valió ser ejecutado tras una mascarada de juicio en enero de 1985.
Para que esta renovación gane terreno, no existe otro obstáculo que la inercia, y bien es conocido el peso de la resistencia a la innovación en el pensamiento musulmán, más aun en el islamismo, para que resulte posible una profundización en el mensaje coránico, acorde con la divisoria citada. Al mismo cabe incorporar sin dificultad alguna el aliento crítico de tantos otros reformadores, todavía atados al cordón umbilical de la no distinción entre lo que la propia biografía de Mahoma señala y lo que la deriva posterior a la hégira ha convertido en dogma intocable y en fundamento de una religión de la violencia, el yihadismo (también en gran medida el islamismo made in Hermanos Musulmanes). En caso de rehuir el fondo de la cuestión y buscar refugio en lo que llamaríamos “el deber de reverencia” impuesto al interlocutor crítico, tal y como hace el embajador Haqqani, iríamos a parar indefectiblemente a un callejón sin salida, del que participan, todo hay que decirlo, buen número de islamólogos occidentales, afectados por el síndrome de la reverencia debida.
Más vale sostener la actitud crítica frente al yihadismo y a las formas de acción integrista como la de los tablighi, y, paralelamente, siguiendo a Taha, recuperar como signo de un islam democrático la idea rectora del período mequí, cuando Alá advierte a sus creyentes que la propagación de su fe ha de tener lugar en paz y mediante la palabra: “Por medio de la sabiduría y la buena exhortación llama [a las gentes] a la senda de tu Señor. Y discute con ellos de la mejor manera” (Corán, 16:125). ~
Antonio Elorza es ensayista, historiador y catedrático de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid. Su libro más reciente es 'Un juego de tronos castizo. Godoy y Napoleón: una agónica lucha por el poder' (Alianza Editorial, 2023).