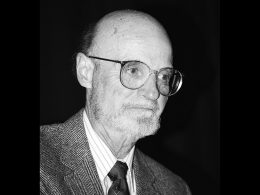De tarde en tarde redacto en mi mente la escena de una novela que no creo que tenga nunca el coraje de escribir. En ella un joven bebe en secreto de una botella de whisky en la cocina de una casa grande, llena de mujeres. Se ha casado con una de esas mujeres y ha reconocido como propio al hijo que ésta engendró con uno de sus guardaespaldas. Todos en esa casa sin embargo lo desprecian y su esposa vistosamente sale ahora con otro joven que ha ofrecido darle su apellido, no sólo al hijo del guardaespaldas, sino también a los hijos del hombre que bebe solo su whisky en la cocina de la casa.
Tarde en la noche llega el suegro que se sienta a la mesa, con la misma tranquila desesperación, en la misma cocina. “¿Cómo van las brujas?”, pregunta el suegro, deseoso de atrasar lo más que puede su retorno al lecho conyugal. Tímidamente el joven esposo informa de los nuevos caprichos y arbitrariedades de su suegra. Suspiran largamente ambos hombres, sin esperanza alguna, hasta que finalmente el suegro resignadamente sube hacia su habitación donde tiene la esperanza de encontrar a su esposa dormida y no tener que darle explicaciones.
El suegro derrotado y agotado es nada menos que Augusto Pinochet Ugarte, monstruo de anteojos oscuros, tirano sin contrapeso, símbolo mismo de todas las dictaduras latinoamericanas. El joven es hijo y hermano de exiliados y perseguidos políticos, pero lleva un apellido de alcurnia que la hija del general necesita con urgencia para vestir a su hijo huacho (bastardo en chileno) de algo parecido a la respetabilidad.
La novela a partir de esa escena podría contar otros tantos momentos que explican la resignación del tirano ante la dictadura de su esposa. Esa terrible noche en que el entonces coronel decide irse de su casa y vivir su amor con una amante ecuatoriana. La terrible amenaza de la esposa que jura destruir la carrera militar de su esposo si éste no deja a la ecuatoriana inmediatamente. La otra terrible tarde en que la esposa le muestra sus hijos pequeños al ya general Pinochet ordenándole perentoriamente traicionar a Allende, que acaba de nombrarlo comandante en jefe, y unirse a la conjura golpista. Las miles de tardes en que la señora Lucía Hiriart de Pinochet chilla por el teléfono vetando ascensos y nombramientos, porque el general tal le pone los cuernos a su esposa, porque este otro tiene un hijo fuera del matrimonio. Y finalmente el arresto en Virginia Water en que el pobre general les ruega a sus amigos que se lleven a su esposa lejos, que la embarquen cuanto antes a Santiago; porque puede aguantar el cautiverio y la humillación mundial pero no soporta los chillidos y exigencias de su mujer.
Esta novela posible, como todas las novelas basadas en la realidad, se acaba de encontrar con un escollo: la falta de sutilezas con que los hechos redondean las suposiciones, la rotundez siempre burlesca de los datos que al final subrayan lo que el escritor sólo quisiera sugerir. Hijos, mujer, albaceas y amigos terminaron en la cárcel por desviar dineros públicos y privados hacia diversas cuentas en bancos americanos. Las exigencias de la esposa insatisfecha –autos, casas, vestidos, favores a sus amigas– terminaron por hundir para siempre a ese militar cruel pero más bien sobrio, ese dictador despiadado que sin embargo comía la misma comida que su subalterno.
El arresto de los Pinochet sólo hizo visible el caos de una familia destrozada por el poder y destinada a la impotencia. Marco Antonio y su amistad con traficantes de drogas, la precocidad sexual de Jacqueline, la errática vida matrimonial de Lucía chica, las escasas luces de Augusto junior que ni siquiera pudo graduarse de la escuela militar en el tiempo en que su padre era comandante en jefe; más que crueles, malvados o presuntuosos, los Pinochet resultan patéticos.
Mi posible novela así encuentra en la cárcel su terrible moraleja. Los Pinochet que destrozaron la vida del joven de la cocina, los Pinochet que creyeron poder comprar alcurnia, los Pinochet que sirvieron con fidelidad a una clase alta que pareció aceptarlos como parte de sí misma, terminan presos, solos, pobres y despreciados.
Usados y desechados, en la orilla de la historia, los Pinochet son ahora pasto de los buitres. Esos veintiocho millones de dólares que los acusan de malversar son sólo el incómodo símbolo de un éxito económico, de una transición política construida sobre la extraña confusión entre asuntos públicos y fortunas privadas. Así, uno de los exmaridos de Lucía Pinochet, en vez de comprar pintura moderna y autos de lujo (como su esposa), se hizo con la mayoría de las acciones de una empresa de minería privatizada por él mismo. La mayor parte de las fortunas chilenas nacieron así, desde una modesta oficina de un ministerio de la dictadura. Los Pinochet no supieron transformar los fondos en otra cosa que vergüenza, sus amigos construyeron con ellos los cimientos del éxito del modelo chileno. La concertación por su lado tuvo la astucia de participar de la fiesta. La mayor parte de la fortuna de los Pinochet se hizo en democracia, bajo la vista gorda de los gobiernos en turno. No sólo eso, el gobierno de Frei dio la orden expresa de no investigar nada que tuviera la firma de Pinochet.
Al saberse la noticia del arresto de los Pinochet los parlamentarios socialistas tuvieron la falta de gusto de levantarse y cantar la canción nacional. Algunos parlamentarios de derechas, pensando que se celebraba un proyecto de ley por el que habían votado, se levantaron ellos también, ante la burla de los socialistas. El error, si se piensa, encierra una verdad de fondo. Esa canción nacional cantada al unísono por la izquierda y la derecha chilena no era la expresión del orgullo ante una justicia medianamente imparcial, sino un canto de alivio. Si los Pinochet tienen la culpa de todo, si ellos y sólo ellos robaron, decía en lo profundo esa canción, nosotros podemos así darnos el lujo de seguir siendo todos inocentes. ~