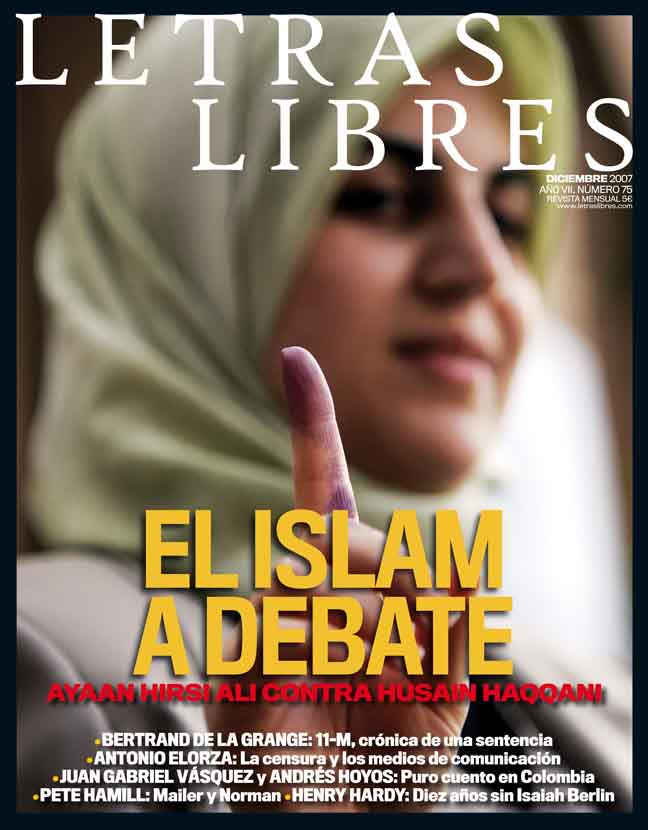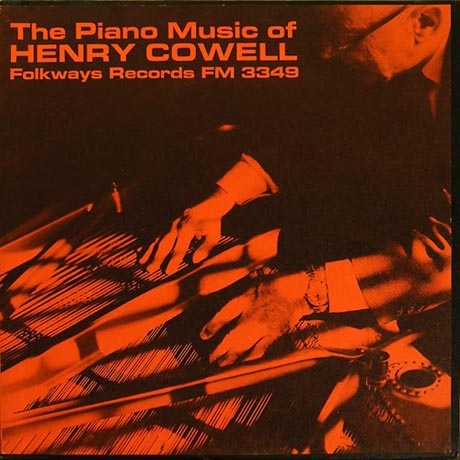Maurice Blanchot pertenece a una promoción de notorios: Sartre, Camus, Beauvoir, Nizan (éste, póstumo), Merleau-Ponty, Lévi-Strauss, Lacan. Tenemos retratos abundantes de ellos, grabaciones, filmes. De Blanchot, apenas, una foto. Fue enfermizo y agónico, nunca supimos si estaba vivo o muerto. Un día, nos llegó la noticia de su final, cercano al siglo de vida. Carente de rostro, sigue siendo un descarado. También, un descarnado, como su prosa. Tales “carencias” tienen su ventaja: el haber eludido las modas de la alta costura letrada parisina: surrealismo, existencialismo, estructuralismo, posmodernidad. Si se rastrean sus tradiciones, el inventario es variopinto y hay que buscarle un secreto hilo rojo que las anude: Hölderlin, Mallarmé, Kafka, Artaud, Borges (otro notorio de su quinta, éste tardío). Filosóficamente, puede ligárselo a Heidegger, que aparece aquí y allá en sus escritos, pero no de cuerpo entero sino desmenuzado y apuntando a su discípulo Gadamer. El maestro es monológico, el discípulo es dialógico: escribir y su secuela –pensar– es un ejercicio de diálogo y discusión del uno con el otro, dos amigos y adversarios que intentan definirse mutuamente en eso que Blanchot llama l’entretien infini: una entrevista infinita. Entretenir es entretenerse, tenerse entre varios, mantenerse, sustentarse.
Me quedo con dos nombres de tal tradición. Kafka le interesó y admiró, con su destino de exclusión e impotencia que lo llevó a considerarse muerto mientras escribía, a escribir desde una imaginaria muerte o sea a ser radicalmente alguien que escribe y no un escritor. Borges, lector de Mauthner, que fue maestro de Kafka, por ser artesano del artificio y la ficción, dos de los más nobles nombres de la literatura: la unidad inagotable de un libro y la saciada repetición de todos los libros en clave impersonal (aquí Borges reitera a Valéry). La duplicación borgeana deroga la originalidad y la idea misma del origen. Podemos pensar, eso sí, la enumeración de todos los posibles del mundo, el indecible y abominable Aleph. Afortunadamente, nuestras pobres palabras no consiguen abarcarlo, apenas a calificarlo de inconcebible, como su referencia: el universo. Así negamos la irrealidad e intentamos construir la realidad del cosmos. El castillo del agrimensor K., el encuentro inefable con Almotásim, la victoriosa tortuga de Aquiles, el hombre que no llega nunca a serlo y está siempre por ser. Mallarmé, más que un antepasado, es una insistencia en Blanchot.
Imaginó trabajar con lo posible, en la libertad del arte, teniendo como meta utópica la relación pura, ajena a tener, poder, saber, poseer, enseñar, amaestrar el lenguaje de un ser escasamente humano, el pensamiento que, enfrentado con la imposibilidad de pensar, se vuelve poesía. Algo que no sea la ambigüedad significante de la alegoría, signo concreto que remite a una abstracción (la zorra que significa la astucia) sino la in-significancia del símbolo, sólo dable en la música. Esta ineficaz tarea promueve incontables experiencias simbólicas pues toda obra señala su más allá, que no es su extrañeza, sino su propiedad.
Vladimir Weidlé y Gabriel Marcel consideran un error de Mallarmé la propuesta de una palabra pura. Blanchot lo defiende: este error nos ha dado a Mallarmé. Todo artista se hace identificando su error e intimando con él, porque es la clave de su productividad. Un signo absoluto, misterioso, arbitrario, secreto, unidad consigo mismo y que sólo se significa a sí mismo, es ajeno a la palabra, únicamente aparece en un arte sin palabras. La palabra sólo puede aspirar a ser poética, a decir lo único sin decir lo mismo. Nada menos. Acaso sea el singular misterio de la palabra y no conviene perderlo ni confundirlo con, justamente, la confusión.
En esa encrucijada se sitúa la literatura. Se encamina a su mismidad, o sea hacia su desaparición. Mientras no alcanza la meta, maniobra y subsiste. He aquí la paradoja de su persistencia. Es un ejercicio, una praxis, no una institución. Dicho al revés: si se institucionaliza, se aniquila. Por nuestra parte, vivimos una feliz época en la cual los géneros se disuelven y al mundo no le interesa la literatura. Los escritores publican antes de escribir, el público recibe y transmite sin oír, el crítico comenta sin leer.
Se escribe siempre en algún momento de la Historia, al cabo de incontables historias, pero se debe escribir como si el arte y el mundo no hubiesen existido nunca y estuvieran a punto de nacer. Lo que importa es la bella promesa de ser, no el haber sido, el ser sido. Dado que la literatura opera con el lenguaje y éste niega la inmediatez de las cosas al nombrarlas, al convertirlas en ausencia, el devenir se impone. De nuevo Mallarmé: digo “la rosa” y la hago desaparecer de las florerías y los libros de botánica. Ya puede incluirse en el poema, sin tocarla más, como dictamina Juan Ramón.
Hay una sola verdad en lo que se escribe: su tendencia a un esencial anonimato. Todas las firmas, incluida la de este artículo, son pseudónimos de ese Don Nadie. Ahora bien: entre el anónimo escritor y el desconocido lector se teje una dialéctica. Señor y siervo, alternativamente: el escritor somete al lector por medio del texto y viceversa, por la lectura.
Blanchot propone pensar contra sí mismo, poniendo límites provisorios a una potencia infinita que transmutamos en devenir. Es una propuesta romántica, si por romanticismo entendemos ese intento de lógica de lo infinito que formula Walter Benjamin. Blanchot admite cierta obsesión por lo infinito, no a la manera del místico, que lo abarca en el éxtasis, sino como el hombre histórico, que lo elabora en devenir disponible. Es un desciframiento constante y sin fin: el libro siempre futuro, la entrevista interminable, el espacio literario. No se trata de una hermenéutica (Heidegger) sino de una dialógica (Gadamer). Más allá del tiempo y el espacio –dicho más claro: de la muerte–, se genera el tipo humano histórico, “desértico y laberíntico”. Es un sí mismo inagotable, no su riqueza sino su insaciable pobreza, la sed que crece al beber, un deseo de verdad que construye las ruinas de la Verdad.
De modo similar, el ser nace de un principio que es carencia, grieta, brecha, erosión, desgarro, intermitencia, privación, la vida como algo “desfalleciente, huidizo, inexpresable”, salvo cuando la más feroz abstinencia se convierte en grito, que es donde Blanchot se encuentra con Sartre a través de Heidegger, quizás a pesar de Heidegger, que también, en sus buenos momentos, pensaba contra sí mismo. El fondo propio de la realidad es el vacío “incircunscripto” e “indeterminado”, inalcanzable al conocimiento profano excepto, precisamente, como nulidad, al revés del místico. La libertad puramente humana, si se prefiere. Ese gran hueco puede llamarse Dios, vacua garantía del Creador que ha dado lugar, que ha dado un lugar, a cuanto existe. Es un ámbito nocturno donde arde la luz del deseo. Allí se remueve la palabra, irreprimible y basada en su propia imposibilidad de decirlo todo para siempre, cuyo apoyo ficticio es el Ego. Tiene presente su vacuidad, al tiempo que la niega al afirmar su fuerza negativa, la determinación. Nos determinamos al decirla partiendo de su indeterminación. Otra vez: ejercemos nuestra profana libertad.
Estas labores tienen lugar en el arte; lo hacen tal lugar. Hay algo que distingue a la obra de arte y es su calidad de perpetua presencia. Ni mejoría ni progreso, sino renovación y afirmación. Certifica nuestra verdadera fecha de nacimiento porque es nuestro único contacto con el origen que, al aparecer en la obra, es una construcción nuestra. Por remota que sea – el bisonte de Altamira – nos sorprende, nos asombra, se nos presenta como legible, nos incita a descifrarla. Es misteriosa sin ser un misterio: es enigmática. Formulada en alguna retórica fechada, sin embargo se proclama inmortal. Nos muestra que somos en contra de ser siempre los mismos. Ciertamente, la obra de arte se da en la historia mas la libera de su temporalidad, que es muerte. Colma la dicha del instante pleno y nos atormenta, enseguida, cuando nos ponemos a inteligirla, cuando la vemos como problema. Si la consideramos en sí misma y dentro de sí misma, en su veracidad, se nos da como absoluto. No es el absoluto absuelto por las religiones, que apelan a un más allá dado y perpetuo, sino que lo hemos hecho por nuestra cuenta.
Vista históricamente, esta propuesta blanchotiana es una posible definición de la modernidad. Enemiga del vacío, decreta la plenitud de la obra, de la praxis humana. Claudel, católico, alaba a Dios por haber creado la finitud, es decir: la muerte. Valéry, agnóstico, nos invita a ir hasta el fondo de lo finito para explorar lo inagotable.
Hay más: la definición subsecuente de nuestra época como decadencia. Un tiempo capaz de revoluciones y futurismos, atraído por lo rechazable, crítico con sus propias preferencias. Peralta al artista olvidado que se complace en serlo. El hombre ha perdido sus esencias y la realidad se ha vuelto una utopía. Disuelto en las exactitudes de la ciencia, el ser se complace en su libertad negativa. ¿Queda alguna esencia histórica en nuestros días? Sí, paradójicamente, la discontinuidad fragmentaria de lo que consideramos hechos históricos. Lo han señalado algunos abarcantes narradores. Robert Musil (El hombre sin atributos), con su mezcla de aristócratas del intelecto y anarquistas desnortados, nos ofrece en su Cacania un monumento en ruinas, en tanto Thomas Mann (La montaña mágica) hace el monumento de una ruina, un enorme fragmento de novela educativa sin posible culminación. Tal vez se ha perdido el legado religioso de Israel, que fundó la idea de historia, el conjunto de las relaciones humanas con Dios, temporalizadas, que configuran lo histórico, donde la voz de los profetas puebla el desierto del futuro con una narración. Podemos pensar, a partir de Blanchot, que esa narración despedazada e impracticable, es una nueva historia y que nuestros tiempos, como todos los tiempos para sus coetáneos, son tiempos nuevos, aunque se despeñen por el vertiginoso barranco de la decadencia. ~
(Buenos Aires, 1942) es escritor. En 2010 Páginas de Espuma publicó su ensayo Novela familiar: el universo privado del escritor.