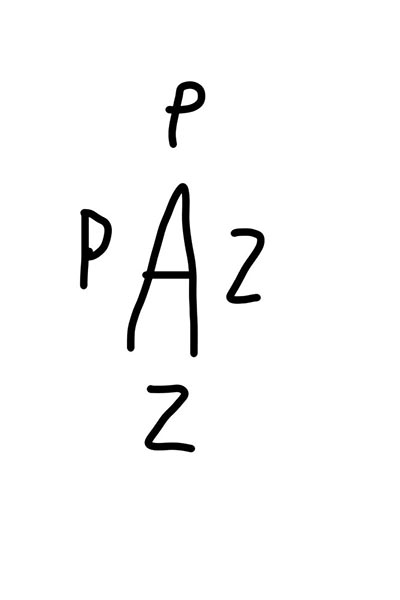“Ningún arte traspasa nuestra conciencia como el cine; sólo el cine toca directamente nuestros sentimientos hasta llegar a los oscuros recintos de nuestra alma”, decía Ingmar Bergman. En sus películas –que he venerado toda mi vida–, pocos cuartos más oscuros que los del amor conyugal. El marido en Escenas de un matrimonio tiene, o parece tener, el vínculo perfecto y la familia ideal; pero justo en el cenit de la armonía cae en el vértigo del deseo, un deseo irracional, fantasioso, absurdo, narcisista pero ineluctable, que desencadenará su caída. Su decisión ha sido libre, pero su acto lo precipitará en un dédalo de fatalidad, como si un titiritero manejara a partir de entonces los hilos de su destino. Su acto de libertad lo ha vuelto esclavo. El libreto avanza, implacable. En una dialéctica puntual, el péndulo del amor oscila cada vez más doloroso, sangriento y revelador. Expulsados del Edén, ambos esposos crecen en la dicha y la desdicha y al final se encuentran, furtivamente, en una cabaña solitaria donde el titiritero del destino los ha arrojado. Mutilados de sí mismos, saben que no hay marcha atrás. El peso karmático de su separación –cada acto, cada palabra, cada silencio– los condena. Y sin embargo, perdida la esperanza, en alguna zona profunda de sus vidas, se quieren y se reconocen, se perdonan.
¿Por qué el marido de La vida de las marionetas –apuesto, rico, feliz– rompe su vínculo, asesina a la prostituta y termina abrazando al pequeño oso de peluche en un hospital psiquiátrico? En su caso no lo ha movido el deseo, sino un impulso ciego, indeterminado. El psicoanalista que lo atiende (que al mismo tiempo se acuesta con su esposa) encuentra una hipótesis: ha matado vicariamente a la madre posesiva. Pero en el fondo sabe muy bien que los motivos últimos de su paciente y víctima permanecerán ocultos, y lo sabe no por compensar su falta o librarse de su culpa vulgar, sino porque descree del psicoanálisis y de sí mismo. Sabe que no hay modo de explicar la conducta humana. Los hombres arruinan su vida por razones insondables. ¿Somos libres? Tenemos la libertad de las marionetas.
Pero el caprichoso titiritero que nos mueve descansa por momentos. Y en esos intersticios se cuela un soplo posible de felicidad. En el cine de Bergman esos espacios de luz adoptan diversas formas: el asombro de los niños, la misericordia de los hombres, la ternura femenina, la pasión de los amantes (como la gozosa complicidad de la abuela, en Fanny y Alexander, con su viejo amante judío, el tío Isaac), pero sobre todo los festines, como aquella inolvidable cena de Navidad –en la misma cinta– que fugazmente disuelve las envidias, los celos, los agravios antiguos, las heridas, las muertes. Ante los comensales, el personaje –lascivo, insoportable, adorable– levanta la copa, pronuncia palabras conmovedoras, y (como el cruzado del Séptimo sello) brinda por la vida. El tiempo se detiene. El cine se toma una fotografía.
Luego el titiritero despierta, retoma los hilos, vuelve la oscuridad. ~
Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.