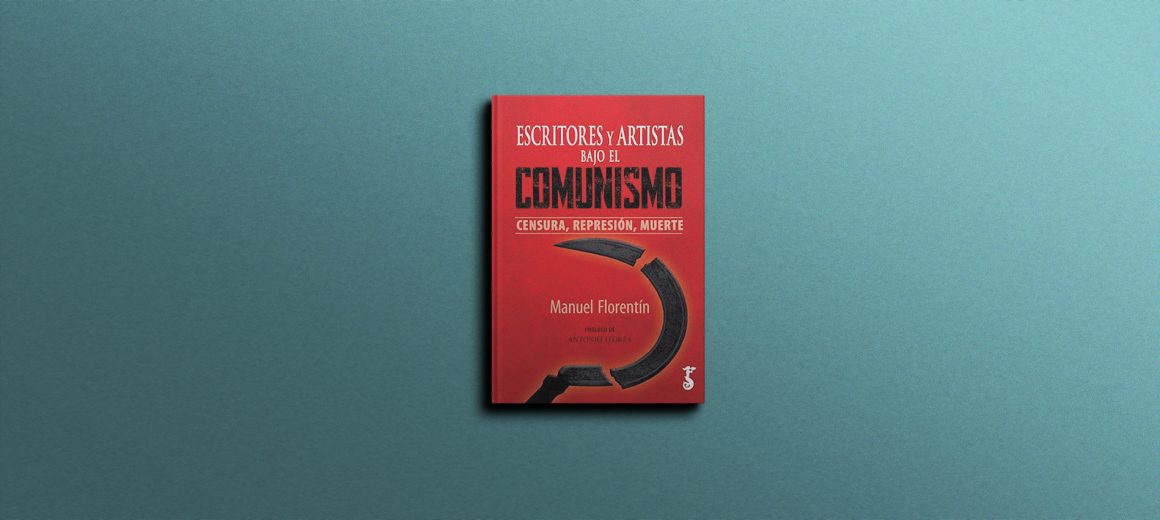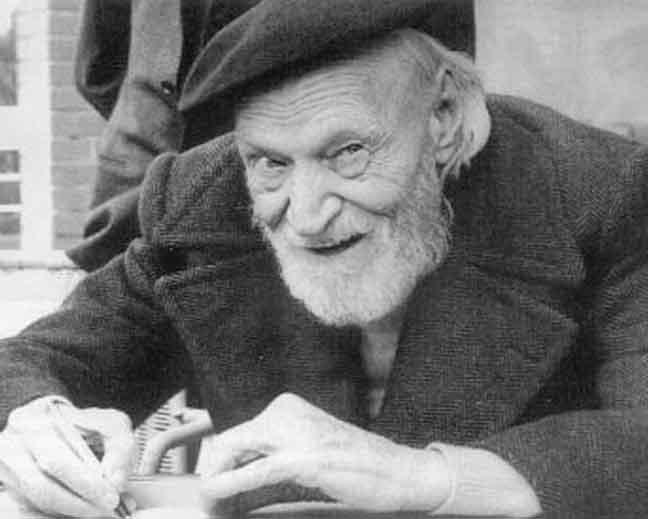Manuel Florentín ha erigido un monumento a las tinieblas. En casi ochocientas páginas, que descansan en 85 de bibliografía (de cuerpo diminuto e interlineado simple), ha documentado la persecución sistemática que sufrieron los creadores bajo los distintos regímenes comunistas establecidos en muchos países tras la Revolución soviética de 1917, y también en otros –entre ellos España– en los que, aun sin haber estado nunca sometidos a un régimen de esa naturaleza, los partidos comunistas y sus “compañeros de viaje” llevaron a cabo o apoyaron medidas represivas semejantes contra escritores y artistas disidentes. Esta persecución, huelga decir, solo la sufrían los creadores contrarios a los regímenes dominantes, o no suficientemente entusiastas con ellos (y se era contrario, también, aunque se compartieran los principios del socialismo, si no se seguían sus doctrinas estéticas: aquel “realismo socialista”, de cemento y acero, que vedaba cualquier manifestación del arte individualista y burgués de Occidente). Sus partidarios, en cambio, gozaban de un trato principal, que incluía toda suerte de privilegios en una sociedad que, teóricamente, había abolido los privilegios. Aunque hay que añadir que la pertenencia a uno u otro grupo, el de los afectos y los desafectos –y, por lo tanto, el bienestar de cada uno y hasta su vida y la de su familia–, pendía de un hilo: un chiste que se contara o un brindis que se hiciera en una reunión privada, pero que llegara a oídos de las autoridades por la delación de alguno de los asistentes –que podía ser un amigo íntimo o un familiar cercano del denunciado: en la Unión Soviética y las repúblicas de su órbita, la espesa red de delatores era uno de los principales sostenes del Estado: medio país espiaba al otro medio–, condenaba a la expulsión de la Unión de Escritores (lo que implicaba, en la práctica, no volver a publicar), a la pérdida del trabajo, a la detención, el interrogatorio y la tortura (del chistoso y, a menudo, también de su mujer, sus hijos, sus hermanos y sus padres), y, en muchos casos, al gulag (o, en décadas posteriores, a los hospitales psiquiátricos).
El relato de las prácticas represivas de los regímenes comunistas, que ya latían en el pensamiento y las acciones de Lenin –al que suele presentarse como un líder más intelectual y menos sangriento–, pero que alcanzaron el paroxismo con Stalin –un georgiano que iba para cura y para poeta, pero que prefirió consagrarse a la Revolución–, sobrecoge por su crueldad. En la Unión Soviética, lo mejor de la literatura rusa padeció la furia estaliniana. Marina Tsvietáieva pasó catorce años en el exilio y se suicidó después de que fusilaran a su marido y detuvieran a su hija y a su hermana. Ana Ajmátova también vivió el fusilamiento de su primer marido, el poeta Nikolái Gumiliov, la deportación de su hijo a Siberia en dos ocasiones y la muerte de su tercer marido, el escritor Nikolái Punin, en un campo de concentración; sus libros fueron prohibidos, y ella, acusada de traición y deportada. Ósip Mandelstam fue asimismo deportado por un epigrama contra Stalin y murió en un campo de trabajo de Vladivostok. Vasili Grossman tuvo que escribir once versiones de su novela Stalingrado para complacer a la censura soviética. Borís Pasternak renunció al Premio Nobel que se le había concedido en 1958 por temor a las represalias del poder soviético contra él y su familia.
Las repúblicas comunistas de la Europa del Este se apresuraron a importar las técnicas coercitivas que tan buenos resultados estaban dando en la Madre Rusia. En la República Democrática de Alemania, el Ministerio para la Seguridad del Estado, la siniestra Stasi, contaba en 1989, cuando cayó el Muro de Berlín, con 102.000 agentes y 174.000 informantes (para vigilar a una población de diecisiete millones de habitantes; la Gestapo había dispuesto de 40.000 efectivos para controlar a ochenta millones); también se le destinaba el 5% de los presupuestos generales del Estado. Gracias a su celo en el cumplimiento de las tareas que tenía encomendadas, escritores como Thomas Brasch, Reiner Kunze, Jürgen Fuchs, Stefan Heym, Lutz Rathenow y un larguísimo etcétera sufrieron vigilancia y cárcel, fueron despedidos de sus trabajos, se les retiró el permiso para publicar (y hasta para escribir) y, en no pocos casos, fueron privados de la nacionalidad y expulsados del país. En Rumanía, el equivalente de la Stasi, la no menos terrorífica Securitate, velaba, bajo la sanguinaria dirección de Nicolae Ceaușescu y su draculiana mujer, Elena Petrescu, por que autores como Paul Goma, Herta Müller, Norman Manea o Ana Blandiana no pusieran en peligro la seguridad del Estado con sus palabras. En Albania, un enloquecido Enver Hoxha (pronúnciese jodcha), cuando no estaba ocupado sembrando búnkeres por todo el país para defenderse de una invasión de Estados Unidos que daba por segura, y que hoy se utilizan para cultivar champiñones, perseguía con saña a quienquiera que objetase a su régimen, aunque antes lo hubiese apoyado, como Ismaíl Kadaré, que se tuvo que exiliar en Francia después de que el propio Hoxha le recriminase que su novela El gran invierno no hiciera lo que la buena literatura ha de hacer: “Representar los intereses del régimen, hablar de las fiestas, de las cooperativas, de las consignas del partido, del entusiasmo de la juventud.” La suerte de Kadaré, pese a todo, fue mucho mejor que la del poeta Havzi Nela, condenado a quince años por criticar al régimen de Hoxha, luego aumentados a veintitrés por organizar una protesta dentro de la cárcel por las condiciones inhumanas en las que vivían los presos. Cuando obtuvo la libertad, fue confinado en un pueblo, del que se escapó un día para poner unas flores en la tumba de su madre, que acababa de morir. Lo condenaron entonces a muerte, lo colgaron en público y dejaron que su cuerpo se pudriera en la calle.
La investigación de Florentín alcanza a muchos otros países, no europeos. A Cuba, por ejemplo, donde se revivieron los Juicios de Moscú con Heberto Padilla, y numerosos escritores disidentes –aunque muchos de ellos habían apoyado o aplaudido la Revolución– se vieron obligados a exiliarse y a morir lejos de su patria, como Guillermo Cabrera Infante o Reinaldo Arenas. Y a China, por supuesto, cuyos comunistas conjugaban un refinamiento sádico –cobraban a la familia de los ajusticiados la bala que los había matado– con fórmulas mucho menos sutiles: la Guardia Roja de Mao apaleó hasta la muerte a Lao She, acusado de “derechismo”. Zhang Zhixin estuvo presa por criticar a la mujer de Mao y el culto a la personalidad del Gran Timonel, y en la cárcel fue torturada y violada sistemáticamente; para ahuyentar a sus violadores, se untaba el cuerpo con sus propios excrementos. A Lin Zhao la reeducaron durante ocho años con palizas y torturas en un campo de trabajos forzados y, tras contraer tuberculosis, fue ejecutada el mismo día en que se dictó su sentencia de muerte.
Manuel Florentín subraya en su documentadísimo libro –cuya monotonía no le es achacable a él, sino a la naturaleza de lo narrado: conductas repetidas e iguales de los regímenes comunistas– otro motivo de dolor para los escritores y artistas perseguidos: la falta de solidaridad de sus colegas occidentales, muchos de los cuales profesaban una fe tan intensa en el ideal comunista que se negaban a ver, o a creer, aquello que lo desmintiera, aunque fuesen crímenes atroces. Sartre fue uno de los ciegos voluntarios más destacados: arengaba a sus compañeros para que, como él, no viesen.
Pero Florentín no relata esta tragedia sin humor: el de los chistes que circulaban en todos los países comunistas sobre sus infaustos gobernantes. El chiste fue una de las principales válvulas de escape de los habitantes del paraíso socialista, aunque podía conducir también a la catástrofe: el humor como lenitivo de la impotencia. Este es uno que se contaba en Checoslovaquia después de que los blindados soviéticos aplastaran la Primavera de Praga: “¿Cómo visitan los rusos a sus amigos? En tanque.”
La lectura de Escritores y artistas bajo el comunismo deja un regusto muy amargo. Y no solo por las innumerables salvajadas que refiere, sino también porque corrobora el fracaso de un ideal encomiable, que perseguía la justicia y la igualdad, construido a partir del certero –y aún no superado– análisis marxista del capitalismo, y que han abrazado muchos espíritus nobles que deseaban el bien de sus semejantes. Quienes hemos creído alguna vez en él vemos en este reguero de crueldades la demostración de la indefectible capacidad del hombre para destruir sus propias utopías. ~