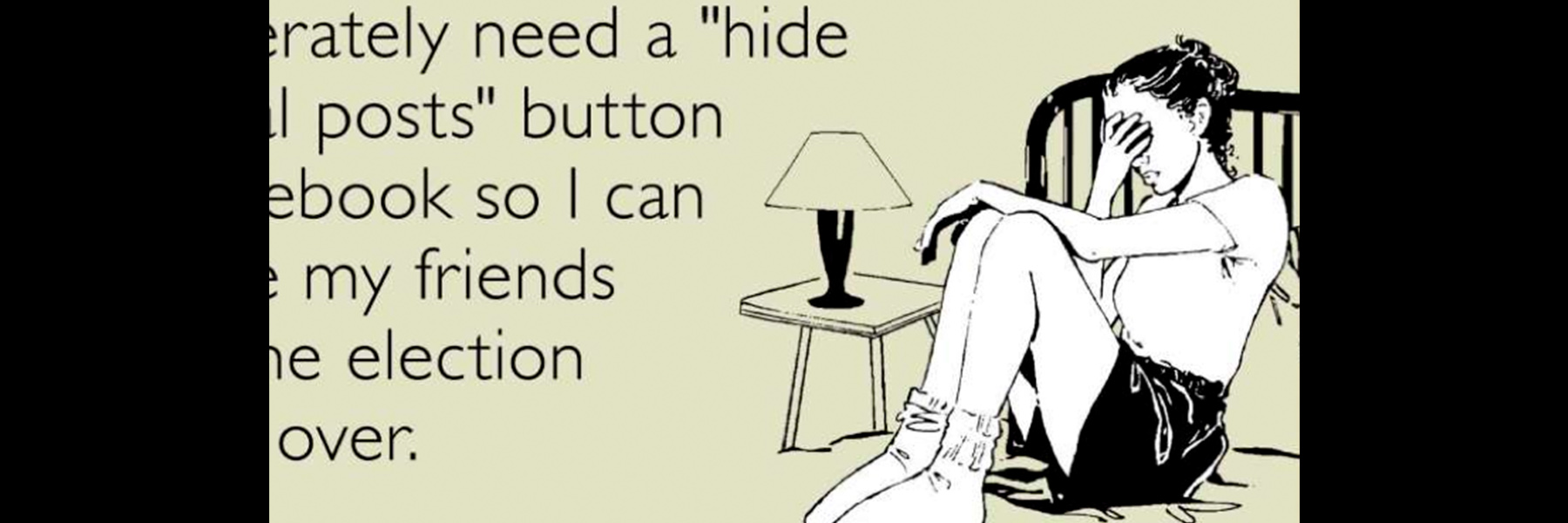De acuerdo con una reciente investigación del semanario The Economist, la difusión pública de la llamada “ideología woke” habría alcanzado su cénit y comenzado su declive en los Estados Unidos de América; así lo sugiere un estudio que ha cuantificado el número de veces que sus palabras clave han sido empleadas en la esfera pública norteamericana. Detalles al margen, su tesis es que la doctrina woke constituye una reacción a –o bien se ve disparada por– la victoria de Donald Trump en las elecciones del año 2016, viendo luego reforzado su impacto por el asesinato de George Floyd y la cuarta ola feminista; el movimiento habría empezado a perder fuerza en los últimos dos años y parece condenado a languidecer o, cuando menos, a ejercer una menor influencia sobre la política democrática y la cultura pública. Además del ciclo natural de los movimientos políticos y las modas ideológicas, habría contribuido a ello la evidencia de que prácticas como la limitación de la libre expresión en nombre de la seguridad emocional o la famosa cultura de la cancelación son contrarias al ethos democrático y provocan indeseables efectos colaterales en el interior de una sociedad liberal.
Para los redactores del Economist, la doctrina o ideología woke se caracteriza por un énfasis en la presunta causación estructural de los problemas sociales que dificulta cualquier aproximación racional a los mismos: si todos los blancos son racistas y todos los hombres son violadores, como se ha dicho a menudo, poco se podrá hacer con la discriminación racial o las agresiones sexuales. No deja de ser llamativo que la naturaleza presuntamente corrupta de la sociedad liberal –culpable de incontables crímenes originarios que no habría manera de redimir– no impida a esa misma sociedad producir resultados dignos de mención: sostener que vivimos en el patriarcado se compadece mal, por ejemplo, con la evidencia reciente de las mujeres empiezan a tener un salario medio más alto que los hombres en no pocos países desarrollados. De acuerdo con el semanario británico, la atenuación del dogmatismo ideológico puede facilitar la reaparición del pragmatismo político y con ello la búsqueda de compromisos racionales en torno a las políticas públicas más apropiadas; lo cual quizá sea mucho suponer.
Ideología y falsa conciencia
Ya veremos si es el caso; o si lo es en todas partes. En todo caso, me gustaría detenerme brevemente en el sentido que tiene el término woke y ponerlo en relación con la intransigencia que caracteriza a los practicantes de esta doctrina en la esfera pública. Y ello porque incluso si lo woke pasa de moda, no está claro que lo hagan algunas de sus variantes –tales como el feminismo radical– ni que pueda darse por clausurada esa actitud de superioridad moral que, habiéndose atribuido a la “izquierda reaccionaria” (el concepto es de Félix Ovejero), podemos encontrar asimismo en otras ramas del pensamiento de izquierda. Nótese que el estar woke o despierto no es exclusivo de la izquierda; también la derecha populista ha tirado de Matrix y hablado del momento del “despertar” a una nueva visión de las cosas: como si se hubiera tomado una pastilla roja. Pero si la derecha es conservadora hasta que deja de serlo, es decir, hasta que le parece que su mundo ha desaparecido y entonces tiene que restaurarlo, la izquierda de raigambre marxista tiene que destruir para luego construir. Y para destruir debe convencerse antes de que la sociedad merece la destrucción; solo la socialdemocracia, para indignación del mismísimo Karl Marx, puso la reforma por delante de la revolución. Es verdad que lo hizo por razones tácticas: sus padres fundadores pensaron que la sociedad sin clases –objetivo que compartían socialismo y socialdemocracia– tenía más posibilidad de realizarse a través de medios democráticos. Pero no es menos cierto que los socialdemócratas terminaron por aceptar a las democracias liberales y sus economías de mercado, contribuyendo a transformarlas impulsando –junto a democristianos y liberales– el bienestarismo público.
Esa, sin embargo, es otra historia. El caso es que tales intransigencias no pueden entenderse sin el modelo original del “despertar” o wokeness, que es el formulado por el mencionado Karl Marx en su teoría de la ideología y en su posterior concepto de la revolución del proletariado. Recordemos que la noción original de ideología equivale a “falsa conciencia” y se refiere al error en el que vive una clase trabajadora a la que la clase burguesa engaña con el lenguaje liberal de los derechos y los procedimientos: un encantamiento colectivo mediante el cual un obrero explotado de sol a sol debe creer que vive en el mejor de los mundos posibles. ¡Tiene derechos! Si abriese los ojos, comprobaría sorprendido que el Estado no es más que el “comité de negocios de la burguesía” y que su función es mantener la propiedad de los medios de producción en manos privadas, entregando al obrero las migajas del derecho formal y privándole del fruto de su trabajo al quedarse aquella famosa “plusvalía” que durante tantas décadas se tuvo por evidencia “científica”.
Para que el obrero cegado por el capital y sus relatos pueda abrir los ojos, sacudiéndose la falsa conciencia y sustituyéndola por una conciencia verdadera de su propia situación objetiva, no basta con dejar pasar el tiempo; carente de las herramientas que le permitirían liberarse, el obrero se empeña en quedarse como está o se preocupa en el mejor de los casos por mejorar su salario o reducir sus horas de trabajo. De ahí que quienes se erigen en tutores de su conciencia –los dirigentes e intelectuales que operan como “vanguardia del proletariado”– no tengan más remedio que “forzarles a ser libres”, por usar la memorable expresión con que Jean-Jacques Rousseau describía el proceso coercitivo de reagrupamiento de la volonté générale en su comunidad política ideal. Ni que decir tiene que la subsiguiente revolución se hace así en nombre del proletariado incluso si no tiene al proletariado detrás, porque se hace de acuerdo con la férrea convicción de que uno sabe lo que conviene al proletariado. Nótese que la vocación evangelizadora es indudable: la redención solo depende de que uno crea en el mesías que promulga la verdad; el carnet de miembro del Partido Comunista equivalía a un bautizo que implicaba la aceptación de los distintos dogmas de la iglesia marxista. Y los marxistas tuvieron sus revoluciones, aunque sería mejor llamarlas pronunciamientos; algunos exitosos (como la URSS, China o Cuba) y otros efímeros (Baviera, Hungría).
La fe del converso
Ahora bien: en sociedades democráticas donde la pauperización de la clase obrera puede darse por terminada –o, cuando menos, reducida de manera significativa– y donde el Estado del Bienestar y la fiscalidad progresiva aseguran un cierto grado de redistribución de la riqueza, el argumento de la falsa conciencia es más difícil de sostener. Porque ¿qué es eso a lo que se debe despertar? Por supuesto, la democracia es compatible con la injusticia y la discriminación: ni las mujeres ni las minorías raciales o sexuales eran tan libres en los años 60 y 70 como lo son ahora. Cuando se habla de un despertar y de la obligación moral de permanecer woke, sin embargo, no se hace referencia al proceso mediante el cual se identifica un problema social que antes había permanecido en los márgenes de la conciencia o la agenda públicas. En línea con el símil religioso –nada original– planteado más arriba, despertar equivale a convertirse a una idea que modifica nuestra percepción del mundo y que pasamos a tener por la única verdadera.
Si no recuerdo mal, era Zizek quien empleaba Están vivos –la divertida película de John Carpenter en la que unas gafas de sol permiten al protagonista descubrir que algunos de sus conciudadanos son unas criaturas extraterrestres o inhumanas– como símil para la revelación ideológica. En el film, el consumo mantenía hipnotizados a los miembros de una sociedad dominada por fuerzas ocultas. Y eso es, poco más o menos, lo que tienen en común enfoques tan distintos como los de Adorno y Horkheimer, Michel Foucault o Guy Débord: ya se trate de la razón instrumental, del poder tentacular que se infiltra en todas partes o de la “sociedad del espectáculo” que nos seduce con sus imágenes, la conclusión es parecida e igualmente desoladora. El sujeto contemporáneo, que parece disfrutar de más libertad que nunca, vive alienado: su vida está falseada por unas preferencias inauténticas que resultan de la captura de su subjetividad por parte de las fuerzas del sistema. Si uno lee la filosofía correcta, podrá acceder a la verdad; dejará entonces de creer en cascarones vacíos tales como la democracia representativa, el imperio de la ley o el Estado del Bienestar. A partir de ese momento, no tendrá paciencia para razonar con quienes siguen tomándose en serio esas supercherías.
La íntima convicción de haber accedido a un estadio superior de la conciencia ayuda a explicar por qué los enemigos de la sociedad liberal pueden presentarse como adalides de la emancipación y la autodeterminación democráticas, mientras simultáneamente se conducen de manera bien poco democrática y se arrogan la potestad de decidir cómo tienen que emanciparse los demás. Pocos textos ilustran mejor esa aparente contradicción que la célebre reflexión de Herbert Marcuse –uno de los padres intelectuales de la contracultura– sobre la “tolerancia represiva”. Parte de un libro publicado en 1965 junto al filósofo Robert Wolff y el sociólogo Barrington Moore, el trabajo fue traducido pronto al español y apareció en distintas revistas hispanohablantes; también, por cierto, en el número 24 –enero de 1969– de la revista cubana Pensamiento crítico.
No se trata de reproducir aquí el contenido del artículo, disponible en la red para quien quiera leerlo; dar brevemente cuenta del mismo, empero, ayuda a comprender las raíces de la actitud dogmática que encontramos no solo en el pensamiento woke sino, también, en otras ideologías liberadoras que se dicen clarividentes. Dice así Marcuse de entrada que eso que en las democracias liberales se practica como tolerancia no hace otra cosa que servir a la causa de la opresión; es así preciso llevar a la práctica una forma distinta de tolerancia, o sea aquella que busca de verdad la liberación humana. Tolerar aquello que es “radicalmente malo” resulta contraproducente; y hete aquí que las libertades democráticas, tal como se practican en las sociedades post-industriales, han perdido toda efectividad. En consecuencia, la tolerancia “no puede proteger las falsas palabras y los actos equivocados que contradicen y contraatacan las posibilidades de liberación”. No puede tolerarse a “individuos manipulados e indoctrinados que repiten como propia la opinión de sus dominadores”, que son los que nos encontramos en “una democracia con una organización totalitaria”. ¿Y quién puede distinguir entre tolerancia falsa y verdadera, entre progreso y regresión? Es sencillo: “todo aquel que se encuentre en la ‘madurez de sus facultades’ como ser humano, todo aquel que haya aprendido a pensar racional y autónomamente”. ¿Y quiénes son esos individuos? Es fácil identificarlos: son aquellos que dicen sobre la democracia liberal lo mismo que dice Marcuse. ¡Asunto resuelto!
Contra la tolerancia
De manera que no solo vivimos vidas falsas que aguardan a ser reemplazadas por vidas auténticas, sino que practicamos asimismo una falsa tolerancia (represiva) que debe ser sustituida por una auténtica tolerancia (liberadora); la que consiste en practicar la intolerancia con quienes todavía no han accedido a la verdad de las cosas. A su manera, es un argumento platónico; desistan los aristotélicos de presentar datos empíricos o de establecer comparaciones entre sociedades liberales y sociedades autoritarias. Su conclusión es palmaria: “La tolerancia liberadora, entonces, implicará intolerancia contra los movimientos de la derecha y tolerancia con los movimientos de izquierda”. Aun luego escribe que debe practicarse la intolerancia “hacia los conservadores sofisticados y la derecha política […] que ha destruido las bases sobre las que puede descansar la tolerancia universal”. Dado que debe evitarse que los individuos alberguen en su interior las preferencias equivocadas, Marcuse no duda en defender la censura previa de los discursos, representaciones o ficciones que generan “falsa conciencia”.
Desde luego, la sociedad que dibuja Marcuse se parece mucho a una dictadura; es el gobierno de quienes se han proclamado a sí mismos como buenos e identificado a los malos. Dado que la democracia se define por la posibilidad de la alternancia pacífica en el poder, no podemos considerar que Marcuse sea un demócrata. Por más que pueda tal vez tener razón cuando afirma que a las minorías oprimidas les asiste un “derecho de resistencia” que les permite “usar medios ilegales si se ha demostrado la ineficacia de los legales”, esa afirmación solo tiene sentido en un marco dictatorial: no existe el derecho de resistencia en una democracia liberal. Asunto distinto es que Marcuse o sus epígonos hayan decidido por su cuenta que las democracias liberales son dictaduras encubiertas. Pero eso no les da la razón ni legitima sus acciones.
Si tomamos los argumentos woke y la manera en que suelen defenderse en la esfera pública, reconoceremos un patrón inquietante que Marcuse describe con admirable claridad: no hay tolerancia para quienes permanecen dormidos. Así que cuidado con las ideologías del despertar: sus vigilias pueden convertirse en nuestras pesadillas.