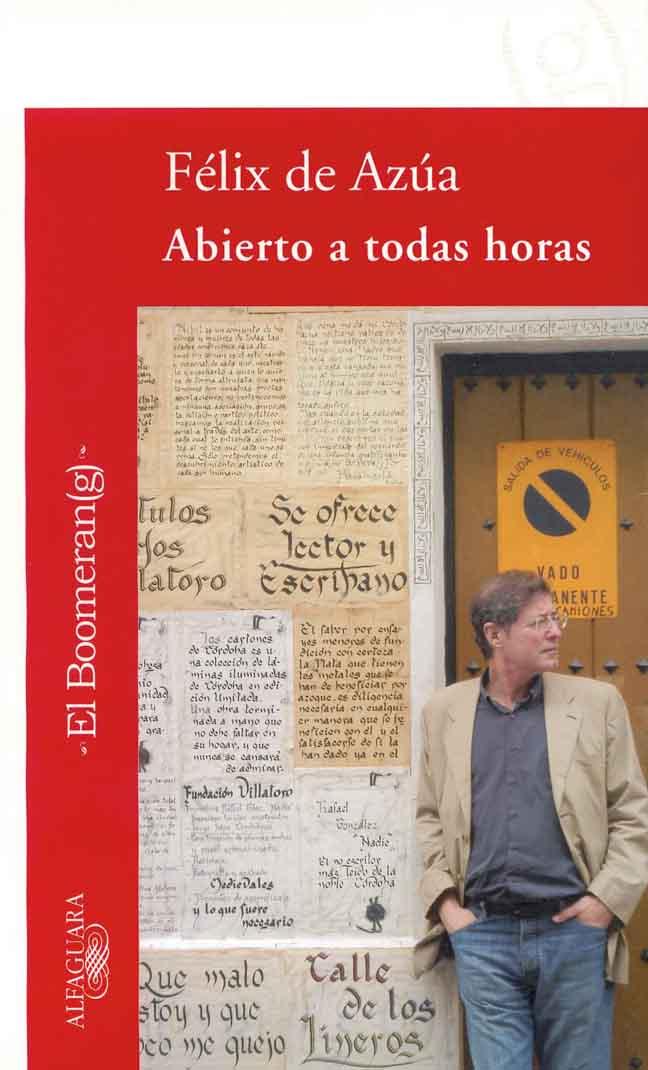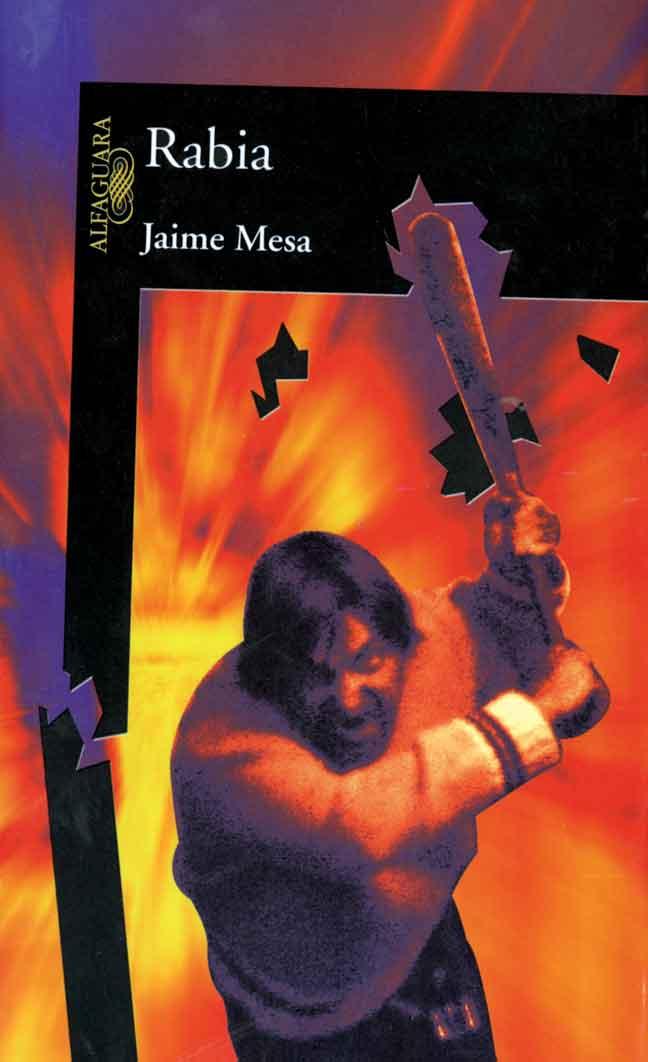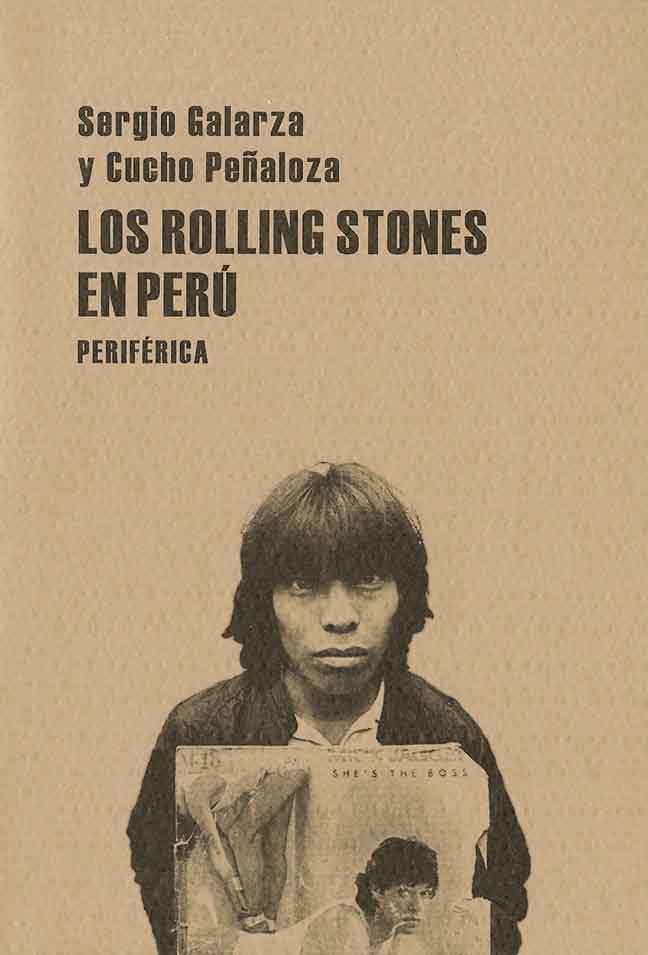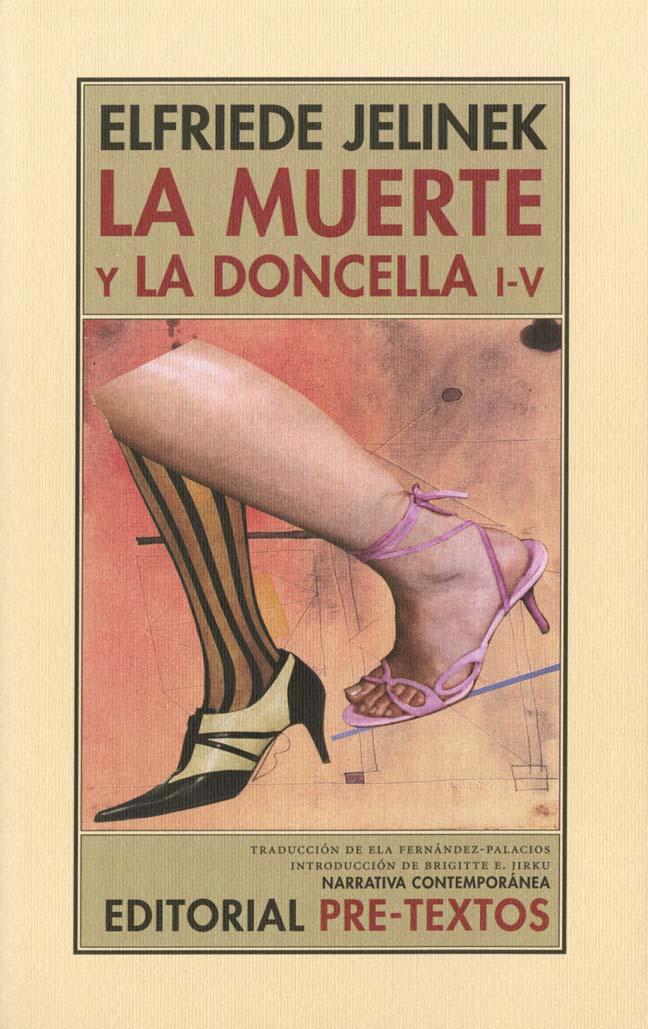A día de hoy, los libros de ensayos cívicos de Félix de Azúa bien podrían leerse como el contrapunto de una generación que ocupó el poder a principios de los ochenta y lo abandonó a finales de los noventa sin que ninguno de los dos episodios, the rise o the fall, le llevara a poner en duda sus principios intelectuales. Las excepciones abundan –y tengo para mí que la de Azúa es la más descollante–, pero como él mismo señalara en un artículo de febrero de 2005 (“Borrón y cuenta nueva”, El País), los jóvenes antifranquistas que por méritos propios obtuvieron en su día la responsabilidad de ocupar ministerios y museos, cátedras y redacciones de periódicos, tendieron a creer que su formación ideológica les eximía de todo error en su gestión, y que finalmente sus actos estaban revestidos de una armadura moral e histórica que convertía en “fachas” –la palabra es de Azúa en el mencionado artículo– a todos quienes discreparan de ellos.
En El aprendizaje de la decepción (1989), Salidas de tono (1996), Lecturas compulsivas (1998), Diccionario de las artes (1999), La invención de Caín (1999) y Esplendor y nada (2006), Azúa ha ido rastreando oblicua pero persistentemente las consecuencias de esa incapacidad crítica en los asuntos que más le incumben. Y en todos ellos ha detectado, no por casualidad, una coincidente tendencia al espectáculo. Así la política, por ejemplo, se ha convertido para Azúa en un juego de poderosos que simulan tener ideas revolucionarias, del mismo modo en que los arquitectos y artistas ya no crean casas u obras de arte sino lucidos homenajes a quienes se las encargan, especialmente si es con fondos públicos. Y algo semejante podría decirse de la literatura, actividad que en el espacio común ha quedado prácticamente reducida a las fotos que se toman los funcionarios junto a los poetas. Todo ello, pues, un mero apéndice del que en el fondo es el único espectáculo que importa, el mayor espectáculo de todos los tiempos: el Poder.
Naturalmente, Azúa no ha circunscrito todos estos síntomas a la época en que su generación detentó la hegemonía; en realidad, ha ido elucidando todos y cada uno de sus precedentes en su extenso análisis de la modernidad, que seguramente sea su tema y, en última instancia, el armazón sobre el que se sostienen todas sus visiones sobre el presente y su propia biografía intelectual. Desde su temprano estudio sobre Diderot (La paradoja del primitivo, 1983), sus ensayos de Baudelaire (1992) o sus frecuentes referencias a momentos de las ideas como el romanticismo, las vanguardias o la deconstrucción, ha ido trazando –con las “contradicciones propias de quien nunca ha pretendido trabajar sistemáticamente un interrogante teórico”– su particular mapa de los tres últimos siglos, un mapa que podría condensarse en las complejas relaciones que, como elementos fundadores de la modernidad, han mantenido el campo y la ciudad, la burguesía y los artistas, la tecnología y Benjamin, la burocracia del Estado moderno y Kafka. Es decir, todas esas oposiciones entre las que se debatió el proyecto ilustrado hasta que, como comentan hoy hasta las revistas del corazón, llegó el mayo del 68 y se lo merendó. Todavía nos estamos repartiendo las sobras.
Abierto a todas horas, pese a la novedad de su gestación –es una colección de los posts escritos en su blog a lo largo sobre todo de 2006– no deja de ser uno de esos libros de ensayos cívicos, y como tal aparecen en él los temas habituales del autor. Sin embargo, y como advierte Azúa en el Prólogo, puede que el libro sea una nueva aproximación a lo mismo, pero él no es el mismo, puesto que ya se ha puesto “el disfraz que se usa en exclusiva en los terceros actos definitivos, aquellos en los que ya no se sale a saludar tras la caída del telón porque el teatro está vacío”. Aunque esta afirmación pueda parecer una coquetería de pensador maduro, es cierto que en Abierto a todas horas hay nuevas señales, o por lo menos una exacerbación de las que ya hemos ido conociendo: Azúa, como siempre a partir de fragmentos, se desplaza por el espectáculo político – “el cinismo de quienes se benefician de los tiranos y luego los arrojan al estercolero cuando ya no los necesitan”–, por los acontecimientos culturales –“Ya he visto la gran exposición que el Louvre dedica a Ingres. Menudo palo”– y también por los libros y la prensa. Y sin embargo, y con el precedente de Esplendor y nada, hay aquí, más que nunca, estampas del natural, observaciones de la vida urbana, incluso una peculiar atención a dos asuntos propios de sabios ociosos: los animales y la música.
No es que Azúa se haya convertido de repente en un escritor contemplativo. Sigue siendo beligerante e ilustrado, burlón y curioso, pero a diferencia de Finkielkraut –al que sigue en estas páginas– o de Glucksmann, de Hitchens o de cualquier otro de los escritores cuya trayectoria se ha ido separando de la mayoritaria entre sus viejos colegas, parece preferir no utilizar la indignación como recurso intelectual y refugiarse más bien en un distanciamiento irónico, posibilista y, por qué no, levemente retirado. Como dice en estas páginas, hace años era impensable que la disciplina de la que es profesor, la estética, fuera a convertirse en la más prestigiosa de los departamentos de filosofía, pero también era impensable asumir que todo, y esencialmente la vida pública y la relación con la verdad, sería un asunto meramente estético. Abierto a todas horas desvela así que, dado que la obra de un intelectual independiente casi nunca logra rozar las meninges de los poderosos a los que critica, tal vez lo mejor sea apartar por un rato la mirada hacia una gata que pare, pasear por las ciudades y escuchar a Beethoven a través de unos altavoces chinos. Y después, claro, seguir con la discusión de siempre. ~
(Barcelona, 1977) es ensayista y columnista en El Confidencial. En 2018 publicó 1968. El nacimiento de un mundo nuevo (Debate).