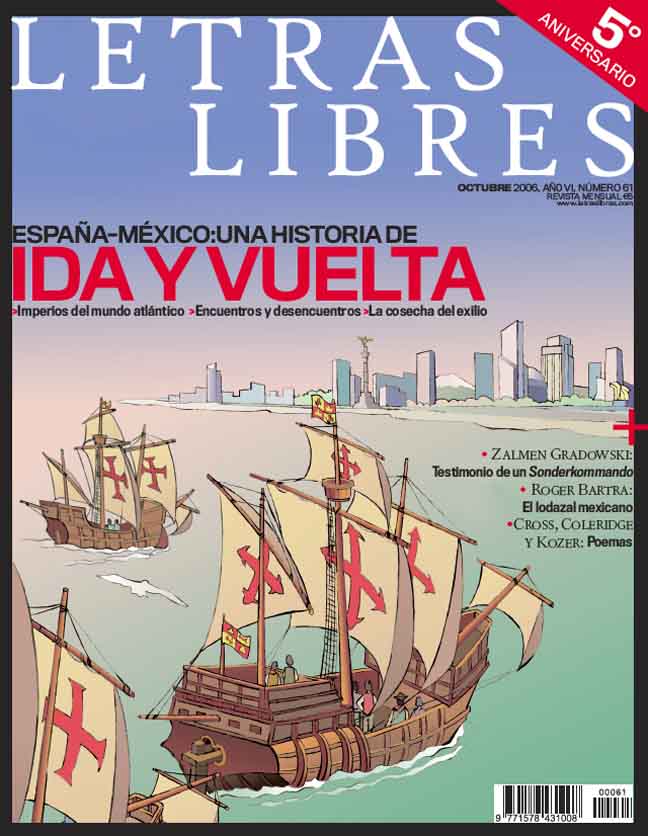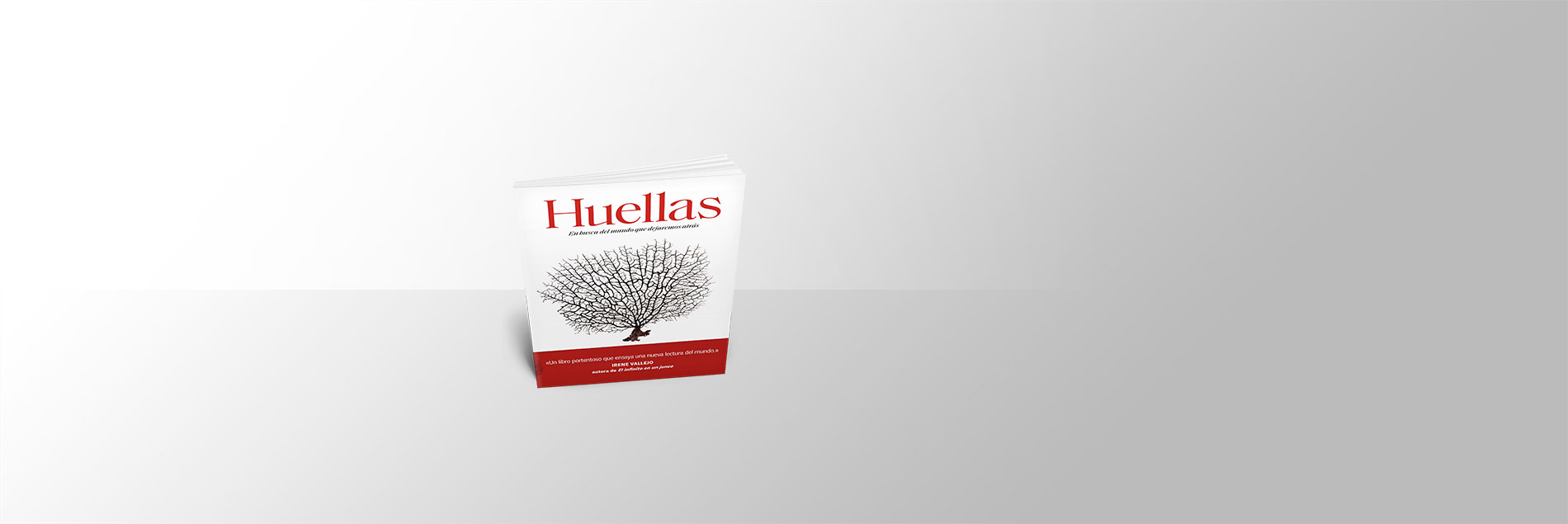Cha. Ese fue para mí el primer sonido de Madrid. Atocha y Chamartín. El avión era cosa de la jet y Madrid no era todavía Barajas, ciudad anónima de recién llegados que se buscan la vida, esperan y desesperan: paciencia y barajar. Yo descubría España en tren, con mochila y bocadillo, parada en todas las estaciones y apeaderos. De Atocha o Chamartín a la Gran Vía: sus cines con cartelones pintados de colorines, sus escaparates de pelucas sobre cabezas de cera y el aura no menos mortuoria de las vitrinas de los restaurantes: ristras de ajos, peces enormes con la boca abierta sobre lechos de hielo, y musicales en viejos teatros: terciopelo raído, bullanga y arañas de cristal. Sí, Madrid era indiscutiblemente cha: pachanguero, patochada y chachachá.
Luego fue el Madrid de los intelectuales elegantes, editores catalanes, escritores con casa en el Ampurdán. Parábamos en el Hotel Suecia y mirábamos Madrid por encima del hombro –¿de veras los madrileños creían que nosotros éramos los provincianos?–, pero le reconocíamos cierta nobleza, un aire señorial de capital antigua. Cibeles y Neptuno, Prado, Serrano, Retiro, Jerónimos, Delicias, Recoletos… evocaban monasterios, carruajes y calles empedradas, dioses paganos y fuentes dieciochescas, y algunos toques simpáticos por lo incongruentes: Cibeles, cascabeles, Neptuno, aceituna, Recoletos, coleta, y la elegantísima Serrano sabía a bocata de jamón… Fuera de esa ciudadela, acechaban extrarradios ásperos y hostiles. Aravaca olía a estiércol, Pozuelo rimaba con orzuelo, Hortaleza con maleza, Getafe con gafe y matarife. Fuencarral sonaba a cascarrabias, Móstoles a ¡córcholis!, Sanchinarro a chafarrinón y achicharrar… Sólo La Moraleja resplandecía, con un brillo irónico: ahí desembocaban, en amalgama feliz, la riqueza y la fama por cualquier medio conseguidas; ahí los directores de periódico progresista se mezclaban por fin con las folclóricas, los altos ejecutivos nacionales y extranjeros, los magos del share y de la cirugía estética; ahí se elevó el emblemático chalé del ministro de izquierdas, encarcelado en sus días de vino y rosas, y su flamante esposa (segundas y terceras nupcias respectivamente), ex de Julio Iglesias y de no sé qué marqués, Nuestra Señora de Porcelanosa, estrella de las revistas del corazón, cuyo embarazo, pasados los cuarenta, por obra del ex ministro fue noticia en todos los telediarios… Extraiga usted mismo, si gusta, La Moraleja: es la de la España de los años 90.
Hasta que me vine a vivir a Madrid. Y descubrí otro Madrid, ya adivinado leyendo a Galdós, el Madrid castizo y anticuado, popular y heroico, conventual y militar, enternecedor y rancio, de Miau, La de Bringas, Fortunata y Jacinta y los Episodios Nacionales. El Madrid del Palacio de Oriente y las corralas de Lavapiés, de la calle Angosta de los Mancebos, la plaza de la Paja y la del Dos de Mayo; las calles del Pez y de la Paz, de Amor de Dios y de Válgame Dios; de Las Descalzas, Las Salesas y Las Comendadoras, de Almirante y Conde Duque, Concepción Jerónima
y Noviciado y la inolvidable Desengaño, un callejón oscuro por detrás de los aurigas de bronce y las arañas de cristal de la Gran Vía, vanidad de vanidades y todo es vanidad, el Madrid de “Los señores de Tal reciben en sus salones”, así en plural, y me compré un piso con cien años y tres salones, encima de la Casa de León, donde los domingos enseñaban bailes regionales, y en frente había un convento de clausura –cuyas severas ventanas enrejadas daban al restaurante erótico “La Olla Caliente”, del otro lado de la calle–, y oía la campanita del convento, y las castañuelas de los bailes típicos, y a veces la pianola, desafinada y chirriante, de unos gitanos que paseaban una cabra. Aquello fue mi barrio, y por mi barrio las calles se llamaban Tesoro, Minas y Molino de viento, y un poco más allá estaba de nuevo Gran Vía, y Sol, y Arenal, y Carretas: Madrid era un pueblo manchego, con paredes encaladas y tejados, un pueblo soleado con arenales y molinos y carretas tiradas por bueyes y mi barrio se llamaba, aunque nadie, más que la secta de los lectores de Rosa Chacel, se acordase, Barrio de Maravillas.
Y todo lo que no conozco todavía, me digo, mirando el plano de metro: Pirámides, Las Musas, Mar de Cristal, Cuatro Vientos, Esperanza, Colonia Jardín, Pan Bendito… Ah, los hermosos nombres de Madrid, como
de Andalucía y de Castilla: Madrigal de las Altas Torres, Zahara de los Atunes, Zorita de los Canes… tan distintas en esto de la humilde –o prosaica, según se mire– Cataluña… Un día me encontré en una plaza de cemento y asfalto, entre bloques de pisos, con un inmenso Carrefour y una estación de metro, y me enteré de que era esa Glorieta Mar de Cristal con la que soñaba a veces, en los días de calor: un mar glorioso, verde, cristalino… Ya nos lo avisó Proust con sus Noms de pays: una cosa es el nom y otra, a veces muy distinta, el pays. Desde entonces saboreo los nombres, pero procuro no hacer expediciones. ~