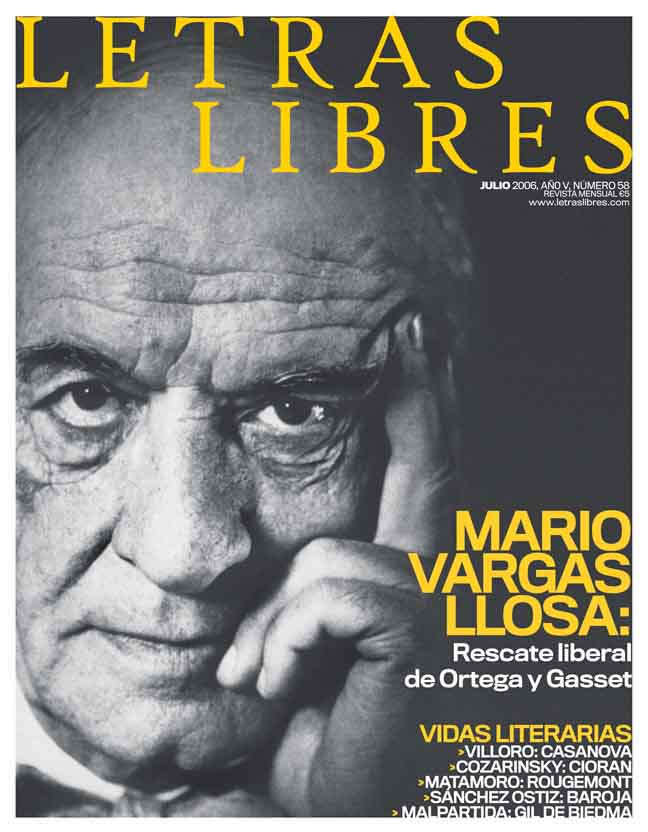Disparate. Podría ser el resumen de El Código Da Vinci, lo cual ya sería malo, pero lo peor es que uno lo piense a los dos minutos de iniciada la película, y en los 145 minutos que restan no encuentre motivos para cambiar de opinión.
Veamos. Que un tremendo asesino albino (los albinos ya se han quejado, y es que todo lo que rodea la obra de Dan Brown es una mezcla de drama y comedia, como la vida misma, aunque únicamente en eso se parezca a la vida misma) dispare en el Museo del Louvre a un sabio-majadero, y le pegue sólo un tiro, a unos cuantos metros de distancia, y se vaya dejándolo vivo, para dar tiempo al sabio-majadero a dejar pistas sobre el secreto más importante en la historia de la humanidad, escribiendo con sangre símbolos en su cuerpo, y que… En fin, así empieza, y así sigue hasta el final. Claro que estos lodos vienen de los polvos del libro (sin segundas: es una de las películas más asexuadas que he visto en mi vida, si exceptuamos la autoflagelación del albino. Por cierto, ¿hay vida en Marte? ¿Hay monjes en el Opus?). Pensando en la novela y en la película es inevitable acordarse del viejo chiste de Hollywood, dos cabras están comiendo celuloide, y una le dice a la otra: “Prefiero la novela”. En cualquier caso, comparten muchas cosas, y al menos dos suficientes para poner en cuestión cualquier obra dramática (o cómica, ustedes eligen): un argumento absurdo y unos personajes de cartón-piedra.
¿Me aburrí? No, incluso me reí a veces, aunque sea una película totalmente falta de sentido del humor, pues su impostada y superficial seriedad, unida a sus memeces, hacen que uno se sonría, incrédulo. Esa escena, Dios mío, en la que el malvado anciano engaña a cuarenta policías ingleses en el aeropuerto de Londres, haciendo pasar escondidos en el coche a los buscadísimos Langdon, el simbologista, y Neveu, la criptógrafa de la policía francesa… O esa otra, espantosamente ridícula por la trascendencia y emotividad que debería tener y de las que carece totalmente, en la que los seguidores del Santo Grial –Sangre Real– muestran su reverencia ante la tataratatara–no estoy tartamudeando–tataratataranieta de Jesucristo y María Magdalena… ¿Disfruté visualmente? No, la película está hecha con medios –ha costado unos 125 millones de euros–, pero con escasa imaginación y ninguna convicción. El ritmo, pretendidamente rápido, es más bien tedioso, y el efecto sorpresa se basa en las muñecas rusas: una traición dentro de una traición dentro de una traición… Mas ¿a quién le pilla desprevenido que en el interior de la tercera muñeca rusa haya una cuarta muñeca rusa? ¿Aprendí algo? No, pero aquí está una de las claves del fenómeno Da Vinci: mucha gente ha alabado con enorme ligereza su gran documentación histórica, y el autor del libro afirma, en la nota preliminar, que “todas las descripciones de arte, arquitectura, documentos y rituales secretos en esta novela son fidedignas”. Da como un hecho la existencia del Priorato de Sión, supuestamente fundado en 1099 y al que habrían pertenecido, entre otros, Botticelli, Newton y, por supuesto, Leonardo, cuando en realidad es una superchería que tiene unos cincuenta años de vida (la superchería, claro). Es evidente que cualquiera puede inventar lo que quiera en una obra de ficción, pero si en un prólogo lo da por bueno, está engañando. ¿Y a quién le importa ese engaño? A mí, más bien poco: una estafa más que no me afecta directamente, y ya estoy bastante curado de espanto. A la Iglesia o al Opus –expertos, a su vez, en engaños–, bastante más, aunque sospecho que no tanto como se ha dicho. Sí, han aumentado los detractores del Opus Dei, pero, asombrosamente, también el número de sus miembros. Me da la sensación de que esa indignación ha sido hinchada y manipulada, convertida en otro de los resortes que se han activado para promocionar la película y el libro. Y la promoción, desde luego, ha dado sus frutos.
De El Código Da Vinci se han vendido en todo el mundo unos 45 millones de ejemplares (añadan un milloncete si leen esto dentro de un mes). Todavía más gente verá la adaptación cinematográfica. En España es la película que más ha recaudado en una semana en la historia, cerca de 9 millones de euros. Si ese dato de los 9 millones puede dejarnos fríos (quizá no estemos acostumbrados a mirar las taquillas), lo que nos deja helados es que en esa primera semana reunió el 74 por ciento del dinero gastado por los espectadores. Dicho de otro modo, de cada cuatro espectadores, tres fueron a ver El Código Da Vinci, y un descarriado, cualquier otra. Hay películas peores en la historia del cine, no lo dudo, incluso muchísimo peores, y a montones, pero uno se inspira en la batalla de Inglaterra y piensa que nunca tantas personas vieron una película tan mala en tan poco tiempo. Y por eso hablamos de ella. Aceptar lo que el paso de las horas hace con nosotros precisa de toda una vida, y a menudo, requeriría de varias. Pero no sólo ante el espejo encontramos motivos para el pesimismo: si miramos alrededor, si miramos hacia atrás, resulta desmoralizador comparar un éxito mundial como El nombre de la rosa –también la versión cinematográfica es infinitamente mejor– con El Código Da Vinci. ¿Será que la logse se implantó en todo el mundo? Procuro tomármelo a broma, aunque sé que en el fondo todo esto es muy serio. ¿No consiste en eso el humor?
¿Qué más decir? Lo siento, pero escribo una semana después de haberla visto, y a las tres horas ya casi había olvidado todo, así que he hablado más de un fenómeno que de una película. Pero esto último tiene su razón de ser: si se hablara solamente de cine, El Código Da Vinci no tendría cabida en estas páginas. Ron Howard, el director, protagonista de American Graffiti, ha filmado películas mejores (1, 2, 3… Splash, Una mente maravillosa, Cinderella Man), pero con ésta hará mucho más dinero, así que no nos preocupemos por él. En cuanto a los actores, Audrey Tatou va por ahí, por lo visto y leído, hablando maravillas de su propia hermosura, suerte que tiene. Tom Hanks parece agotado y aburrido, ojeroso, y alguien debería decirle que, por favor y por decencia, no vuelva a dejarse esas melenas tan lacias y tan poco frondosas que le hacen parecer, por cierto, un sucedáneo de Timothy Hutton. Siguiendo con los parecidos, no sé si Florentino Fernández tiene actualmente algún programa en televisión, pero si lo tiene, seguro que ya ha bordado el papel del malvado del Opus Dei, encarnado por Alfred Molina. Sobre Jean Reno corramos el compasivo velo del silencio: aquí, su eterna mueca de fastidio puede hacerse contagiosa.
Veni vidi vici, así resumió Julio César una de sus fulgurantes campañas en el 47 a.C, tras la batalla de Zela, en la que derrotó a Farnaces, rey del Ponto. Si buscamos la frase en internet, ese imprescindible magma de información plagado de errores, encontramos diversas formas de escribir la cita: vini, vidi, vici; vine, vidi, vici, etc., incluyendo, cómo no, vini, vidi, vinci, esto último en un foro de traducción, afortunadamente gratuita. Teniendo en cuenta las inexactitudes, trolas e incongruencias de los libros de Brown, no me resulta difícil imaginarlo en una mansión, mirando al horizonte en el que se pierden sus tierras, y pensando, satisfecho, Vine, vidi, Vinci. En fin, El Código Da Vinci da para encendidas discusiones o para unas cuantas risas, según cómo nos lo tomemos. Eso sí, soy plenamente consciente de que nadie se habrá reído tanto en los tres últimos años como Dan Brown, un pésimo y tramposo escritor –malos diálogos, malas descripciones, inverosimilitudes, abro una página al azar y cito: “En la actualidad esa línea estaba en Greenwich, Inglaterra”– al que, sencillamente, le ha tocado la lotería. Y enfadarse por ello sería tan absurdo como enfadarse todos los años en Navidad, después del Gordo, que nunca nos toca. ¿O es que les ha tocado a alguno de ustedes? ~