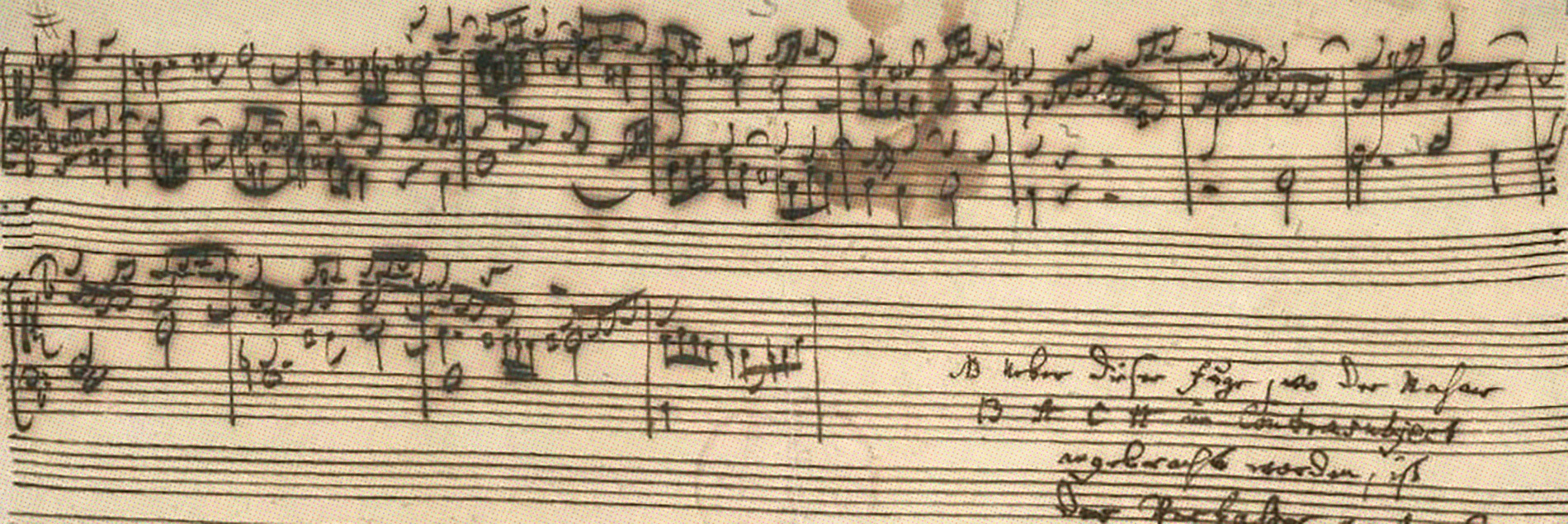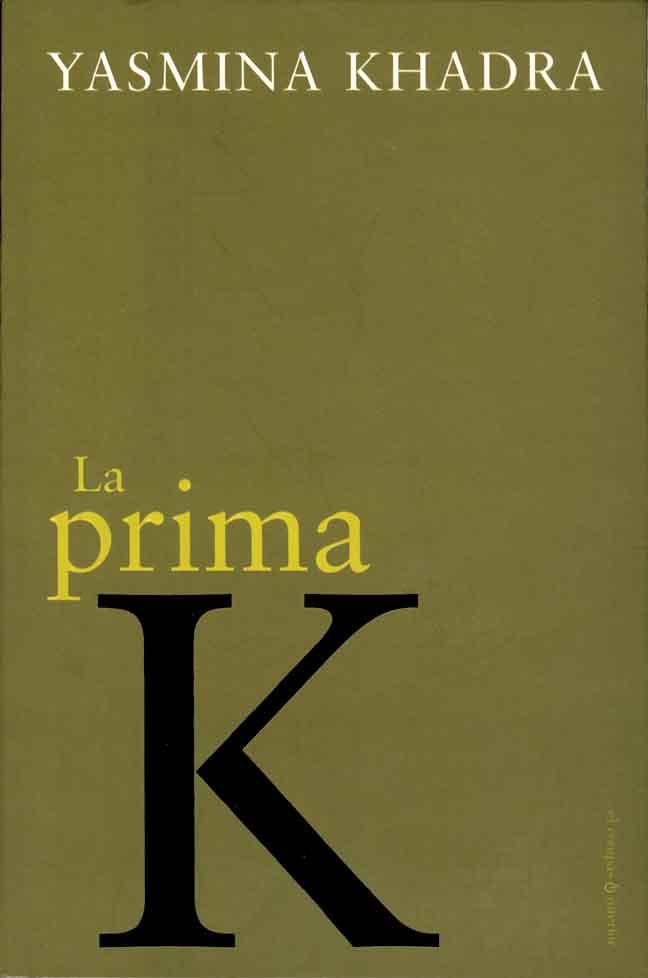La cuestión nacional catalana fue presentada en los escenarios españoles e internacionales por el gobierno de Jordi Pujol mediante un ingenioso eufemismo: el llamado “hecho diferencial catalán”. Con aquella fórmula que parecía sacada de un libro de antropología estructuralista se ponía en entredicho la manera en que se había consensuado la unidad de España sancionada en la Constitución de 1978 eludiendo cuestionarla de frente, o a fondo; y de paso, se advertía al resto de los españoles de que las aspiraciones —¿cómo llamarlas: separatistas, nacionalistas, identitarias?— de los nacionalistas catalanes iban para largo, que no cejarían nunca en su voluntad de hacer realidad la segregación de Cataluña de la comunidad en la que está integrada —cultural, territorial, jurídica y políticamente— desde hace quinientos años.
La inclusión a título de petitio principii del término “nación” en la propuesta del nuevo Estatuto de Autonomía elevado a las Cortes por la actual coalición que gestiona la Generalitat, ha dado un cariz nuevo al “hecho diferencial catalán”. Si la Constitución de 1978 reconocía a los catalanes el título de “nacionalidad histórica”, con lo que explícitamente se hacía concesión de una identidad incierta pero definible a los habitantes de Cataluña a través de otro eufemismo, el nuevo proyecto de Estatuto de Autonomía reclama que esa identidad sea tratada por el resto de los españoles como una “diferencia”, lo que sólo puede traducirse, a la corta o a la larga, en una España rediseñada como una especie de mosaico de naciones. Tal como estaba ya implícito en el slogan “hecho diferencial catalán” y en la oficiosa campaña Freedom for Catalonia ejecutada por sectores afines a la Generalitat de Pujol durante las Olimpiadas de Barcelona de 1992, es evidente que lo que se pone en juego en la postulada “diferencialidad” es la cuestión de la soberanía. Como sabe todo el mundo y desde los comienzos del modelo del Estado-nación, allí donde se proclama una nación, esa nación “sólo puede ser soberana”. Por supuesto que hay excepciones, como Puerto Rico, pero no parece que a los especialistas catalanes en eufemística les complazca pensar en Cataluña como en el Puerto Rico de la Península Ibérica. Así pues, de aprobarse este Estatuto, el “hecho diferencial” quedará como “diferencia de hecho”, y es irrelevante que más tarde esa diferencia se sancione de iure con una filigrana constitucional o con la puesta en circulación de un nuevo eufemismo, como puede ser llamar a España “nación de naciones”.
Cuando se reclama la condición de nación se hace acto de afirmación de soberanía, lo cual puede que sea incongruente con el actual modelo unitario de España, pero es perfectamente coherente con el tipo de autogobierno que se diseña en el proyecto de Estatuto. Sólo una nación independiente puede investir a sus representantes de los poderes que se les atribuyen en el nuevo Estatuto. Toda otra argumentación, tanto si recurre a nuevos eufemismos ingeniosos, como “nación solidaria” o “nación libremente integrada en el Estado español” (y alguna otra variante más) es infantil, irrisoria y hasta filistea, como cuando se invoca la legitimidad histórica del “hecho diferencial catalán” y se niega la de aquel “tanto monta, monta tanto” que fue lema originario de la unidad de España y cuya consistencia con el espíritu federalista del nuevo Estatuto es a todas luces insostenible.
Sin embargo las martingalas constitucionalistas —y en el fondo políticas— que se plantean en este momento con relación al Estatuto de Autonomía de Cataluña no interesan tanto como lo que cambia cualitativamente en esta ocasión: la naturaleza o la índole del llamado “hecho diferencial catalán”, un asunto que nunca he conseguido ver claro a pesar de que llevo treinta años habitando en estas tierras y he comprobado la nutrida gama de peculiaridades folclóricas que distinguen a los catalanes (las mismas o parecidas, dicho sea de paso, a las que se encuentran en cualquier otra región de Europa). La campaña obsesiva de autoafirmación identitaria en todos los ámbitos de la vida social catalana, pública y privada, y en todos los tonos de la escala ideológica, que lleva ya un cuarto de siglo de iniciada y no parece que vaya a terminar nunca, es sin duda machacona pero no parece convincente. El folclore, la lengua y la historia conforman un repertorio de diferencias tanto como de semejanzas, como demuestra en otro contexto el uso que se ha dado a la noción de “Hispanoamérica” y a la idea de “hispanidad”, y no justifican la voluntad de una comunidad de sostener su diferencia. Si acaso, son usadas para encubrir que el llamado “hecho diferencial” tiene una incontrovertible intención política y de segregación.
No obstante, lo que sí está claro es que la autoafirmación nacional en Cataluña puede tener ribetes insólitos. Xavier Rubert de Ventós me dijo pocas semanas después de llegar yo a Barcelona en fecha tan lejana como 1976: “Prefiero una Cataluña fascista independiente a una Cataluña socialista integrada en España”, profesión de fe independentista con la que he de decir que Rubert y sus compañeros más afines, entre ellos el actual presidente Pasqual Maragall, han sido desde entonces siempre consecuentes. O puede expresarse en forma de autoafirmación irónica, como en el comentario que se lee en La ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza. Allí se dice que los catalanes poseen dos rasgos diferenciales característicos: uno, sólo saben hablar de trabajo cuando salen a cenar con amigos; y dos, tienen tendencia a que les crezcan pelos en los orificios de la nariz. Lo primero es cierto, lo segundo, no: todos los hombres, independientemente de su identidad nacional, tienen ese problema. Pero en cualquier caso, ya tenemos a los catalanes diferenciados.
La vida cotidiana en Cataluña te depara estas alternativas. O te topas con el típico fanático irracional o das con el que piensa que todo este lío es un disparate que más vale tomarse a risa. O si no, con nada en absoluto. Eso sí, si hay un “hecho diferencial catalán” entonces es la expresión de un sentimiento común que unas veces es consciente y otras inconsciente, pero que siempre se manifiesta por ese disgusto que causa al catalán ser confundido con un español. Sea de derechas o de izquierdas, haya nacido en Manresa, en Quito, en Tánger o en La Mancha, hable la lengua local, el español o el aranés, se diga o no nacionalista o catalanista, vote o no a cualquiera de los partidos con representación en el Parlamento de Cataluña, incluido el Partido Popular, el catalán que se autodefine según la pauta identitaria se comporta como un “español que no quiere serlo”. Y si se le requiere, tarde o temprano buscará y encontrará cualquier argumento (histórico, religioso, jurídico, étnico, idiosincrásico, literario, genérico, lo que sea) para demostrar que no es y no ha sido español, ni aceptará que en el futuro se le confunda con el resto de los españoles.
A este profuso sentimiento de autoafirmación negativa ha contribuido el inmenso contingente de inmigrantes que vive en Cataluña, y sobre todo sus descendientes, que se ven obligados a realizar un doble esfuerzo de transculturación en un medio que enseguida los somete a una —llamémosla así— fortísima presión identitaria, incrementada notablemente por las llamadas “políticas de inmersión lingüística”. Por una parte han de elaborar la experiencia de su propio desarraigo, que viven muchas veces como si hubiesen sido expulsados de sus lugares de origen. Y, por otra parte, anhelan ser reconocidos “sin diferencia” en su tierra de adopción. Con razón, porque no se nace para ser forastero. Se da así la paradoja de que en Cataluña, cuanta mayor es la incorporación de inmigrantes venidos de otras regiones de España, más frecuente es la presencia de nombres como “Jordi Castellanos” o “Núria Giménez” en las filas de los nacionalistas más radicales e intransigentes. Y aunque lo que vaya a suceder con los nuevos inmigrantes venidos de Sudamérica, del Magreb y del este de Europa es incierto, casi seguro que, de continuar la política nacionalista intransigente, dentro de unos años los portavoces del catalanismo enragé se llamarán “Roger al-Sadeh” o “Montserrat Filipovna”.
¿Puede afirmarse un “hecho diferencial” a partir de un sentimiento negativo e intransigente expresado en un recurrente y obcecado “no quiero ser español”? Todo depende de cómo lo enfoquemos. Una parte del argumento se sostiene en la vieja admonición de Spinoza: Omnis determinatio est negatio, sólo que en el caso del “hecho diferencial catalán” se aplica al revés. Primero se niega y después se afirma algo. Y otra parte se apoya en el manoseado concepto de “identidad”, que ha dado a los nacionalistas catalanes un arma argumental poderosa debido a la pobreza ideológica que afecta al discurso político, en España tanto como en otras regiones del mundo.
Ahora bien, ¿qué demonios es la identidad?
Aplico mi neurosis obsesiva en otros menesteres y, por lo tanto, no soy dado a consultar los diccionarios, pero en esta ocasión eché mano del DRAE y encontré que el vocablo “identidad” ha sido recientemente enmendado y definido como: “Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás”; y, en una segunda acepción —nótese que esta posición ordinal en la serie de las acepciones del DRAE sugiere una derivación argumentativa— la “conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás”. Esto significa que la lengua española normalizada, es decir, la estructura profunda de nuestro pensamiento, al menos en el español sancionado por la Real Academia, reconoce que la representación de un individuo o de un conjunto de individuos, es decir, su diferentia specifica —para decirlo en pedante— se sostiene en la propia conciencia que tiene ese individuo o colectividad de ser diferente. Así pues, la fórmula propuesta por nuestros académicos españoles convalida los argumentos catalanistas con un típico razonamiento circular: “¿Qué es identidad? Los rasgos que me caracterizan frente a los demás, pero como estos rasgos me son dictados por la conciencia de mí mismo, mi autoconciencia es mi diferencia respecto de los demás. Ergo, mi identidad es mi diferencia” (claro está, subjetiva). En suma, la Academia española salda la cuestión con un “ande yo caliente y ríase la gente”.
Llevado por la curiosidad (y gracias al Google) quise cotejar la definición de la Real Academia, insólitamente “diferencialista”, con el diccionario americano Webster, y encontré que este repertorio difiere de forma radical con la propuesta del DRAE. El Webster da dos acepciones, una sociológica: “La condición de ser lo mismo que algo descrito o afirmado, o de poseer un carácter explícito [claimed] como, por ejemplo establecer la identidad de bienes robados“; y otra filosófica, mucho más precisa y sugestiva: “Identidad: el conjunto de las características por las que una cosa es definitivamente reconocible o conocida. La cualidad o condición de ser lo mismo como algo diferente”.
No hace falta ser muy perspicaz para comprobar que las nociones anglosajona e hispánica de la identidad sancionadas por estos diccionarios y, por lo tanto, sus respectivos usos y regímenes, son absolutamente incompatibles con relación a un aspecto esencial del significado del concepto. Mientras que los anglosajones procuran dar a la noción un criterio de objetividad efectiva en la que los rasgos identitarios se verifican por el reconocimiento ajeno —lo que los antropólogos à la page y los seguidores de Bajtin llaman “la mirada del otro”—, los hispánicos, según un enfoque que en el mejor de los casos podríamos considerar “romántico”, se contentan con la opinión del espejo, como la madrastra de Blancanieves: “Yo me veo diferente, por lo tanto, soy diferente, y el otro no tiene más que reconocerlo”. Así pues, no es de extrañar que en España sea hoy en día un galimatías comprender qué significa tener (o defender, o invocar) una identidad, y no digamos qué es una diferencia. En efecto, es común atender argumentos como, por ejemplo, los de algunos miembros de los colectivos de travestidos y transexuales españoles que afirman, contra toda evidencia anatómica, que ellos (o ellas) son del género (o sexo) opuesto, pese a que esa autoconciencia no es suscrita ni por sus respectivas dotaciones cromosómicas ni por su constitución orgánica u hormonal y, en la mayor parte de los casos, tampoco por su aspecto físico. La frase “soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre” o “tengo un cuerpo de hombre pero yo me siento —y por lo tanto, soy— una mujer” (y viceversa) no es interpretada en España como el discurso de un loco, es decir, el discurso de un individuo que pasa por una crisis terminal de identidad, sino como un enunciado del todo consistente, pese a que contradice lo que el Webster —y el sentido común— reclama como piedra de toque de toda invocación identitaria para uno mismo. No basta que yo me sienta diferente sino que además es preciso que el otro me reconozca como tal. Estaré en mi derecho de reivindicar una identidad individual, nacional, étnica, religiosa, de género o lo que sea, cuando esa identidad me haya sido reconocida por el otro, cuya opinión, por lo tanto, servirá como garantía de que mi proclamada diferencia específica no es el producto de algún delirio.
Por fuerza ha de existir pues una resistencia por parte de los españoles a reconocer la “diferencialidad” identitaria catalana si ésta se expone, como en la definición del DRAE, con la sola apoyatura del propio sentimiento identitario catalán que, por otra parte, se basa en un deseo obstinado de no pasar por españoles. Merece la pena apuntar que una parte importante del pueblo judío —y digo “una parte”, porque es sabido que grandes comunidades judías se han fundido con el medio social y cultural en que están implantadas aunque sus miembros sigan emigrando e inmigrando incansablemente; y, otra parte, la que conforman los sionistas y sus partidarios, se ha territorializado— lleva varios siglos intentando demostrar sin éxito que existe una condición y una identidad judía por encima de sus respectivas identidades nacionales de adopción y de tradición, sostenida en un indefinible sentimiento de identificación. Y sin duda resulta trágico que justamente en las únicas ocasiones en que esa indefinible “identidad judía” les fue reconocida por el otro, como sucedió en la Europa de los años 30 y 40, el reconocimiento sirviera para que se los persiguiera y exterminara sin piedad.
¿Qué está ocurriendo aquí? Me temo que además del chalaneo irresponsable con un sentimiento colectivo por parte de los políticos de uno u otro bando, se deja ver un uso no menos irresponsable de un concepto —la identidad— que se saca de quicio al desentrañarlo de su naturaleza subjetiva. Se habla de una experiencia personal como si fuese una condición objetiva porque al hablar acerca de alguna experiencia personal —y no hay casi experiencia humana que no sea personal— usamos conceptos que nos parecen incontrastables e inequívocos pese a que su validez sólo se funda en que están firmemente implantados en el habla corriente. Algunas nociones de prestigio, como la dignidad, la emancipación, la belleza, la injusticia (o la justicia), la fatalidad o el mal, por poner algunos ejemplos, tienen para nosotros la contundencia de los facta. Y los contextos que suelen ser abordados e interpretados con este tipo de “razones”, se nos representan tan incontrovertibles como el concepto que los arropa y que sirve para clasificarlos. Usamos estos términos para referirnos a la “trascendencia” de un acontecimiento histórico o para destacar el estilo de una cantante o el juego del equipo de fútbol del que somos hinchas y que encontramos sublime, cualquier cosa que llama la atención de nuestra caprichosa conciencia. Estas nociones subjetivas consagradas dan a nuestros juicios un grado de “objetividad” mayor, un plus de razón, un valor añadido que solemos esgrimir sobre las opiniones de los demás en esas materias o en asuntos afines como quien blande un bate de béisbol sobre la cabeza de un contrincante. Así pues se escucha y se lee como una verdad mosaica que “la Callas es divina”, que “England made me“, o que “el Barça es mes que un club“, y se admiten estas baladronadas como enunciados universalmente válidos y evidentes por sí e inmunes a toda forma de contestación.
Esta inclinación, característicamente moderna, a dar validez de iure a opiniones más o menos caprichosas y de facto se extiende mucho más allá de las preferencias. Un número enorme de nociones políticas y sociales y de versiones sobre la historia o sobre el futuro que atañen a la responsabilidad individual o colectiva de algún pueblo, cultura, raza o clase económica, hoy en día son enseñadas en las cátedras universitarias como verdades incontrovertibles pese a que muchísimas veces son apenas subproductos del empacho ideológico de los años sesenta y setenta y patrimonio exclusivo de quien las defiende o enseña. Lo mismo sucede con las opiniones que se vierten en las columnas de los periódicos que, por otra parte, ya sólo contienen opinión. En unas y otras sus lejanos fundamentos filosóficos o antropológicos suelen estar apoyados en criterios consuetudinarios que no obstante son esgrimidos para juzgar acerca de las costumbres propias y de los demás. Unas veces son valoraciones sobre cierta posición ideológica o política, sobre la oportunidad de una ley o sobre la conducta de una parte de nuestra sociedad (el gobierno, las mujeres, el uso de los fondos públicos, los inmigrantes, etc.), otras veces son defensas de adhesiones o preferencias propias y, últimamente, con la consolidación de la sociedad del individualismo, meras boutades expuestas con lenguaje engolado sobre cualquier asunto: la manera que tienen de conducir sus automóviles los individuos o la forma más fina de cocinar el pescado o la pauta del comportamiento moralmente aceptable con relación al medio ambiente. Dictámenes en materia de gusto y de tradición, juicios sobre una escuela literaria, sobre la pintura surrealista o la poesía china o la arquitectura funcional, etc. etc., que son tan ciegos sobre su limitado alcance y dominio como la llamada “sensación térmica” y que no obstante son intercambiados y elaborados en nuestra vida social como piezas de moneda legal cuyo valor nos sirve además para expresar simpatías y rechazos y ganar adeptos a nuestros prejuicios, o para construir una representación plausible de nosotros mismos.
Usamos este inmenso repertorio de ideas subjetivas tanto cuando hablamos en nombre de nosotros, en un plano individual, como cuando lo hacemos en nombre de la comunidad con la que nos reconocemos o de la que nos sentimos miembros. Y, como estos conceptos están aceptados en nuestro vocabulario consagrado y normalizado, creemos que al emplearlos decimos con ellos “algo consistente” acerca del mundo pese a que, como sagazmente observó Hume con relación a la belleza, en realidad sólo nos referimos a la impresión o el efecto que un determinado fenómeno o experiencia causa en nosotros. Y si bien semejante opinión muy bien puede ser razonable (aunque en el fondo sea inconsistente) e incluso hacerse comunicable y comprensible para los demás en virtud de su mera forma argumentativa, ello no quita que el juicio que la sustenta jamás trasciende la esfera de nuestra subjetividad. Kant llamó a esta curiosa manera de pensar “facultad de juzgar” (Urteilskraft) y explicó que en ella la razón se guía por los fines que ella misma se da para adecuar y hacer concordar la forma de los hechos de la naturaleza con las condiciones del juicio subjetivo y hacer así que ese juicio sea comunicable a los demás. No es una forma incorrecta de pensar sino tan sólo reflexiva y, por otra parte, es la más difundida y habitual en nuestros intercambios con el mundo y con nuestros semejantes. Es el “auténtico pensamiento”; y así, desde los inicios de la llamada época moderna. Todo el tiempo estamos haciendo eso, introducir nuestros fines subjetivos en el mundo, lo que explica que ni los sesudos argumentos de los lógicos puros, ni el análisis filosófico ni las enseñanzas de los estetas que promueven criterios artísticos basados en cánones estéticos, ni el arte de los matemáticos que se aplican a investigar nuestras conductas haya hecho ninguna mella en nuestra veleidosa manera de ser. Al fin y al cabo, esos fines que reconocemos fuera porque nosotros mismos los hemos colocado allí, nos sirven —afirmaba Kant— para pensar que en la naturaleza hay un orden.
Lo malo es que, si no ponemos límites a esa manera de juzgar, nuestros problemas inveterados se reproducen. Así pues, no somos más considerados con nuestro prójimo que Asurbanipal con sus vencidos, tal como se muestra cada vez que estalla una guerra, ni nos mostramos ecuánimes en materia de arte o literatura, y somos incapaces de reconocer como justa una deuda que hayamos contraído o una derrota militar que nos hayan infligido. El vecino nos parece un individuo sucio y despreciable (y, con razón, porque “es evidente” que es sucio y despreciable) y no nos parece absurdo que las mujeres vean en los hombres agresores en potencia o que los hombres piensen que es razonable propinar una paliza a su compañera en un momento de irritación (o incluso estrangularla, como hizo el malogrado Louis Althusser con la suya). El juicio, que nos da soberanía sobre los hechos, nos hace pensar que en estos u otros contextos semejantes siempre “tenemos razón”. ¿Por qué no pensar que nuestros sentimientos tribales, nacionalistas o identitarios están avalados por razón y pueden incorporarse al derecho de gentes?
La gran diferencia entre el espíritu antiguo y los tiempos modernos está aquí. El verdadero drama de la vida moderna es que “nos parece razonable” y, por lo tanto, atributo irrenunciable de nuestra libertad individual como hombres modernos, que nuestros “fines” —como llamaba Kant a los prejuicios con fundamento racional subjetivo— sean aceptados de alguna manera como criterios o leyes de la naturaleza y se incorporen al acervo de nuestra visión del mundo con la misma autoridad que la conocida fórmula según la cual dos-más-dos-son-cuatro. Esa es la pretensión explícita o encubierta de toda reivindicación identitaria. Las reglas de la convivencia democrática que, en el mejor de los casos, están diseñadas para regular la coexistencia armónica y consensuada de estas opiniones subjetivas con rango de objetividad son la consecuencia de esta manera especial de “ser libres”. O bien pudiera ser que fuese la condescendencia hacia los juicios individuales una deformación de la vida democrática y la democracia una superstición —como pensaba Borges— que sirve para soñar en un mundo imposible en el que toda opinión, por el solo hecho de ser formulable, tiene un espacio asignado en este mundo y merece ser considerada justa, razonable, atendible, pertinente y fundamento del derecho correspondiente para quien la formula.
Lo cierto es que los nacionalismos —y el catalán o el español no son menos irracionales en este contexto como, pongamos por caso, el nacionalismo vasco, el tamil o el checheno— no sólo instrumentan de forma perversa la legitimación democrática de todas las opiniones sino que pervierten la humana capacidad de juzgar, es decir, nuestra manera de ser libres, al dar pábulo a un tipo de “odio” nuevo que libera a quien lo experimenta de toda culpa y responsabilidad por sus sentimientos. Porque: ¿se puede desmentir un memorial de agravios contra la condición de ser uno mismo —la identidad— si ésta se funda en alegaciones propias racionalizadas como Razón Objetiva?
Las naciones se crearon en Europa para dar nuevos lazos de cohesión social a las masas desarraigadas por el desplome del ancien régime. Hoy en día se defienden para realizar exactamente lo contrario, lo que convierte a los nacionalistas en los peores enemigos de la humanidad. Ninguna aberración jurídica, como la que se intenta poner en marcha en España, podrá desmentir esto ni, por otra parte, conseguirá ponernos a salvo de sus consecuencias. –
(Buenos Aires, 1948) es filósofo, escritor y profesor de estética en la Universidad de Barcelona. Es autor de, entre otros títulos, 'Filosofía y/o literatura' (FCE, 2007).