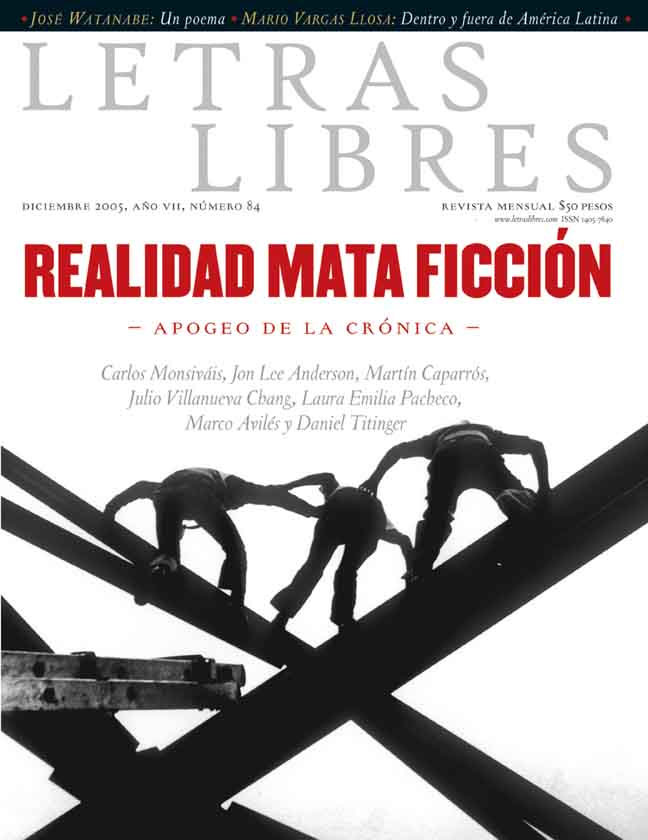—¿Así que todavía no conoces a Yohan? Ah, pero es maravilloso. Maravilloso. Tal vez, si me da un ataque de bondad, mañana te lo paso y vas a ver.
Bert tiene cuarenta y nueve años, y sus dos hijos ya están en la universidad. Su señora se ocupa de la casa donde viven, cerca de Düsseldorf, y parece que desde que los chicos se fueron ella se aburre un poco, aunque Bert dice que él siempre le dio lo mejor y que no tiene de qué quejarse, y debe ser cierto. Bert usa esos anteojos de marco finísimo y unos labios muy finos y una sonrisa fina de óptico germano al que uno le entregaría los ojos sin temores. Bert tiene el pelo corto, muy prolijo, y una vida intachable. Sólo que, en cuanto puede, una o dos veces por año, cuando la empresa óptica donde trabaja lo manda a la India, Bert viene a darse una vuelta por Sri Lanka, el centro mundial de la prostitución de chicos. El resto de sus días es un ciudadano modelo, y vive del recuerdo:
—Pero si supiera que no puedo volver aquí, me desesperaría.
Dice Bert, ahora que estamos en tren de confesiones. No sé por qué, hace un rato, se decidió a hablarme de esto. Seguramente porque ayer nos cruzamos, mientras yo entraba y él salía de la casita donde Bobby, el cafisho, tiene sus cuatro chicos. En estos días ya habíamos charlado un par de veces, en el bar de la playa, pero nunca de esto, por supuesto. Quizá le guste suponer que soy su cómplice. Debía de necesitar alguna compañía.
—¿No, no vas a prender ese cigarrillo, no? ¿No me digas que vas a arruinar con tu cigarrillo este aire tan puro?
Un poco más allá, el mar brilla con un azul inverosímil. El sol, un poco menos. Hace calor. Esta mañana la radio dijo que estaría fresco, no más de treinta y tres. Unos chicos de diez o doce juegan con las olas, se revuelcan, se pelean como cachorritos. Bert los mira con ojos de catador experto. Me parece que puedo pegarle o hacerle una pregunta más. Querría preguntarle por qué hace lo que hace pero no debo, porque Bert tiene que suponer que yo soy uno de ellos:
—¿Y no te molesta que sean tan oscuros?
—Me parece que si no fueran negritos no podría.
Las playas del sudoeste de Sri Lanka son modelo: alguien estudió las playas tropicales de todas las postales del mundo, y se encargó de combinar la más apropiada arena blanca, las olitas perezosas más apropiadamente turquesas, las palmeras recostadas en el más apropiado de los ángulos. Esta playa es absolutamente intachable, y me hace sentir un poco torpe: si no fuera por mí, todo sería perfecto.
En la playa de Hikkaduwa reina la concordia: media docena de surfistas australianos repletos de músculos muy raros, un par de familias cingalesas numerosas y vestidas, dos o tres matrimonios alemanes gordos con sus niños, tres o cuatro parejas de viajeros con mochilas al hombro, unos cuantos perros, un par de pescadores, los chicos morochitos revolcándose y cuatro o cinco europeos cincuentones mirándolos, sopesando posibilidades. De vez en cuando pasa una pareja extraña: uno es graso, cincuentón, blancuzco, de panza poderosa y fuelle en la papada, mirada zigzagueante, slip muy breve. El otro es un chico pura fibra, oscuro, erizado de dientes, pantaloncito viejo, medio metro más bajo que su compañero. Yo no conozco a Yohan pero, por lo que voy sabiendo, dudo de que tenga mucho más de diez años.
• • •
El turismo sexual existió siempre. Ya algún romano escribía sobre "los finos tobillos y las salaces danzas" de las cartaginesas de Cádiz, hace dos mil años. Y Venecia atraía viajeros por sus cortesanas hace doscientos. Pero últimamente, con la explosión turística, el mundo se ha convertido en un burdel con secciones bien diferenciadas. Hace unos años, a algunos gobiernos les pareció que podía ser una buena forma de atraer turistas, es decir: dinero. En 1980, el primer ministro de Tailandia se dirigía a una reunión de gobernadores: "Para incrementar el turismo en nuestro país, señores gobernadores, deben contar con las bellezas naturales de sus provincias, así como con ciertas formas de entretenimiento que algunos de ustedes pueden considerar desagradables y vergonzosas porque son formas de esparcimiento sexual que atraen a los turistas. Debemos hacerlo porque tenemos que considerar los puestos de trabajo que esto puede crear". Y los agentes de viajes, los hoteleros, las compañías aéreas también sacan tajada. Los turistas están produciendo cambios en el mundo.
Los destinos de los turistas sexuales son variados. Los que buscan el calor de las mulatas tropicales suelen ir a Brasil, Cuba o Santo Domingo. Son más que nada italianos, mexicanos, españoles. En Filipinas o Tailandia se encuentran los australianos, japoneses, norteamericanos o chinos que quieren comprarse la sumisión de ciertas orientales. Europa del Este funciona últimamente como proveedora de esposas blancas y más o menos educadas para los occidentales con problemas de seducción. Tanto en Brasil como en Tailandia, muchas de las chicas son muy chicas. Organismos internacionales calculan que hay en el mundo un millón de menores prostituyéndose, y que el negocio mueve unos cinco mil millones de dólares por año.
En medio de todo, a Sri Lanka le quedó, como especialidad, los chicos. Hay quienes dicen que fue, curiosamente, culpa del machismo: las niñas, en Sri Lanka, están muy controladas, porque es fundamental que lleguen vírgenes al matrimonio. En cambio, los muchachitos pueden andar libremente por ahí, sin restricciones. Como además son tan amables y pobres y confiados, resultaron una presa casi fácil para los primeros pedófilos "amantes de los niños" europeos que llegaron alrededor de 1980, junto con los últimos hippies que escapaban de Goa, en la costa oeste de la India. Los pedófilos conseguían chicos sin ningún problema, y las autoridades no los molestaban. De vuelta a casa, empezaron a correr la voz. A los pocos años, decenas de miles llegaban todos los años a Sri Lanka en busca de la carne más fresca. Y, últimamente, la difusión circula bien por Internet. La tecnología sirve para todo.
El turismo es la tercera fuente de divisas de Sri Lanka, detrás del té y la industria textil. En un país con un producto bruto per cápita de apenas seiscientos sesenta dólares anuales, la entrada es importante. Pero el precio es demasiado alto. Las estadísticas no son del todo fiables, pero se supone que hay, en estos días, en las playas que rodean la capital, Colombo, unos treinta mil menores, de entre seis y dieciséis años, que se prostituyen. Un estudio reciente mostró que uno de cada cinco chicos había sido abusado sexualmente en Sri Lanka. La cuestión se está convirtiendo en un problema nacional.
• • •
En esta playa, Hikkaduwa, no sólo hay alemanes, pero son la fuerza básica. Muchos carteles están en alemán, muchos locales te abordan en la playa diciéndote "wie gehts". Cada cincuenta metros se te aparece alguien que empieza por preguntarte de dónde eres, sigue diciéndote si no quieres comprar batik o máscaras o una excursión en bote con fondo de vidrio a los corales y, muchas veces, termina por ofrecerte un chico.
—¿De qué edad?
—De la que quieras. Ocho, diez, catorce…
La primera vez que Bobby me paró le dije que sí, que quería, porque tenía que hacerlo. Pero cuando habíamos caminado unos metros le dije que mejor mañana. Yo sabía que tenía que ir, pero me estaba dando un terrible retortijón en el estómago. Hikkaduwa es tan bella, y está en el medio de la nada. Unos kilómetros hacia el sur hay pescadores que se pasan el día colgados de troncos clavados en el lecho del mar, acechando a sus presas. Un poco más acá está el árbol que acabó con Manaos. A fines del siglo XIX, la explotación del caucho en el Amazonas convirtió ese poblacho brasileño en una ciudad donde dicen que Caruso fue a cantar ópera. Brasil tenía el monopolio mundial del caucho y se enriquecía. Hasta que un inglés consiguió sacar de contrabando unas semillas del árbol de goma —hevea brasiliensis— y las plantó en estos parajes. En pocos años, la industria del caucho en el sudeste asiático acabó con la prosperidad de Manaos, y lo condenó a años de siesta y mosquitero.
Al otro día, a eso de las seis de la tarde, Bobby me esperaba en el mismo lugar de la playa. La puesta de sol era magnífica y había un viento suave que ondeaba las palmeras. Bobby me dijo que el precio seguía siendo el mismo, trescientas rupias, y que Jagath ya me estaba esperando en la casa, ahí nomás, en el pueblo. Trescientas rupias son unos cinco dólares. Bobby tenía veintidós años, una barbita mal cortada, la mirada dura y un par de dientes menos. Era de un pueblo del interior.
—¿Y hace mucho que viniste para aquí?
—Vine cuando tenía diez. Tenía que irme de mi pueblo. Tenía miedo de que me vendieran.
Mientras caminamos, Bobby me cuenta la historia de Sunil, un amigo del pueblo: que su padre lo mandó a trabajar a un hotel, aunque sabía para qué lo querían, porque un día apareció en el pueblo un hombre que le ofreció un televisor. El padre de Sunil no tenía dinero, y el hombre le dijo que él se lo prestaba. El padre no podía devolvérselo, y el hombre le dijo que si mandaba a Sunil a trabajar al hotel, en dos años su deuda estaría saldada. Hace unos años, en la India, un chico me contó que sus padres lo habían entregado por veinte meses a un fabricante de cigarros para pagar la deuda contraída tras una sequía. No es lo mismo una sequía y la hipoteca para salvar la tierra que un televisor: otra gran victoria de la tecnología moderna.
Bobby me cuenta que cuando se enteró de la historia de Sunil pensó que tenía que escaparse antes de que su padre lo vendiera. Su padre no tenía trabajo, y había demasiados niños. Bobby se escapó pero no tenía dónde vivir, pasaba hambre y dormía en la calle. Al final encontró a su amigo Sunil en un hotel cerca de Hikkaduwa, y Sunil habló con su patrón, un cafisho de la zona. A los pocos días, Bobby también tenía conchabo.
Nos hemos parado bajo la sombra de un árbol muy grande. Bobby me sigue contando y, para que me cuente, yo tengo que ser amable con él.
—Lo nuestro es una triste carrera de ratas. Trabajé para ese hombre hasta que tuve diecinueve años. El tipo nos llevaba a casas de hombres blancos o a habitaciones del hotel, según. Pude aguantar más porque soy bajito, y parecía más pequeño. Pero a los diecinueve me tiró a la calle.
Cuando llegan a esa edad los chicos ya son demasiado viejos: se quedan fuera del circuito y no tienen demasiadas posibilidades de reciclarse. Algunos, los más astutos, siguen en el ramo como intermediarios, cafishos. Y otros se reciclan en el chiquitaje de la venta de drogas o los robos. Unos pocos zafan y hay uno, cuya historia escuché varias veces, que consiguió que un alemán rico le pusiera casa y granja: es el modelo que hace que muchos marchen. Quizá ni siquiera exista. Bobby estuvo un par de años sin saber qué hacer, pasándola muy mal, hasta que decidió convertirse él mismo en un cafisho.
—¿Y qué fue de tu amigo Sunil?
—A Sunil le fue mal. Le dieron mucha droga, y ahora no puede vivir sin su cuota. Siempre dice que querría volver al pueblo, pero no puede porque le da vergüenza, porque todos saben dónde estuvo.
—¿Y entonces tú no vas a poder volver nunca?
—Sí, yo voy a volver, y mis padres me van a recibir felices.
Bobby se sonríe un poco maligno, como quien rumia una venganza:
—Yo voy a ahorrar mucho dinero, voy a volver con mucho dinero. Entonces mis padres me van a tener que recibir y me van a pedir que los perdone, yo los voy a perdonar y vamos a hacer una gran fiesta.
—¿Y ya tienes algo ahorrado?
—Muy poco, pero ya voy a tener, en unos años más. Aquí se gana bien.
Mientras vamos juntos por las calles del pueblito, la gente me mira, sabe de qué se trata, y yo me hundo de vergüenza. Aunque no es seguro que me estén condenando. Todavía no está nada claro, en estas tierras, que la prostitución infantil sea algo grave. Es, para muchos, una forma relativamente fácil e inofensiva de conseguir algún dinero. Hace tiempo que esta gente dejó sus actividades habituales el cultivo o la pesca ante el espejismo del turismo: en general, malviven de vender cositas o de ofrecer servicios más o menos confusos. Bobby me dice que ya estamos llegando.
—¿Y te gusta hacer esto?
—Es un buen business.
Me dice, como si la cuestión no mereciera más comentario. Y es cierto que yo no estoy en condiciones de ponerme moralista mientras me lleva hacia la cama de uno de sus chicos.
• • •
Sri Lanka es una isla pegada al sudeste de la India, de unos sesenta y cinco mil kilómetros cuadrados. En ese espacio se concentra casi todo lo que el trópico puede ofrecer: playas increíbles, montañas de más de dos mil metros, plantaciones de té, campos de arroz, la jungla más espesa, tigres, cobras, elefantes y flores, árboles y frutas que apenas tienen nombre. "La isla más bella de su tamaño en todo el mundo", escribió, hacia 1295, Marco Polo, que había visto unas cuantas.
La isla se llamó Tambapanni o Taprobane en tiempos de Alejandro Magno, Serendib en el siglo XIII, Ceilán para los portugueses y otros colonos. Y siempre fue un poco mítica: con uno de sus nombres, los ingleses inventaron una palabra que no existe en ningún otro idioma, serendipity: la facultad de descubrir, por casualidad, algo inesperado. Serendipity es una de las armas más poderosas de la ciencia. Desde 1972, el país se llama República Democrática Socialista de Sri Lanka, aunque ya nadie sabe bien por qué. Ceilán fue colonia inglesa hasta 1948. Desde la independencia hubo diversos gobiernos, todos surgidos de elecciones más o menos limpias, y distintos conflictos. A principios de los ochenta se acabó la ola estatista que había dominado la escena y empezó el reino de la economía de mercado. El producto bruto aumentó, y también la pobreza y la desocupación. La presidenta Chandrika Bandaranaike hizo su campaña con la promesa de atacar esos problemas. Una vez elegida, se lanzó a privatizar todo lo que pudo, y ahora hay protestas.
En la prensa mundial, Sri Lanka existe poco. Las noticias sólo hablan de Sri Lanka cuando los guerrilleros tamiles los Tigres hacen volar algo. Los tamiles son una etnia que viene de la India, de religión hinduista, que vive sobre todo en el norte. Los cingaleses, budistas que son originarios de Sri Lanka y son mayoría, gobiernan el país. Los tamiles quieren formar un estado independiente, y los cingaleses se oponen: la guerra ya lleva años.
• • •
Colombo es una ciudad de casi un millón de habitantes, aireada y razonablemente sucia, todo el tiempo en lucha contra matorrales y palmeras, pero no hay muchas moscas. Supongo que no soportan tanto calor. En Colombo, los olores de basura, de incienso y de especias se mezclan con una buena dosis de sudor, escape y frito, y ese jabón de aceite de coco con que se lavan todas las almas del sudeste asiático. Colombo tiene un centro colonial inglés más o menos decrépito, interrumpido por cuatro o cinco rascacielos un poco cutres, muy fuera de lugar. Tiene un puerto de aguas profundas donde hay una docena de casos de piratería por mes. Tiene un gran bazar donde todo se vende y se compra con el placer del regateo. Tiene una zona residencial de caserones rodeados de bananos, gomeros, canchas de cricket, un cementerio contundente y su Kentucky Fried Chicken, por si acaso. Tiene cantidad de barrios que oscilan entre la casita tipo Banfield y la choza sin tipo, con vacas retozando en los barriales, y tiene, sobre todo, cuervos.
Los cuervos son los verdaderos amos de Colombo. Hay quienes dicen que son más de cien mil. Yo creo que es un gran cuervo esencial dividido en partículas, el modelo del cuervo, el Cuervo Rey. Los cuervos de Colombo gritan poderosos, dan órdenes que todos simulan entender. Algún día van a ser gobierno y, ese día, esta ciudad va a ser la capital de un mundo. Por ahora, Colombo es la capital de un país en guerra sorda.
—Esta guerra no se va a terminar nunca.
Me dice, casi como si se jactara, Stanley, un profesor de sociología de la universidad, de origen burgher: los burghers son los descendientes de los colonos holandeses, muy mezclados y asimilados por los años.
—Los cingaleses han matado demasiados tamiles. Hubo pogromos, matanzas colectivas, quemas de casas y negocios. Los tamiles no pueden vivir con los cingaleses, y ahora que tienen un grupo armado que los defiende, es lógico que lo apoyen. Lo necesitan. Porque ahora el gobierno y los cingaleses se cuidan de hacer nada contra los tamiles, por miedo de la reacción de los Tigres.
Stanley tiene unos cuarenta años: se educó en Inglaterra y trata de mirar la historia desde afuera. Stanley va muy occidental, con bluyines y una camisa Oxford.
—Así que no hay reintegración posible de los tamiles, y los Tigres no se van a rendir, pero tampoco tienen suficiente fuerza como para formar el Estado independiente que quieren. Tal como están las cosas, esto puede durar años y años.
Sólo las costas del sudoeste son seguras. Los Tigres no atacan los lugares turísticos, porque gran parte del negocio del turismo pertenece a los tamiles, y sería como escupir para arriba.
• • •
Nadie sabe por qué los pedófilos se vuelven pedófilos. Yo me leí varios artículos sobre la cuestión, y todos hablan de los previsibles traumas infantiles, necesidades de afecto insatisfechas, dificultades para relacionarse, que se descubren precisamente porque el fulano empieza a manotear criaturas. Como quien dice que la pelota rueda porque es redonda y es redonda porque rueda. Y los artículos suelen terminar diciendo que, de todas formas, nadie sabe por qué los pedófilos se vuelven pedófilos. Suelen parecer la gente más normal: un abogado francés, un bancario australiano, el óptico Bert, un jubilado suizo. Ni Bert ni los otros me contaron demasiado por qué les gustaban tan chicos. Sus comentarios no eran razones.
—Ay, es que son tan frescos, tan tiernitos: son tan inocentes.
—Y además se les nota que de verdad me necesitan, y me obedecen todo lo que les digo.
—Bueno, y sobre todo no están contaminados. Son tan chicos, pobrecitos, que no pueden haberse contagiado nada.
En todo el mundo, la prostitución infantil aumentó mucho con el sida: el miedo a la enfermedad hizo que muchos buscaran menores cada vez menores, con la idea equivocada de que con ellos estarían a salvo. Error: los tejidos jóvenes de los chicos tienen más posibilidades de contagiarse el virus y, además, sus abusadores no suelen protegerse. En 1995, un estudio mostró que más del treinta por ciento de los chicos y chicas prostitutos en el sudeste asiático estaban infectados. Uno de esos días, en Hikkaduwa, Christophe, un abogado francés tan culto y encantador, me dijo que la pedofilia era sólo un escalón, y me citó una frase del doctor Johnson:
—El que se convierte en una bestia se alivia del dolor de ser un hombre.
No se sabe por qué los pedófilos se vuelven pedófilos. "Los monstruos no están abusando de estos chicos: los abusadores son todos gente común y corriente", dijo un delegado a un congreso en Estocolmo. El Primer Congreso Contra la Explotación Sexual Comercial de Niños se había reunido allí. En sus resoluciones, declaró que "la pobreza no puede ser usada como justificación de la explotación sexual comercial de niños, aunque contribuye a formar el entorno que puede llevar a esa explotación. Hay otros factores complejos que también contribuyen, como las desigualdades económicas, las familias desintegradas, la falta de educación, el consumismo creciente, las migraciones del campo a la ciudad, los conflictos armados y el tráfico de chicos". Y resolvió presionar todo lo posible para que los gobiernos europeos se hagan cargo de los desastres de sus súbditos. De hecho, en los últimos años, Francia, Alemania, Estados Unidos, Australia, Bélgica, Suiza y Suecia, entre otros, dictaron leyes que permiten condenar a sus ciudadanos que cometen abusos sexuales contra chicos fuera de su territorio. En Inglaterra, un proyecto similar fue derrotado en el Parlamento.
En Sri Lanka, el gobierno cambió ciertos artículos del Código Penal para introducir penas mayores a los acusados de ese delito. Hasta ahora menos de veinte extranjeros fueron juzgados, y sus condenas fueron irrisorias. Un médico francés que se declaró culpable recibió una multa de treinta dólares y una condena de dos años en suspenso.
—Ahora las leyes son más severas y permitirían atacar más en serio el asunto. Pero la cosa no está ahí. Las leyes existen. Lo que no existe es la voluntad de hacerlas cumplir.
Me dirá, días después, en su oficina de Colombo, Maureen Seneviratne. Tiene unos sesenta años, es una socióloga y periodista muy conocida y es, además, la presidenta de Peace —Protecting Environment and Children Everywhere—, una organización que se ocupa, desde hace años, del problema de la prostitución de niños en Sri Lanka.
—A veces la policía recibe una denuncia, va a la casa de los pedófilos y cuando llega, por supuesto, no hay nada: alguien les avisó y tuvieron tiempo para levantar todo y escaparse. Estos señores suelen contar con muchas complicidades y ventajas: la corrupción de la policía local, el hecho de que los políticos y los jueces son fáciles de sobornar, la falta de preocupación general sobre la cuestión.
Esos señores son, en general, los peces gordos: los que hicieron de su pedofilia un estilo de vida o, incluso, un negocio muy serio. Los tipos como Bert o el francés Christophe o el australiano Philip, mis compañeros del hotelito de Hikkaduwa, son los aficionados. Los profesionales suelen instalarse tierra adentro: a quinientos o mil metros de la costa, en medio de la vegetación exagerada, en casas grandes con parque y un paredón alrededor.
—Estos fulanos suelen hacer una pequeña inversión en el país, instalan un criadero de pollos o un taller textil para conseguir una visa de negocios y la tolerancia, la complicidad de las autoridades. Sri Lanka es un país pobre y necesita todo el dinero que pueda llegarle. Así que cuando viene alguien a invertir, aunque sea poco, nadie le pone trabas. De ningún tipo.
Me dice, en la veranda del New Oriental Hotel, un periodista local que no quiere que se sepa su nombre.
—Yo te cuento pero no me nombres. Los pedófilos son muy peligrosos, y en este país no es caro contratar a un par de sicarios.
El New Oriental Hotel de la ciudad de Galle tiene trescientos años, pero hace sólo ciento cincuenta que es hotel. Los salones son amplios, los ventiladores perezosos, los muebles Thonet de principios de siglo y los mucamos van descalzos, con largos pareos blancos. En los salones vuelan y cantan pajaritos. El New Oriental es el último reducto verdaderamente victoriano que queda en el antiguo imperio. En la veranda, boqueando las primeras brisas de la tarde, el anónimo me explica las maneras.
—Entonces el fulano tiene distintas posibilidades. Puede instalar una supuesta fundación que se ocupa de los niños pobres, y así está más que justificado para tener en su casa a todos los chicos que quiera sin que nadie lo moleste. O puede invitar a una familia local a vivir con él e instalarse como una especie de tío que los mantiene a todos a cambio de que lo dejen abusar de los hijos.
Galle está en plena zona de playas y prostitución: es una pequeña ciudad amurallada con un puerto desde donde los portugueses exportaban canela y pimienta, y creo que no hay lugar en este mundo donde el tiempo sea más lento.
—O, más simplemente, se instala en su casa y empieza a comprarle chicos a sus familias o a los intermediarios locales. Le pueden costar unos cien dólares cada uno: algunos se compran docenas. Después, en cualquiera de los casos, el fulano puede empezar a traer a otros pedófilos a pasar temporadas en su casa, con servicio completo. Los visitantes se contactan en Europa a través de las redes que ellos tienen allá y, cuando llegan, los van a buscar al aeropuerto y los traen directamente a estas casas. Algunos incluso, me contaron, los van a buscar en una camioneta con tres o cuatro chicos, para que el recién llegado no pierda ni un momento. Y también se dedican a la producción de videos pornográficos con chicos, que después venden en Europa a través de sus redes.
• • •
La casita de Bobby estaba al lado de un campo de arroz rodeado de palmeras. Los campos de arroz son como la mujer según la mayoría de las religiones: tersos a la vista, resplandecientes de tan verdes, invitantes. Eso, de lejos. Porque si uno caminara por ellos, se hundiría hasta los muslos en tierra cenagosa. La casita tenía paredes de ladrillo y ninguna tumba alrededor. En estos pueblos los que tienen una casa con diez metros de tierra gozan de un señalado privilegio: se guardan a sus muertos. Los jardines de estas casas rebosan de tumbas.
Cuando íbamos llegando nos cruzamos con Bert, que salía con su mejor cara de nada. Por encima, cuervos revoloteaban con graznidos. La casita estaba en silencio, y le calculé tres o cuatro habitaciones. Bobby me llevó directamente a una. Era diminuta, con una cama grande y la pared sin revocar. El chico estaba sentado en el borde de la cama, con un pantaloncito rojo y una sonrisa triste o asustada. Parecía muy chiquito. En la pieza no había ventanas. Del techo colgaba una lamparita. Hacía calor, y yo quería escaparme.
—Bueno, yo los dejo.
Dijo Bobby, y se preparó para irse. A mí me dio la desesperación:
—No, lo que yo quiero es que él me cuente, y tú me tienes que traducir.
—¿Qué?
Bobby me miró como si no se lo pudiera creer, y me parece que no se lo creía: me miró como si me hubiera vuelto loco. Yo traté de convencerlo.
—A algunos les gusta mirar, a otros tocar o lo que sea. A mí me gusta que me cuenten historias.
Bobby le dijo al chico algo en cingalés. Supongo que le explicaba mi locura. El chico se encogió de hombros, como si ya todo le diera lo mismo. Era espantoso verlo, y me seguían las ganas de salir corriendo.
—Él se llama Jagath, y nació por aquí. Cuando tenía siete años, su madre se fue a trabajar de mucama a Arabia Saudita.
Me empezó a contar Bobby. Más de trescientas mil mujeres de Sri Lanka trabajan en países árabes, y sus familias se disuelven en su ausencia: poco después, su padre se fue, y Jagath se quedó con su abuela materna y una tía. En esos meses, apareció un inglés, el señor Tony, que conoció a Jagath en la playa. Se puso a charlar con él y después lo acompañó a su casa. El señor Tony le dijo a la abuela que Jagath era un chico muy inteligente y que quería ocuparse de su educación: la abuela no dudó demasiado, recibió cinco mil rupias y a los pocos días Jagath estaba instalado en la casa del inglés, junto con otros cinco chicos. El señor Tony los mandaba a la escuela y, cada tarde, los llevaba a su cuarto a mirar películas pornográficas, y abusaba de ellos.
—Dice que las primeras veces le dolió mucho y lloró muchas horas. Después perdió el miedo y se fue acostumbrando— dijo Bobby que le contaba Jagath.
Jagath hablaba bajito, en un tono siempre igual, como quien odia sin violencia, bastante más allá de la violencia. Jagath estuvo dos años en la casa del señor Tony: ése era, para él, el mundo. Una vez trató de escaparse y volvió a la casa de su abuela; la señora lo retó mucho y, cuando el inglés lo fue a buscar, se lo entregó contenta. El señor Tony había llevado regalos para todos.
—Después, hace unos meses, el señor Tony se fue y cerró la casa. Los chicos se quedaron en la calle. Jagath dice que no quería volver con su abuela. Primero estuvo trabajando un poco por su cuenta, en la playa, pero tenía problemas. Después me encontró, y se quedó conmigo— dijo Bobby, y nunca sabré si se inventó todo.
Jagath era flaquito, tenía un par de mataduras en los hombros, miraba para abajo. Por un momento tuve la sensación de que le daba más miedo este relato que su trabajo habitual: era espantoso. Cada tanto, Bobby me recordaba que tenía que pagarle las trescientas rupias que habíamos acordado. El dinero es casi todo para él: el chico se guarda, como mucho, cincuenta de las trescientas rupias. Y Bobby le lleva tres o cuatro gringos por día, lo que encuentre. Yo le decía que sí, y me sentía una basura.
—Así que ahora yo lo protejo, le doy casa y comida y lo cuido, porque yo sé cómo cuidar a los chicos.
Terminó Bobby, y se calló. Hubo un silencio. Jagath se quedó mirándolo con la cara vacía. Recién entonces me di cuenta de que en la pared de la cabecera de la cama había un póster cruelmente pornográfico: un bebé rosadote, pura raza aria, con el culito empolvado y rozagante, muy en primer plano.
• • •
Para llegar a Negombo tomé el camino más largo, por la región montañosa del interior de la isla. En estas montañas se produce el mejor té del mundo: las mujeres que lo cosechan cobran setenta y cinco rupias poco más de un dólar por día, y el alojamiento es en unos caserones destartalados donde viven de a muchos. Sus chicos también trabajan, cargando fardos o ayudando a clasificar las hojas.
—Yo quiero conocer Nueva York. Pero es tan grande que está muy lejos. ¿Más grande que la India es Nueva York?
La chica tenía una sonrisa maravillosa y una extraña idea del mundo. Aunque tuviera su lógica. Las pocas veces que puede mirar la tele, suele aparecer ese lugar, Nueva York, que debe ser tan grande. La chica era tamil, cortaba té y yo le pregunté si sabía que vive en uno de los países más lindos del mundo.
—No, ¿por qué? ¿Quién lo dice?
Después vi, al costado del camino, a un faquir colgado de una grúa: lo sostenían seis ganchos hincados en su espalda. El faquir era joven y decía que no le dolía nada, y yo empecé a pensar en la idea de su cuerpo y del sufrimiento físico que pueden tener estos señores. Entonces me acordé de una cifra: el cincuenta por ciento de los guerrilleros tamiles muertos tenía menos de diecinueve años, y pensé en su idea de la niñez o de la adolescencia. Después me dije que eso es lo que suelen decir los pedófilos para justificarse: que estas culturas tienen características propias por las cuales abusar de sus chicos no es tan grave. Los límites del análisis suelen ser filosos.
Según cuentan, toda esta historia empezó en Negombo, a treinta kilómetros de Colombo, hacia 1980. Durante siglos, a Negombo la llamaron la Pequeña Roma de Ceilán, porque la colonización portuguesa la había llenado de iglesias y católicos. Ahora suelen llamarla la Capital Nacional del Sida. Entonces Negombo era un pueblito de pescadores donde se construían hoteles y pensiones para el turismo. Y con el turismo llegaron los pedófilos. Ahora Negombo es el lugar más vigilado del país, y por eso muchos de los pedófilos prefieren irse más al sur, a Hikkaduwa y alrededores.
Aquí sucedió el mayor escándalo de los últimos años. Una mañana, en 1990, Jenevit Appuhami, el director de una escuela del pueblo, encontró a dos chicos de diez años tocándose en el baño. Cuando empezó a gritarles, uno de ellos le dijo que el tío Baumann le había pedido que le enseñara a hacer esas cosas a su amiguito. Viktor Baumann era un suizo de Zúrich, de cincuenta y tres años, que llegó a Negombo en 1984 e instaló una fábrica de lamparitas. Amable, simpático, generoso, el tío Baumann ayudaba a todo el mundo: les pagaba los materiales para terminar la casa, un entierro, los libros de los chicos, la instalación eléctrica, unos remedios. Todos lo querían y lo respetaban. Y, además, era tan bueno con los niños.
El director de la escuela siguió averiguando. En unos días se enteró de que más de treinta de sus alumnos habían pasado por la cama del tío, y fue a hablar con el padre Anthony Pinto, el director del colegio técnico que la congregación Salesianos de Don Bosco tiene en Negombo. Juntos hicieron la denuncia: Viktor Baumann estuvo detenido unas horas y lo soltaron enseguida. Los cálculos más moderados hablaban de que unos mil quinientos chicos habían pasado por su enorme casa, para su esparcimiento y el de sus amigos.
—Fue tan difícil conseguir que lo juzgaran.
Dice el padre. Baumann tenía demasiados amigos en las altas esferas. El padre Pinto tardó varios años en conseguir que Baumann fuera procesado. Finalmente, tras idas y vueltas judiciales, un tribunal aprobó su extradición a Suiza, para que lo juzgaran sus compatriotas.
Esta mañana, en el colegio Don Bosco, el padre Pinto está cumpliendo años y a cada rato llega alguien a saludarlo o a traerle una torta o a besarle la mano. En el colegio, el padre trabaja con doscientos chicos que vienen de la prostitución.
—Pero es muy difícil. A veces podemos rehabilitarlos, si los agarramos antes de los dieciséis años. Después ya es muy difícil. Quedan como letárgicos, no quieren tomar responsabilidades ni estudiar ni trabajar. Y la mayoría de ellos abusan de otros chicos.
—¿Por qué?
—No sé. Así es la naturaleza sexual del hombre. Esto es una amenaza seria para nuestro futuro como país, y el gobierno parece que no se diera cuenta. O quizá sí, y piensa que le conviene.
Yo no entiendo cómo, y le pregunto.
—Es fácil. Si todos estos muchachos crecen débiles, sin voluntad, al gobierno le va a resultar mucho más fácil llevarlos por las narices adonde quiera.
El padre Pinto tiene una sotana blanca y las ojeras muy marcadas. Habla rápido y a cada rato se queja de que no tiene tiempo para nada.
—Pero, a mi juicio, los que tienen la culpa son los extranjeros que vienen. Los padres de los chicos son ignorantes y les da la codicia, pero los extranjeros vienen a sabiendas, y eso es imperdonable. Algunos en el primer mundo se preocupan. ¿Y qué hacen? Organizan seminarios en hoteles de cinco estrellas.
—¿Y la Iglesia lo apoya?
—Yo creo que su apoyo debería ser más fuerte. A veces da la impresión de que también quieren cuidarse. Dicen misas y misas, pero no hacen nada. A mí me amenazan, y la jerarquía no hace nada.
—¿Y usted, tiene miedo?
—No, si tuviera miedo me callaría. Aquí, en Sri Lanka, por diez mil rupias se puede comprar la muerte de cualquiera, así que tengo que tener cuidado. Pero eso no es lo que importa. Todos morimos, y mejor que sea por una buena causa. Lo que importa es tomar medidas.
El padre Pinto se apasiona. Hace un rato que cerró la puerta y afuera lo esperan tres o cuatro con más tortas y felicitaciones. Hace un calor de perros.
—¿Qué medidas?
—Las más duras, dentro de lo que permite el buen amor cristiano.
—¿No le parece que a estos tipos habría que matarlos?
Me dijo, poco después, Appuhami, el director de la escuela de Negombo.
—Es un problema de supervivencia. Si siguen así, nos dejan sin futuro. Hay que matarlos.
• • •
Esa misma tarde, yo estaba sentado sobre un bote en la playa cuando se me acercó Gamini. Soplaba mucho viento y la playa estaba vacía. Gamini debía tener nueve o diez años, muchos dientes y dientes, la mirada viva y un pantaloncito remendado. Gamini me dijo que vivía allá atrás, en unas chozas al borde de la playa, y que decía su mamá que fuera a tomar té, "no problem". Su inglés era escaso, pero le alcanzaba.
La choza tenía paredes de palma entrelazada: dos ambientes con un fogón de leña en uno, un catre en el otro, dos o tres esterillas en el suelo, agujeros en el techo y una foto del Papa colgando de un ganchito. La madre de Gamini era encantadora. Su inglés, sorprendente. Me contó que tenía otros tres hijos, que era tamil y que había tenido que venirse con su marido, del norte, por la guerra.
—El ejército no nos dejaba tranquilos, sospechaba de todos. A cualquier hombre joven lo perseguía. Así no se podía vivir.
Decía la madre cuando llegó su marido, quejándose de que no tenía trabajo. Al padre de Gamini le faltaban varios dientes y estaba medio sucio, desastrado. La madre, en cambio, parecía más educada y su sonrisa tenía estilo. La madre me mostró su tesoro: dos álbumes de fotos con la comunión de su hija mayor, los chicos en la escuela, sus padres. Visiblemente, la familia había conocido tiempos mejores. Mientras, su marido se seguía quejando.
—Mañana es Navidad y mire cómo estamos. No tenemos ni para una comida decente.
Su mujer trataba de tranquilizarlo. Me habían dado su única silla y estaban sentados en el suelo. Gamini, recostado, apoyaba la cabeza sobre el regazo de su madre.
—Cuando Dios quiera nos dará. Jesús también nació en un lugar como éste, ¿no?
Y sonreía. Gamini le decía que me ofreciera té, que me preguntara cuánto más me quedaba, que si estaba casado. Le dije que muy poco y ella sonreía. Gamini le dijo algo al oído.
—Gamini dice que le da pena que se vaya tan pronto. Dice que cuándo va a volver.
Le dije que les agradecía mucho y que ya me tenía que ir. Entonces ella me dijo que por qué no me quedaba un rato con Gamini en la pieza.
—Una o dos horas, o más, lo que usted quiera. A él le gusta usted, y usted después puede regalarnos algo para la Navidad.
• • •
La última noche que pasé en Sri Lanka llovía tropical sobre Colombo. Los goterones repicaban sobre el techo de mi habitación, y no era fácil dormirse. Recién pude hacia las dos de la mañana. Poco después me pareció oír, entre sueños, unos golpes fuertes, insistentes. Medio despierto, me di cuenta de que sonaban en mi puerta y fui a abrir, refunfuñando. Del otro lado, el portero del hotelito ponía cara de disculpas, rodeado por dos policías con uniformes caqui. Uno de los policías me apuntaba con un revólver medio viejo. Los dos estaban muy mojados.
Fue una visión molesta. Empecé a pensar "ya está, me agarraron" antes de tener el tiempo necesario para imaginar por qué podrían buscarme. Les pregunté qué pasaba y el oficial del revólver me dijo que estaban buscando a alguien y me mostró una foto carné de un tipo muy oscuro.
—Pero ése no soy yo.
Le dije, con mi mejor lógica pava. El oficial dijo que era verdad, que buenas noches, y se fueron. Yo tardé mucho en volver a dormirme.
A la mañana siguiente estaba tomando un té en el centro con Stanley, el profesor de sociología, y le pregunté qué podría haber sido. Stanley no le dio la menor importancia. Era como si le preguntara por qué llovía.
—Nada, debían estar buscando a algún guerrillero tamil.
— ¿Aquí en Colombo?
— Sí, claro, aquí. ¿Aquí es donde ponen las bombas, no?
Un poco más allá, un policía muy armado cruzaba la avenida de espaldas a los diez coches que se le venían encima, como para mostrar quién mandaba. No era que no se apurara: era que quería mostrar que no se apuraba. El té estaba delicioso. Stanley me vio la cara de placer, y me preguntó si yo sabía que en la producción de eso que me daba tanto gusto trabajaban chicos de menos de diez años.
—O sea que también en este caso hay menores que trabajan para nuestro placer. Y sin embargo nadie se escandaliza mucho por eso, ¿no?
—Bueno, no es lo mismo. Aunque es obvio que habría que acabar con el trabajo infantil.
—Sí, pero tú no habrías venido desde tan lejos para hacer una nota sobre los chicos que trabajan en las plantaciones de té, ¿no es cierto? En tu país también debe haber chicos que trabajan.
¿En mi país? ~