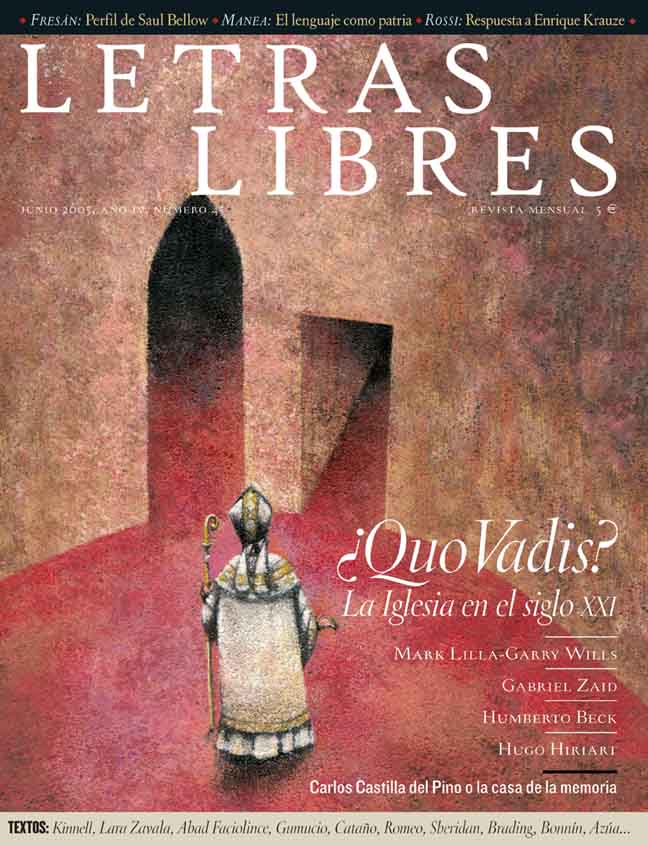Las más de mil páginas que conforman los dos volúmenes de memorias de Carlos Castilla del Pino —Pretérito imperfecto (1997) y Casa del olivo (2004)— son probablemente la crónica más personal, rica y reveladora de los dos últimos tercios del siglo XX español. También son, obviamente, la historia de un hombre singular; un hombre que decidió su vocación médica antes de los once años, que a los trece ya ayudaba a hacer autopsias y que a los catorce, con el estallido de la Guerra Civil, ya empezaba a posicionarse políticamente. Su experiencia posterior estaría íntimamente ligada a los avatares del país: estudió medicina en un Madrid gélido y lleno de mediocres, fue desde finales de los años cuarenta el responsable del dispensario psiquiátrico de Córdoba —ciudad que era el reflejo de una España que “se había hecho provinciana y cateta inmediatamente después de la Guerra Civil”— y colaboró a través de su desempeño profesional e intelectual a diluir en lo posible el puritanismo y la estupidez del franquismo.
Las memorias de Castilla del Pino son, en este sentido, el retrato del inmenso desencuentro que puede producirse cuando un hombre de una inusitada precocidad intelectual se enfrenta a una sociedad anestesiada. El tamaño de ese desencuentro, sin embargo, es probablemente uno de los motivos que hacen de esta larga crónica un documento único. Castilla del Pino —cuyo retrato de sí mismo es mucho menos pudoroso de lo habitual en España— ha conseguido relatar la vida médica, intelectual y también material de la mayor parte del siglo con un detallismo y una ambición que probablemente no tengan igual en la escritura autobiográfica española de este tiempo.
En la nota preliminar de Casa del olivo afirma usted que en Pretérito imperfecto “se hallan las bases de mi personalidad. Allí se constituyeron los núcleos morales, estéticos, sentimentales y hasta profesionales que dan soporte a mi identidad”. No es infrecuente que los memorialistas vean en estos términos su infancia y su juventud, pero en su caso resulta absolutamente sorprendente la precocidad con la que trazó su proyecto vital. ¿Cómo ve hoy sus años de formación?
Yo tenía tres hermanas mayores, y creo que eso me condicionó mucho. Mis hermanas hacían su vida entre ellas, con sus rezos y su costura, mientras que yo hacía vida aparte. Y desde muy pequeño me atrajeron la música y los libros, que son dos elementos que favorecen la vida a solas. Por lo que respecta a la música, yo me imaginaba a mí mismo como director de orquesta, aunque lo cierto es que nunca tenía oportunidad de escuchar lo que hoy llamaríamos buena música, porque vivía en un pueblo pequeño en una época en la que no había esa posibilidad. En los libros me inició mi padre, que era un lector desordenado. Murió cuando yo tenía diez años y dejó algunos libros, entre ellos algunos que todavía conservo, como Burla, burlando de don Francisco Rodríguez Marín —una colección de sus artículos, que eran distraídos— y la Vida de Cristóbal Suárez de Figueroa de Winkersham, traducida por don Narciso Alonso Cortés. Me acuerdo bien de eso. Antes, sin embargo, mi padre, que había decidido que yo debía ser arquitecto, me puso un profesor particular de historia del arte y otro de dibujo. Yo ya sabía que no iba a ser arquitecto, porque lo que me gustaba era la medicina, pero la historia del arte fue fundamental para mí. El profesor me leía las lecciones del Apolo. Historia General de las Artes Plásticas en veinticinco lecciones de Salomón Reinach, cuya edición de 1932 todavía conservo, y me contaba quiénes eran Praxíteles, Lisipo, Fidias, lo que era el Partenón y, más tarde, la escuela veronesa, la escuela veneciana. Todo eso fue muy importante para mí porque ahí se formó mi gusto.
Todo esto sucedía antes de que cumpliera los once años, momento en que conoció a una persona muy importante en su vida intelectual.
Sí, fue a los once años cuando inicié mi relación con don Federico Ruiz Castilla, un mentor que para mí sería decisivo. Era un hombre con un gran afán pedagógico. Fue él quien me enseñó a leer. Me prestaba libros y me pedía que hiciera resúmenes y comentarios de lo que leía. Me dio a leer cosas de Baroja, que me encantaron, y también de Azorín, que me cansaban un poco. Pero el primer libro que me dejó fue Recuerdos de mi vida, de Cajal. Fíjese. [El doctor Castilla levanta un dedo y señala un retrato de Cajal que está colgado en su consulta junto a otro de Freud, sobre un diván.] Ésa es la última fotografía que se le hizo a Cajal, un mes antes de morir, cuando ya estaba muy deteriorado físicamente. Yo hacía tiempo que sentía afición por la medicina, pero la lectura de ese libro fue decisiva. Sin embargo, cuando me marché al colegio con los Recuerdos de mi vida, los curas me lo retiraron enseguida.
Eso da una buena muestra de que su precoz voracidad intelectual se producía en un momento de una inmensa desolación cultural, en el que España era un desierto.
En realidad, la desolación cultural fue un poco posterior y se inició con el estallido de la Guerra Civil. Mi familia era monárquica, de clase media de pueblo, acomodada, y algunos de mis familiares fueron asesinados por la FAI. Pero a pesar de la situación, aun siendo un niño, no pude sentir el fervor patriótico. Eso es algo que incluso hablé con Pedro Laín Entralgo. ¿Cómo puede ser que con veintiocho años fueras fascista —le dije— y yo con catorce ya me diera cuenta de que eso no podía ser, de que esa gente no era la mía? Y es que no pude evitar preguntarme: ¿quiénes son los míos? Los míos eran Ortega y Gasset, Ayala, Azorín, Baroja. Pero todos esos se habían tenido que ir. ¿Y quién era esa gente que ahora estaba aquí, ocupando todos los puestos con una inmensa voracidad, con la sensación de que España era de ellos? Víctor de la Serna, Pemán… Fue una cosa tremenda.
Pero, al menos en un plano intelectual, usted siguió con esos que habían tenido que hacerse a un lado, con Ortega, con Baroja.
Por supuesto. A modo de ejemplo, le diré que cuando yo llegué a Madrid para estudiar medicina, mi primer propósito era conocer personalmente a Baroja.
Permítame que me detenga un instante ahí. La escena de Pretérito imperfecto en la que usted relata su encuentro con Baroja me parece muy ilustrativa del modo en que funciona su memoria. Recuerda usted perfectamente que siguió al escritor hacia el interior de unos almacenes, que él compró veinticinco sobres, que se los metió en el bolsillo de su abrigo, qué clase de sombrero llevaba. La inmensa precisión de sus recuerdos —que marca el tono de todas sus memorias— choca con algo que usted mismo dice: que “la buena memoria es sospechosa”.
Sí, la buena memoria es sospechosa. A veces puede parecer que uno pone por delante los detalles para impedir que los demás abran la boca. Pero es cierto que yo tengo buena memoria. En todo caso, la memoria es un instrumento que todos los seres humanos poseemos; después cada uno hace con ese instrumento lo que puede para sacarle el máximo rendimiento, aunque sea con trampas. En mi caso, cuando evoco, en mi recuerdo apenas hay resonancia emocional. Le pondré un ejemplo. Cuando recuerdo las escenas que viví de la Guerra Civil, a pesar de que fueron tan dramáticas porque habían sido asesinados familiares míos, porque en el cementerio había montones de cadáveres fusilados… Aun siendo tan impresionantes, para mí son poco más que si yo ahora le mostrara una fotografía de cuando usted era pequeño y usted, en lugar de entrar en éxtasis por la emoción de la infancia, dijera: “hombre, sí, me acuerdo perfectamente de esa camisa o de esos zapatos que yo tenía”. Eso es una memoria del detalle, y así es la mía. Hay una cosa que a mí mismo siempre me ha impresionado mucho. Cuando fuimos al cementerio con mis primas y mis hermanas para envolver con sábanas los cadáveres de mis familiares, el que a mí me impresionó más fue el de mi tutor, un hombre soltero al que yo quería muchísimo. Pero cuando le vi, lo primero que hice fue ponerme a contar los impactos de bala. Tenía veintiuno. Veintiuno. Hasta me fijé en que tenía un tiro entre el dedo gordo del pie y el siguiente, y en que alguien le había puesto allí su propio pañuelo porque no deberían llegarles los vendajes. Eso es lo que recuerdo. Cuando uno está atento al detalle, y más todavía después de ejercer la profesión médica, puede recordar con suma facilidad.
En ese sentido, en Pretérito imperfecto usted decía que para escribir estas memorias no se había “sumergido en la memoria”. Decía: “he traído los recuerdos a mí, al yo de este momento”.
Claro, claro. No me he sumergido en la memoria para llorar por las situaciones trágicas y reír con las cómicas, no, yo he traído los recuerdos a mí. Es como si hubiera decidido entrar en la habitación en la que se guardan las fotografías, nada más.
Pero usted afirma también que con frecuencia se relaciona no ya con las fotografías, sino con los objetos, como si éstos fueran “tiradores”, que los utiliza para que tiren de su memoria “hacia el pasado”. Además, guarda toda clase de documentos, libros y cosas muy viejas.
Sí, es una tortura. No porque yo sea un maniático del coleccionismo. No, no se trata de eso. Pero sí me gusta conservar las cosas que han significado algo. He conservado libros que para mí han sido importantes. Tengo el Salomón Reinach, el Quijote que leí en el colegio, libros de cuando tenía ocho años. Lo que ocurre es que me ligo mucho a los objetos. Cualquier banalidad. Esto. [Coge una tablilla metálica con clip y me la muestra.] A mí me costaría mucho desprenderme de esto porque lleva conmigo treinta años. Aquí anoto mis historias clínicas, tomo mis notas. Y en el momento en que un objeto forma parte de mi contexto, entonces se convierte en un objeto mío y, como decía William James, lo mío es parte de mí. Y sí, los objetos son tiradores de mi memoria, aunque me he dado cuenta de que no siempre he tenido tanta conciencia de ello como ahora. Mire: yo viajo con frecuencia a Italia, y allí siempre compro cosas banales. Esto. Esto no es más que un cortauñas que vale un euro y medio. Pero es el cortauñas de la consulta que yo compré en Amalfi, y ahora mismo ya estoy viendo el sitio en el que lo compré. Es un mecanismo absolutamente personal de la memoria. Cada cual tiene el suyo.
Siguiendo con el tema de la memoria, una de las cosas más sorprendentes de su autobiografía es la ausencia de momentos de paso, de los instantes de tránsito que suelen aparecer en toda obra autobiográfica. Parece como si se hubiera propuesto un plan de vida siendo un niño y que ese plan se hubiera desarrollado con una continuidad inalterable a lo largo de ochenta años.
Como psicopatólogo, sostengo la teoría de que el sujeto es un fabricante de yoes. La identidad y la mismidad son cosas distintas. La identidad es ser uno el que es en un momento determinado. Pero la mismidad es ser el mismo a pesar de la diferencia. Todos esos yoes constituyen lo que llamamos nuestra vida. Son nuestra biografía y nuestra autobiografía, que también son dos cosas diferentes. Biografía es lo que usted puede saber de mí porque yo lo digo o lo escribo; a mi autobiografía usted no puede tener acceso, porque está formada por mis sentimientos, mis deseos, mis fantasías. Podría hablarle de estas cosas, claro está, pero entonces dejarían de ser autobiografía para ser biografía, entre otras cosas porque yo podría engañarle y usted no tendría el modo de contrastar lo que le he dicho. De modo que sólo yo tengo una clara evidencia de mi continuidad. Ahora bien, cuando uno debe contar esa continuidad del yo, y más si no quiere ser prolijo, entonces aparecen fisuras; fisuras que en algún caso son meros olvidos…
Algunos de los cuales pueden ser interesados.
Sin duda. En ese sentido se trata de olvidos freudianos. Pero una cosa es lo que uno olvida y otra lo que no menciona. En algunas ocasiones me he reunido con amigos a los que hacía muchos años que no veía y que me hablaban de muchas cosas que yo no retengo. Esos huecos uno los subsana con la misma ingeniería de la que se vale un novelista. Es probable que mis memorias den una impresión de continuidad, pero no es tal. En mi vida hay fisuras, hay hiatos constituidos por olvidos, interesados o no. Y si parece que esos huecos no existen, es por un puro artificio narrativo.
En todo caso, sus memorias han sido publicadas en dos volúmenes distintos, y al volver a leerlos, ahora seguidos, me he preguntado si esas “ingenierías”, esos “artificios narrativos” eran distintos en uno y otro caso. Es decir, si se trataba en realidad de una misma obra, con la diferencia de que la primera parte versa sobre un hombre, digamos, privado, y la segunda sobre un hombre público.
Han tenido que ser ingenierías distintas. Aunque yo reconozco las dos como mías: la ingeniería puede ser distinta, pero la actitud es la misma. Sin embargo, es cierto que lo que cuento en Casa del olivo es la vida de una persona que empieza a ser pública. Hasta entonces, para bien o para mal, yo era autosuficiente. Pero a partir de entonces ya tengo un puesto oficial, cuento con un personal a mi cargo, mi mujer, nuestras relaciones sociales. En realidad, como he dicho públicamente, Casa del olivo no es un libro distinto de Pretérito imperfecto, pero es que yo era, en ambos momentos, una persona distinta, mi vida era otra.
Hay también otro cambio de tono, el que marca el paso de la dictadura a la democracia. Hasta entonces, usted parece haberse impuesto la tarea de fijar la memoria colectiva de la Guerra Civil y el franquismo.
Sí. Para mí era una cuestión moral. Hace poco recibí la carta de un hombre que estuvo en la División Azul y que tiene ahora ochenta y siete años. Me decía en ella que había leído mis libros y que le habían parecido una historia de España desde Primo de Rivera pasando por la República, el franquismo y hasta nuestros días. Me emocioné, porque realmente era consciente de que quería escribir esa historia. Y es que la sordidez, la mediocridad de ese tiempo… A la consulta venía gente y yo les preguntaba por la guerra. Y escuchaba sus respuestas con el miedo de que esa persona muriera y la brutalidad de aquellos momentos, que fue inconcebible, se olvidara. Pero ahora estoy mucho más tranquilo, porque ha aparecido esta enorme campaña de recuperación de la memoria histórica.
Ese intento de utilizar la memoria personal para dar cuenta de un momento histórico le sitúa a usted, me parece, en la tradición de los que tal vez sean los mayores memorialistas españoles del siglo veinte, Pío Baroja —al que menciona explícitamente en su obra— y Josep Pla.
La gente siempre me ha dicho que soy muy barojiano, sobre todo en Pretérito imperfecto. Y sí, leí mucho a Baroja en mi adolescencia y me gusta mucho su forma de relatar. Por lo que respecta a Pla, es un escritor que me encanta, soy lector de El quadern gris desde que se publicó. Es una cosa extraordinaria. Cuando yo era catedrático y tenía que enseñar a mis alumnos a hacer un historial clínico, les ponía como ejemplos dos artículos de Josep Pla, primero aquél en el que cuenta que tiene un infarto de miocardio y después en el que explica su mejoría. Son perfectos. Sin embargo, creo que mis memorias no van por ahí. ¿Sabe quién me dijo a qué se parecen mis memorias? Gabriel Jackson. Me dijo que son unas memorias al estilo anglosajón. ¿Usted se acuerda de la biografía de Ackerley, Mi padre y yo? Sí, me di cuenta de que las mías se parecen más a ésas. Los ingleses tienen menos pudor que los españoles para contar su vida íntima. Lo consideran necesario. Y es que uno puede leer Poesía y verdad de Goethe y comprender que en aquella época se ocultaran ciertas cosas, pero a día de hoy eso no tiene sentido. Por eso actualmente la mayoría de las autobiografías se me caen de las manos. En una autobiografía uno tiene que hablar de los demás, pero no puede tener el privilegio de pensar: “Bueno, como soy yo el que tiene la pluma, hablo de los demás y no de mí.”
Al final de Casa del olivo escribe: “Miro hacia atrás y reconozco el privilegio de haber vivido una vida en la que me ha sido posible sobreponerme a tremendos sinsabores, y superar esos cuarenta años de la etapa más dramática de la historia contemporánea de España, una etapa oscura, cruel, opresiva, de una mediocridad sin límites impuesta a la fuerza”. ¿Cuál es su visión de la España actual y cómo ve la realización de su propio proyecto de vida en ese contexto?
Lo primero que debo reconocer es que no esperaba que España se fuera a arreglar tan rápidamente. Mi mujer, que es mucho más joven que yo, se queja cuando le digo que me parece que ahora el país está muy bien. Pero es que es así, España ya no es el país malhumorado, cabreado, de entonces. Y por lo que respecta a mi proyecto de vida, bueno, creo que en parte lo he realizado. Cuando era pequeño, durante la hora de estudio obligatorio, me distraía imaginándome a mí mismo con el aspecto del retrato que hizo Holbein de Erasmo, viviendo en una sala subterránea repleta de libros y estudiando todo el tiempo, sin salir a la superficie. Aunque quizá no hayamos llegado tan lejos, al fin mi mujer y yo ya no tenemos tanta proyección social y llevamos una vida retraída que en gran parte responde, supongo, a esa construcción que me he hecho de mi propia vida. Por suerte, ahora ya cumple uno sus deberes como ciudadano simplemente votando o dando sus clases. –
(Barcelona, 1977) es ensayista y columnista en El Confidencial. En 2018 publicó 1968. El nacimiento de un mundo nuevo (Debate).