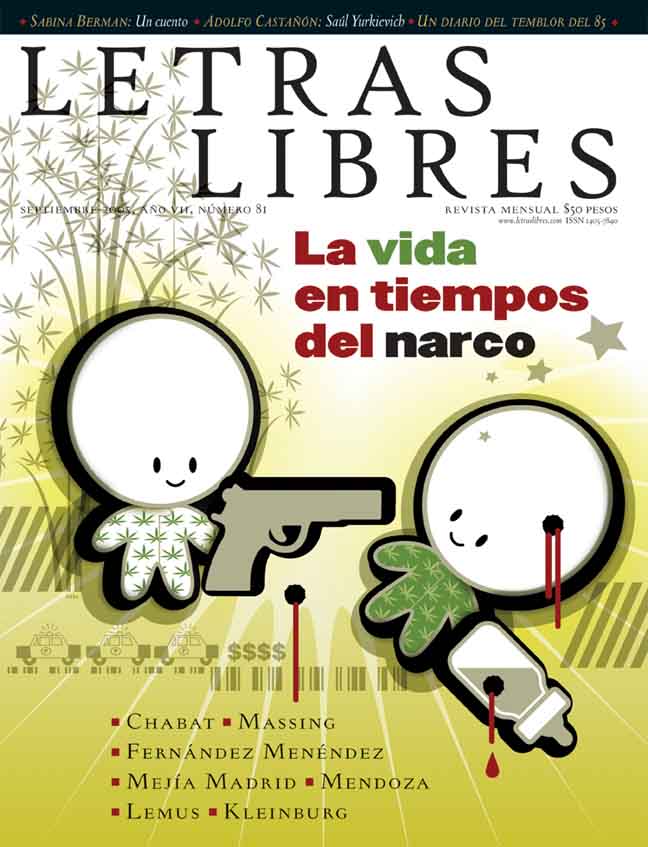Jueves 19 de septiembre de 1985
Mi casa está sin luz y sin teléfono. Toda la colonia está sin luz. Toda la gente tiene los corazones sin luz y muchas vidas se han apagado ya para este momento. Todos estamos tristes, desesperados, temerosos. Hoy sucedió en esta ciudad la tragedia más espantosa de todos los tiempos; más que lo de San Juanico, más que ninguna otra. El temblor que me cuentan de cuando se cayó el Ángel parece broma, es más, si el Ángel se desplomó esta vez, no nos hemos enterado y seguro ni sería noticia. Esto es el caos, el caos.
Empezó a las 7:19 a.m. Un temblor que me hizo pararme de la cama, tranquila pero con miedo en el fondo, caminar tambaleándome hasta el marco de la puerta de mi cuarto. Un temblor que me hizo rezar. Mi mamá me gritaba: “Cris, Cris, levántate” y yo ya estaba ahí, frente a ella. Aquello era un temblor como el que nunca habíamos sentido, ni siquiera esperado. La casa, las cosas y nosotros, nos movíamos en un suave vaivén pensando que eso sería todo, pero lo peor vendría segundos más tarde cuando de pronto se convirtió en un movimiento brusco que cambiaba de dirección muy seguido. 7.5 grados en la escala de Richter y 8 grados en la escala de Mercalli, durante una eternidad de dos minutos, una eternidad en la que no hay tiempo de pensar. Nos quedamos petrificadas junto al marco de la puerta de mi cuarto, abrazadas sin hablar. Todo terminó. No había daños a mi derredor, sólo algunas conchas marinas del librero se fueron al suelo. En la colonia no había pasado nada tampoco, el susto había terminado y en las calles comentábamos todos las escenas chuscas de quienes se salieron en calzones a la calle, de quien pensó que su hermano estaba sobre la cama vistiéndose sin importarle que él estuviera ahí dormido, del perro listísimo que despertó a su dueño. Mamá ya se había ido a trabajar, se le hacía tarde. Todo parecía volver a la normalidad, pero sólo para nosotros, porque más hacia el centro de la ciudad se vivía el fin del mundo. La mamá de Pablo llegó con un radio de pilas y empezamos a escuchar la magnitud del desastre de forma parcial, el Hotel Regis, La Vaquita Negra, partes de Televisa. Permanecimos escuchando sin reaccionar. De pronto volvió mi madre por la calle como una loca, con la cara empapada y roja moviendo los brazos.
— Se cayó todo, mi oficina no existe y quién sabe cuánta gente se murió ahí, todos los que entran a las siete, la señora Raquel estaba ahí segurito, en el octavo piso, ya no existe, está horrible, parece la guerra. Hay miles de edificios y casas caídas por todos lados, la gente camina como loca, la policía les dice que se vayan a sus casas, pero cuáles casas, ésas eran sus casas; hay gente dando de gritos en las esquinas. Yo no sé qué va a pasar pero yo creo que me voy a quedar sin trabajo.
Los que estaban escuchándola no podían creer lo que decía y hasta hacían bromas. Pablo nos llamó desde la azotea de su casa, la scop estaba en llamas y se veían varios incendios más allá. Llegó el primo de Leonardo en una bicicleta, traía la cara desencajada.
— Leonardo, ¿está Francisco en tu casa?
— No sé.
— Vete rápido al hospital, creo que el edificio de Francisco se cayó.
— ¿Estás seguro?
— No, pero no se puede ver bien si es el edificio el que está caído, ten, llévate la bici.
— Adiós, Cris, tengo que ir a ver.
Lo vi alejarse por todo Cumbres de Maltrata hacia el Hospital General, y no ha vuelto todavía. Me enteré de que regresó para llevarse con él a todos sus hermanos y a varios amigos que encontró. Sí era el edificio en donde Francisco vivía el que está derrumbado. En su casa no saben nada aún. Leonardo y los demás seguramente están bien, pero Francisco, ¿dónde está Francisco? ¡Por Dios, que esté bien! He pasado un día angustiada, ya me imagino a su madre. Mañana iré a verla.
Nos fuimos al súper, mamá insistía en que debíamos comprar toda su quincena en provisiones porque quién sabe como iba a estar la cosa. Al llegar a Aurrerá, las puertas estaban cerradas y la gente daba vueltas afuera, triste, atónita, silenciosa. Nos asomamos por la puerta de cristal. No había nadie, estaba oscuro y los estantes tirados sobre toda la mercancía destrozada.
Poco a poco nos enteramos; se cayó el Centro Médico, cuatro edificios de Tlatelolco en donde murieron novecientas familias, una escuela del Conalep, muchas casas y edificios particulares en la colonia Roma, el Hospital Juárez, algunos edificios de los Multifamiliares. La familia de Verónica vivía ahí, también su novio, ojalá estén bien. Ahorita, 9:30 de la noche, mi mamá enciende otra vela, será para aclararnos la vista, será para darle una luz de esperanza a las muchísimas personas que en estos momentos están enterradas vivas.
Viernes 20 de septiembre
Ya hay luz y teléfono en mi casa. Hemos puesto los colchones de las camas cerca de la puerta y pensamos dormir vestidas, por si acaso. Mi abuela dice que es una tontería, que la cama está a sólo diez pasos de la puerta y que además si te toca te toca, pero mi madre acomodó aquí los colchones. Sé que no podremos dormir de todas formas.
Recorrí las calles buscando a Verónica. Cuando me pude comunicar a su casa muy temprano, Lorena llorando me dijo que se habían ido a buscar a todos entre los escombros y que no habían regresado aún. Mi madre no me dejaba ir sola, así que mi tío Adolfo se ofreció para llevarme. En cuanto llegamos a la colonia Roma lo perdí, así que pude moverme más libremente. Primero fui a los Multifamiliares. Me quedé un rato viendo nubes y cielo azul donde antes había edificio, lo pude recordar perfecto, doce pisos, larguísimos pasillos, una puerta cada diez pasos, diez elevadores, escaleras a los extremos y en cada uno de los descansos como entre pisos, otras cuatro puertas de departamentos, en uno de ellos vivía la familia Prida. Un montón de escombros formaba ahora una montaña que se comía el parque y la calle. Lloré inconsolablemente con los puños apretados a los costados al ver la imagen, giré en mi propio eje, busqué inútilmente un solo marco de puerta que, permaneciendo en pie, pudiese haber salvado a alguien. Nada, ni uno solo, ni un maldito marco de ninguna maldita puerta. Imaginé niños, mujeres, muchachos, ancianos rezando bajo el marco de los cientos de puertas del edificio, como yo, como todos, como cada temblor.
Cuando recobré el aliento, caminé por la calle y sin saber cómo, ya estaba yo con una multitud sobre los escombros, la punta de un pino me daba a la altura de las rodillas. Separar las medicinas era la orden. Toqué por primera vez las piedras: un cachito de azulejo de baño, una agarradera de una jarra de plástico, un pedazo de cortina rasgada. Me tardé en registrar el golpeteo de un casillero que al parecer venía de ahí, de abajo de donde yo, como autómata, separaba pedazos de cosas. Quedé paralizada. Un muchacho junto a mí se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y a gritos pidió silencio. El golpetear volvió, insistente. Una lluvia de brazos más fuertes que los míos cayeron sobre el punto que miraban cientos de ojos vivos en busca de unas pupilas que respondieran a la luz; poco a poco me fueron desplazando hasta que quedé en medio de la calle. Vi como sacaron el casillero, un montón de ganchos con ropa, el cuerpo grisáceo de una mujer, “¡Es una mujer!” “¡Es Sonia!” Gritaban por todos lados. “¡Dios, está viva, está viva!” Los aplausos de la multitud me volvieron al mundo pisando un pavimento firme al menos en ese momento, fue cuando pensé en Leonardo, eran ya las tres de la tarde.
Caminé hacia Cuauhtémoc. Vi la Secretaría de Comercio con la mitad de los pisos derrumbados sobre la otra mitad. Pienso y siento un escalofrío de imaginar que esto hubiera sucedido media hora después, cuando mi madre ya hubiera estado en su oficina. Intenté llamarla, aún no había líneas. Llego a la reja del Hospital General. El edificio de residentes donde vivía Francisco está completamente colapsado. Los soldados acordonan las instalaciones y no permiten la entrada a nadie; ahí estaban Magda y Lourdes, ellas habían tratado de entrar pero los soldados ni siquiera contestaron a las súplicas. Magda estaba furiosa. Por las rejas vi a Leonardo y lo llamé. “No, mejor no entren” me dice “aquí ya somos muchos por ahora y es posible que Francisco esté en un hospital, tienen su nombre en unas listas de heridos que se llevaron a otros hospitales, mejor vayan a buscarlo, por ahí traen las listas.”
Efectivamente vi su nombre escrito, tres listas distintas, tres hospitales distintos. Fuimos a los dos primeros y nada, no lo tenían registrado. Camillas improvisadas saturaban los pasillos hasta la calle. Las enfermeras hacían conjuntos de camas para abocarse a un determinado número de heridos, “Éstos son los míos” decían. “No señorita, no tengo yo a ningún Francisco.”
Llegamos al hospital Adolfo López Mateos. Cama 327, Francisco Bucio Montemayor. “Sólo puede pasar una persona.” Subí al tercer piso por las escaleras saturadas, era un hervidero de gente. Entré a una habitación compartida por diez enfermos. Su cama estaba rodeada por cortinas blancas de techo a piso. Moví la cortina esperando encontrarlo. Una enfermera bajaba un suero del gancho, mientras en la cama yacía un cuerpo con la sábana cubriéndole la cara. La enfermera se volvió hacia mí “¿Es su pariente?” me dijo “Lo siento”. “¿Es Francisco Bucio?” Pregunté con la voz apenas saliendo desde el estómago. Ella se asomó a leer una tarjeta que estaba sobre la pared. “Sí” contestó mientras con su mano corría la sábana. El cadáver era de un hombre mayor. “No, no es él, él no es Francisco Bucio.” “¿Está usted segura?”, dijo asustada. “Debe haber un error, déjeme preguntar” continuó y salió para buscar a la jefa de piso quien al entrar insistió en que era Francisco Bucio Montemayor. “Es del temblor ¿no?” me preguntó. “Sí, Francisco es del temblor, pero no es este señor.” “Va a tener que firmarme un papel, qué tal si este señor tiene otro nombre y lo van a dar como desaparecido.” Firmé el papel que me pusieron enfrente sin leerlo y salí corriendo a buscar a mis amigas.
A las 7:45, cuando les contaba la insólita historia y preguntábamos si no habría estado en otra cama, tembló de nuevo.
La gente se arremolina en las puertas de salida, un solo grito largo y afilado cubre el espacio. Enfermos que abandonan a pie o en brazos de sus parientes las camillas y salen a la calle semidesnudos. Histeria. Mujeres que piden clemencia al cielo arrodilladas frente a los automóviles encendidos. Calma que llega poco a poco, mientras la paranoia nos hace seguir temblando.
Cuando pasó, regresamos a darle la noticia a Leonardo. Francisco no está en ningún hospital, está ahí, entre los escombros; el que esté vivo o muerto, no puede saberse hasta que aparezca. Por ahí debe de andar.
No encontré a Verónica por ningún lado, me acerqué a una carpa en donde se acomodaban los cuerpos rescatados, no me atreví a entrar. Corrí por Orizaba en busca de un teléfono que funcionara para llamar a mi madre y que me dejara quedarme. Desde una esquina mi tío Adolfo me gritó. Le pedí que me llevara al Hospital General, pero sin decir palabra me trajo a casa. Ya le dije a mi madre que mañana me voy a las seis de la mañana; son las 11:30, faltan seis horas y media para irme. Carajo, sé que allá hago falta.
Sábado 21 de septiembre
Hoy me subí a un pesero para irme por el Eje Central. Los peseros, los teléfonos públicos y hasta los taxis son gratis ahora, también los hospitales más caros están regalando sus servicios. Fui escuchando las noticias en el camino. La gente se ha volcado a las calles para llevar medicinas, ropa, cobijas, herramientas a las colonias afectadas. El locutor pide a la población que ya no traigan más cosas, que las lleven al CREA o a la Cruz Roja para que haya una mejor distribución. No habrá clases en las escuelas, ni abrirán los bancos hasta próximo aviso; los hospitales están al tope; el Aeropuerto apenas reabriría hoy. Los cadáveres, que aún no han podido ser contados, están en el campo de beisbol para ser identificados. Muchos edificios están en peligro de derrumbarse todavía, y la gente ha dormido en las calles con todas sus pertenencias. Máquinas enormes remueven los escombros, pero en algunos lugares la gente no les permite entrar por temor a que causen más muertes. Los sobrevivientes narran sus experiencias. Hay un hombre atrapado en los escombros de lo que era Televisa; se pueden comunicar con él pero no lo han podido sacar. Miles de voluntarios han inundado la zona de desastre para ayudar, todos traen picos, palas, linternas. Me bajo del pesero orgullosa de formar parte de esa multitud que ayuda.
Vi a Leonardo por la reja, se acercó a mí con una mueca extraña, con la mirada perdida, con las manos cortadas, con la cara, el pelo y la ropa blanca de polvo. Le tomé las manos viendo sus heridas. “Ya nos vacunaron contra el tétanos a todos” me dijo sonriendo, parecía darle gusto verme, traía los ojos rojos de más de cuarenta horas trabajando sin parar. “Cris, consíguenos unas cobijas, queremos dormir un rato, ya hicimos una especie de campamento con una lona, pero no tenemos cobijas.” Me paré en la calle buscando un taxi, pero lo que se detuvo fue una patrulla, ahí aprendí a dar órdenes. Me lleva por favor al CREA, necesitamos algunas cosas. “Claro que sí señorita, suba.” Llené la cajuela con pacas de cobijas y tres anafres fueron amarrados al techo de la patrulla. En la puerta del Hospital General, los policías me dejaron orgullosos de haber servido a la causa. “Lo que se le ofrezca señorita, estaremos por aquí.” En el mismo tono y omitiendo el por favor, dije en la puerta. “Vengo a entregar estas cosas a los hombres que están trabajando allá adentro” y los dos soldados que custodiaban la puerta se hicieron a un lado para dejarme pasar. A partir de ese momento sólo he dado órdenes y todo ha sido posible. Pasé la mañana arreglando el campamento, logré armar como treinta camas para dormir y la gente ha podido descansar a ratos.
A medio día me fui a la cocina que era un caos. Entre Lourdes, Magda, yo y otras señoras, organizamos la cocina y empezamos a servir comida y a preparar la cena, muchas personas han llegado a comer en esta cocina que por fin funciona. Hace un ratito una señora de Las Lomas trajo, en su coche último modelo, tres ollas enormes de pozole hirviendo. La señora, su marido y su muchacha nos ayudaron a servir. Leonardo y sus amigos, primos, tíos y demás, que son como cien de la colonia, ya están sobre el piso de Francisco; han ido siempre un piso más adelantados que el resto de los voluntarios que trabajan en el edificio o que están en gineco-obstetricia, a un lado. Pronto operará la grúa para quitar la losa del quinto piso que cubre lo que era el cuarto de Francisco. Hay tiempo para cenar. Y para Leonardo este plato de pozole fue la gloria. El caldo caliente les devolvió la energía de manera sorprendente y ahora volverán al trabajo. Yo he tenido un minuto de respiro y estoy molesta pues ya van a ser las ocho y voy a tener que irme a casa. No tengo permiso para más tiempo.
Le hablé en la tarde a Verónica. Ella contestó el teléfono. “No Cris… no te imaginas…” me dijo en cuanto escuchó mi voz. “El edificio en donde vivían mi abuela y Edgardo desapareció, ya no existe. No sabes la cantidad de cadáveres que he tenido que ver para identificarlos a todos. Ninguno sobrevivió de mi familia. Ya los fuimos a enterrar. No quisieron que los veláramos, teníamos que enterrarlos de inmediato. Bueno, además no había velatorios disponibles y mi mamá no quiso traerlos a la casa, no íbamos a caber. Mi madre está ahora encerrada en su cuarto dando de gritos. No me quiere abrir, está muy mal. No sé qué va a pasar…” “Sí… entiendo…” le dije cuando por fin guardó silencio. “Yo estuve ahí en los Multifamiliares Juárez un rato, pero no te encontré. Y luego volví y nada. Ya vi todo.” Nos despedimos entre sollozos.
26 de septiembre
Hoy es ya el octavo día y la tormenta en esta ciudad no ha pasado, falta mucho para que veamos la calma y no creo que vuelva a ser, para muchos, tan clara como la habíamos conocido. En esta ciudad, ya cada quien tiene su historia; unas tan simples como haber hablado al canal 11 para decir a alguien que estaba lejos que él y todos aquí estaban bien. Otras muy complicadas como las historias de aquellos que en dos minutos vieron por completo cambiar de golpe su destino, perdiendo a todos y todo, o aquellos que debían tomar una decisión para la que nunca estuvieron preparados: “Ampúteme una pierna, pero sáqueme ya.”
Mi historia termina en una noche larga y exaltada. A las ocho debía irme a mi casa, me despedí de Leonardo, dejé todo listo en la cocina. Cuando atravesé la reja vi una hilera de voluntarios que querían entrar a ayudar. Les habían prometido que en cuanto salieran algunos irían entrando. En la fila distinguí a un grupo, eran mis primos los Laborde. Caminé segura hacia la reja con ellos siguiéndome, lancé la orden tan imperativa como me fue posible. “Estos hombres van a pasar.” La reja se abrió y estuve de nuevo adentro con la posibilidad de quedarme toda la noche, ya que mi madre me daría permiso sin problemas si mis primos se encontraban ahí, y así fue. Volví a mi lugar en la cocina con la tarea de repartir cien tortas por todo el hospital.
Vimos cómo la máquina removía la losa del quinto piso como si fuera una sábana. Las luces de los reflectores alumbraban sin piedad lo que aparecía bajo la losa. Los voluntarios volvieron a subir a la montaña de escombros, ahora seguía retirar piedra por piedra. Para entonces ya había un sistema bien organizado, se hacían hileras para pasar cubetas con piedras. Camillas improvisadas con tablas se preparaban para retirar cuerpos. Leonardo ya estaba arriba, listo para entrar al cuarto donde vivía su hermano. Entre las piedras distinguió pelo, reconoció una cabeza. Se acercó tropezando, se inclinó y tomó entre sus dedos un mechón que arrancó con una facilidad sorprendente. Volteó hacia la luz de un reflector para reconocer el cabello, definitivamente no era de Francisco. Atrás de él, su hermano mayor, Rodolfo, pedía silencio. Eran las 10:30 de la noche. Enmudecí cuando escuché el grito de “¡Vida!” Aquel lugar en donde más de cien personas ponían su mirada, era exactamente en donde Leonardo y los demás habían puesto su trabajo y sus esperanzas. Francisco, bajo las piedras, movía su mano tratando, en su delirio, de alcanzar el agua que, en realidad, era la luz que al quitar la losa había caído de pronto, como una franja blanca y brillante, en su sepultura. Rodolfo, al ver que la mano seguía moviéndose gritó: “¿Quién eres, quien eres?” Francisco despertó al escuchar la voz de su hermano. “Soy Francisco” “¿Francisco qué?” “Francisco Bucio”.
Leonardo caminó hacia atrás hasta bajar la montaña, buscó a su padre, nos abrazamos, después fue a sentarse tranquilo a una banqueta a esperar a que sacaran a su hermano.
Dos horas se tardaron en sacarlo. Tuvo que entrar un “topo” a cortar algunas varillas que le mantenían la mano atrapada. Un francés indicó que debían cortarle la mano. Rodolfo lo agarró de la camisa y le dijo “Nadie le va a cortar nada. Es estudiante de cirugía plástica y es su mano derecha, así que tendrán que salvársela” El francés desapareció. Vi llorar a todos, mis primos me abrazaban, la alegría y la paz se iban anclando entre nosotros mientras lo íbamos creyendo. Francisco salió de los escombros como si estuviera naciendo. Un hombre como de cincuenta años me preguntó “¿Es algo de usted ese muchacho?” “Sí, es hermano de mi novio” “¡Es su cuñado!” dijo alegre y se inclinó, metió su cabeza entre mis piernas y me levantó en sus hombros mientras decía “Esto usted lo tiene que ver”. Cuando Francisco sintió por fin el aire de la noche dijo con voz aliviada “Estoy bien, quiero una coca”. La ambulancia no arrancaba y hubo que empujarla. “No prendan la sirena” ordenaba Francisco “… quiero llegar vivo al hospital”.
A las siete de la mañana, caminamos por el eje Central rumbo a la colonia en medio de la calle, la habíamos tomado. Cada quien iba metido en su silencio, éramos como doce. Un sol naranja y congelado nos daba la cara. La gente trataba de adivinar. No lo harían nunca. Y no nos quedaban fuerzas para contarlo. Las lágrimas de aquella madrugada, el polvo y el frío petrificaban nuestro rostro. Apenas se notaba la sonrisa. –