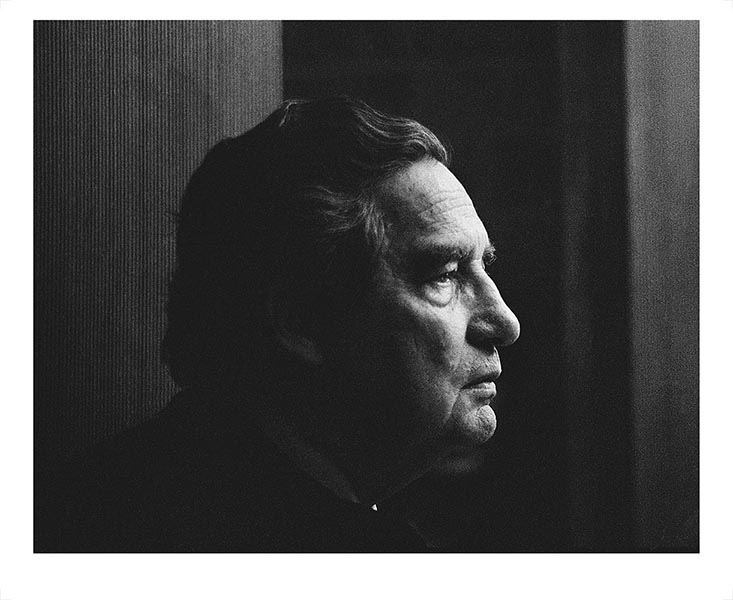Fue Platón, creo, el primero en distinguir el simulacro de su modelo, como una forma de separar también la esencia de sus apariencias. Ante una imagen que parecía proyectarse en otra, y en otra más, a Platón le interesaba discriminar cuál era la imagen original, la Idea, y en qué podrían diferenciarse las copias y los simulacros de esa idea.
Es entonces cuando establece una línea divisoria que ilumina todo el conjunto: las copias se acercan a la Idea original por todo lo que unas y otra tienen de semejanza, en tanto que el simulacro se construye sobre la disimilitud, implica una perversión, un desvío que lo modifica todo.
Detrás de esa distinción estética había para Platón un problema de ética: en el Sofista, que es su diálogo sobre el ser, Platón define el simulacro como una pretensión de copia, una copia de la copia, y sugiere que los simulacros deben mantenerse encadenados en lo profundo, donde no puedan alcanzarlos los significados, porque es preciso impedir que asciendan a la superficie y se irradien por todas partes, como una enfermedad. Esa primera expulsión o prohibición platónica del simulacro se ahonda en La República, el diálogo sobre la justicia, en el que Platón condena todo lo que en la poesía hay de imitativo, todo lo que ya entonces se llamaba representación, con tanta energía que instruye a los hombres de poder para que sitúen a los poetas en los márgenes de la comunidad, para que los desalojen del centro. Hay que evitar las confusiones, dividir las cosas por sus géneros, separar sus especificidades, dice Teetetes en el Sofista: esa ciencia de los límites es para Platón la más grande de todas las ciencias.
A partir de Leibniz y de Hegel, pero sobre todo de Leibniz, el problema de lo Mismo y de lo Semejante o, yendo más lejos, de la Cosa en Sí y de su Representación, los postulados platónicos empiezan a pensarse de otra manera. Dos de las reflexiones que salen de ahí son las que más interesan: una supone que sólo aquello que se parece, difiere; es decir, la imagen que se parece a otra imagen no es idéntica y, por lo tanto, lo que se debe investigar es ese intersticio de desigualdad, el punto donde lo que es deja de ser. La otra reflexión es más misteriosa: sólo las diferencias se parecen. Lo que tal vez quiere decir que las cosas se unen o se hermanan por ese punto de excentricidad que las aparta del centro, porque empiezan a ser allí donde podría suponerse que están dejando de ser. Esta segunda reflexión define, me parece, el mundo de los simulacros. No importa demasiado que la desemejanza del original, que es la base de todo simulacro, sea pequeña o sea grande. Lo que importa es que esa disimilitud, esa desemejanza, sea juzgada por sí misma, sin tomar en cuenta ninguna identidad que la preceda. Que esa desemejanza sea la unidad de medida a través de la cual entendemos el mundo, que sea nuestra manera de ver el mundo.
Al revés de lo que suponía Platón, entonces, el simulacro es una manera de subvertir el mundo de la representación, porque en vez de ser una copia degradada, perversa, es una fuerza positiva que niega tanto el original como la copia, tanto el modelo como la reproducción, para fundar una especie de vértigo, un algo que no es uno ni lo mismo. Quien mejor explica esa mudanza es Blanchot en “Le rire de dieux”, un ensayo que publicó en la Nouvelle Revue Française en julio de 1965: “Estamos ante un universo donde la imagen deja de ser secundaria en relación a su modelo”, dice Blanchot, “donde la impostura se pretende como verdad, o donde, en fin, ya no hay más original sino un centelleo perpetuo donde se desparrama, en el estallido de las idas y las vueltas, la ausencia del origen”. No se pone en cuestión, entonces, el valor de la verdad, puesto que no hay una verdad dada sino una ausencia de verdades. De lo que se trata es de formular otra vez lo verosímil y lo inverosímil.
Un singular ejemplo de simulacro es el que puede encontrarse en la versión que Borges da, en su relato “El impostor inverosímil Tom Castro”, de la información que en la Enciclopedia Británica de 1911 se titula “The Tichborne Claimant” o “El pretendiente Tichborne”. La historia original alude a un caso de sustitución, a una impostura inverosímil, como bien la define Borges. Hacia 1854, el heredero inglés Roger Charles Tichborne perece en un naufragio, luego de zarpar del puerto de Río de Janeiro. La desconsolada madre duda de esa muerte y emprende la imposible búsqueda del difunto.
Diez años después de la tragedia, una agencia de Sidney, Australia, informa por fin a la mujer que ha encontrado al náufrago. Es ahora un carnicero en Wagga Wagga y está decidido a regresar a Londres. Para ser aceptado como el hijo perdido, el impostor —cuyos nombres verdaderos también son dobles, Tom Castro, Arthur Orton—, en vez de fingir que es una copia del original, debe acentuar su inverosimilitud. El desaparecido era delgado, de rasgos fuertes y pelo negro. El pretendiente es iletrado, obeso y de pelo castaño enrulado. En la primera carta que escribe a su presunta madre, refiere incidentes que ésta no recuerda.
Lo que esos incidentes sugieren es aleccionador. Señalan que si hubiera semejanzas entre la realidad y la invención eso podría provocar sospechas, porque el fantasma de lo idéntico estaría enturbiando siempre la copia. A la inversa, la imposibilidad del parecido no es leída como lo que es, una estrategia de simulacro, sino como una condensación presente del paso del tiempo. En ese sentido, el presente sería siempre una refutación de la memoria. Borges lo resume muy bien en una frase de su relato: “las similitudes logradas”, escribe, “no harían otra cosa que destacar ciertas diferencias inevitables”.
Corregir la realidad, transfigurarla, disentir de la realidad, ha sido siempre uno de los deseos centrales del narrador. Como el inverosímil Tom Castro, el narrador necesita de una realidad previa que esté pesando sobre su imaginación, ejerciendo su fuerza de gravedad. Puede ser una experiencia de vida, una lectura, algo que lo excita, que lo saca de quicio. No es necesario, por supuesto, que el lector conozca ese referente porque la sustitución de esa experiencia por un acto de escritura, el simulacro de la realidad, ya implica su olvido. La literatura, sin embargo, no es una mera corrección de la realidad, un trazo que altera el dibujo original —como los bigotes que los niños dibujan sobre las reproducciones de la Gioconda—, sino otra realidad, diferente pero no adversaria de la realidad del mundo: un deseo de otra realidad y de otro orden dentro de la realidad, a la vez que un desplazamiento de la realidad hacia el territorio de la imaginación.
Un antiguo saber común supone, con cierta simpleza, que la literatura es el lugar de la imaginación y que el periodismo o la historia son los lugares de la verdad. Los conceptos de representación, de verosimilitud, y lo que Roland Barthes llamaba “la ilusión referencial” mezclan los tantos y sitúan la verdad en cualquier parte o en ninguna. La escritura literaria tiende a crear verdades que coexisten con otros objetos reales, pero que no son la realidad sino, en el mejor de los casos, una representación que tiene la misma fuerza de la realidad y engendra una ilusión igualmente verdadera.
La escritura de ficciones es una decisión absoluta de libertad, pero aun así no puede moverse fuera de ciertos límites. Para que una ficción tenga eficacia, debe ser creída y, por lo tanto, debe aludir a un mundo que otros comparten, en el que otros se reconocen o cuyas leyes pueden aceptar, como sucede con las obras de Lewis Carroll, con las de Raymond Roussel o con las novelas de fantasía científica.
Si bien las ficciones son con frecuencia una reelaboración de algo real, hay una categoría que he llamado ficciones verdaderas porque, en ese caso, el gesto de apropiación de la realidad es más evidente y su interdependencia con el imaginario de la comunidad dentro de la cual el texto se produce y con el momento en el cual se produce es, también, mucho más clara. Esa actitud puede no ser deliberada, pero sin duda es inequívoca.
Tal vez sea más fácil entender ese proceso si se comparan las estrategias de la ficción con las de la historia y el periodismo narrativo. El periodismo pone en escena datos de la realidad que la cuestionan pero no la niegan. Puede subrayar algunos acontecimientos nimios por encima de otros acontecimientos resonantes, puede dramatizar detalles triviales, pero siempre es pasivo (o, si se prefiere, siempre es fiel) ante la realidad. Mientras la historia reordena la realidad y al mismo tiempo reflexiona sobre ella, el periodismo convierte en drama (o en comedia) las notas al pie de página de la historia. En los textos del periodismo narrativo la realidad se estira, se retuerce, pero jamás se convierte en ficción.
Por comprensiva y vasta que sea, por más avidez de conocimiento que haya en su búsqueda, la historia no puede permitirse las dudas y las ambigüedades que se permite la ficción. Tampoco, ciertamente, se las puede permitir el periodismo, porque la esencia del periodismo es la afirmación: esto ha ocurrido, así fueron las cosas. No bien la historia tropieza con hechos que no son de una sola manera, debe abstenerse de contarlos o dejaría de ser historia. Carmen Iglesias ha postulado hace poco que la historia también está fundada sobre la duda, porque no hay verdades absolutas y porque también los documentos pueden ser manipulados. Quizá no haya certezas, entonces, pero en la historia hay un orden, una lógica, que crea siempre la ilusión de verdad.
La ficción se mueve, en cambio, dentro de un territorio donde la realidad nunca es previsible: la realidad no está obligada a ser como hace un instante fue. Todo lo que ahora es así podría ser distinto al volver la página, y sin duda será distinto cuando se lo lea en otro tiempo. Cada novela crea, como se sabe, su universo propio de relaciones, sus crepúsculos, sus lluvias, sus primaveras, su propia red de amores y de traiciones. Ese conjunto de leyes no tiene por qué ser igual a las leyes de la realidad. Su única obligación es engendrar una verdad que tenga valor por sí misma, que sea sentida como verdadera por el lector. No es el mundo de la historia ni el de los periódicos, pero es un mundo necesario. Sin él, la vida y, en consecuencia, también la historia, serían incompletas.
Toda escritura es un pacto con el lector. En la escritura periodística, el pacto está determinado por el lugar que ocupa esa escritura: es el lugar de la verdad. Quien toma un diario o una revista se dispone a leer la verdad. Lo sorprendería que la información fuera otra cosa. En el caso del periodismo y de la historia, entonces, es el medio, el género, lo que decide que allí está la verdad. Para un escritor de ficciones, el lugar de la verdad está en el lugar de la imaginación.
El impostor de Borges ilustra ejemplarmente, como se ha visto, la idea de simulacro. Algunos textos breves de García Márquez doblan la apuesta al situar el simulacro en el territorio del periodismo y, a la vez, en el de la ficción, en un juego de espejos donde el referente se borra porque la misma historia se cuenta dos veces, en un caso como verdad y en el otro como imaginación, sin que lo verosímil incline la balanza hacia un lado u otro. Hay pocos ejemplos mejores que ésos de lo que he dado en llamar ficciones verdaderas, porque la ficción impregna tanto la fuente como el relato que se deriva de ella.
En el prólogo de Doce cuentos peregrinos, su libro de 1992, García Márquez refiere que, durante el par de años que sucedió a la publicación de El otoño del patriarca, tomó notas de temas que se le iban ocurriendo —escribe “temas que se le ocurrían”, no “historias que sucedían”—, hasta que diez o quince años más tarde acabó convirtiendo algunos de esos temas en artículos periodísticos y guiones de cine, antes de que asumieran su forma definitiva de relatos. Los artículos a que alude, publicados en varios diarios de lengua castellana a partir de 1980, fueron luego incorporados a su libro Notas de prensa. Uno de ellos, “Me alquilo para soñar”, tiene el mismo título en los dos libros, aunque el cuento parece la secuela de la nota periodística: en el cuento, la mujer se llama, cacofónicamente, Frau Frida, y aparece muerta dentro de un automóvil en el malecón de La Habana, después de un golpe de mar. En la crónica, García Márquez la ve por última vez en Viena, y la mujer le advierte que ha tenido un mal sueño sobre él: no debe regresar a esa ciudad en cinco años.
Otro de los artículos, “La larga vida feliz de Margarito Duarte”, refiere la historia de un hombre que peregrina con la momia de su hija, intacta después de muchos años en un estuche de violoncello, con la esperanza de que en Roma verifiquen el milagro y santifiquen a la niña. La primera frase del artículo es casi idéntica a la del cuento: “He vuelto a ver a Margarito Duarte” y “Veintidós años después volví a ver a Margarito Duarte”. Al final de la crónica hay, sin embargo, una coda en la que se dice que el cabello de la santa sigue creciendo y ya le llega hasta los pies, lo que servirá como acorde inicial para la novela Del amor y otros demonios. Es imposible en estos casos establecer dónde está la fuente, el origen, y dónde el simulacro, porque uno y otro se muerden la cola, dibujan imágenes que se repiten hasta el infinito o que se abren en afluentes, como un rizoma.
En las ficciones verdaderas, como dije, el gesto de apropiación de la realidad se hace evidente desde el comienzo mismo del texto. El simulacro, en cambio, finge ignorar la fuente, exista esa fuente o no: finge que subvierte el mundo de las representaciones o que hay una suerte de contenido latente que está oponiéndose incesantemente al contenido manifiesto. Uno de los ejemplos más inquietantes de ficción verdadera que se desliza hacia el simulacro es El reino de este mundo, de Alejo Carpentier.
En el prólogo de la novela, Carpentier declara su voluntad de apropiación de una cierta realidad histórica. La construcción del simulacro, la negación de la fuente que ya ha sido declarada como tal, se va insinuando sin embargo en el texto desde la primera línea, a través del tono que el autor va confiriendo al relato. Es ese tono, esa cadencia del lenguaje, esa red de significados creada por una repetición que sólo mimetiza el modelo en lo superficial, en las referencias, pero que lo modifica sustancialmente al contarlo de otro modo: ese tono es, entonces, lo que acentúa el efecto de simulacro al insistir ante el lector que la ilusión que se abre ante él es fiel a su origen.
Trataré de explicar un poco más ese juego. En 1797, el abogado martiniqués Médéric-Louis-Elie Moreau de Saint-Méry publicó en Filadelfia, Pensilvania, los tres volúmenes de su Descripción topográfica, física, civil, política e histórica de la parte francesa de la isla de Santo Domingo. El propio Carpentier admitiría después que aquel tratado fue la principal fuente documental de la que se sirvió para escribir, en 1947-48, El reino de este mundo.
El prólogo de ese libro es ya clásico, aunque por otras razones. Allí Carpentier define por primera vez el programa de lo “real maravilloso” como oposición al surrealismo, a lo feérico, a las utopías coloniales, pero a la vez deja sentada su estricta fidelidad a la historia: dictamina, por lo tanto, que la historia latinoamericana —o la caribeña, al menos— es esencialmente una historia de prodigios.
“En él [El reino de este mundo]”, escribe, “se narra una sucesión de hechos extraordinarios, ocurridos en la isla de Santo Domingo, en determinada época que no alcanza el lapso de una vida humana, dejándose que lo maravilloso fluya libremente de una realidad estrictamente seguida en todos sus detalles. Porque es menester advertir que el relato que va a leerse ha sido establecido sobre una documentación extremadamente rigurosa que no solamente respeta la verdad histórica de los acontecimientos, los nombres de personajes —incluso secundarios—, de lugares y hasta de calles, sino que oculta, bajo su aparente intemporalidad, un minucioso cotejo de fechas y de cronologías.”
La mirada de Moreau de Saint-Méry es la de un viajero iluminista; Carpentier prefiere adoptar el punto de vista de los esclavos negros, para quienes lo maravilloso es natural. Aunque profusamente alterada, la historia de Haití es el tema excluyente, desde los años de la insurrección del negro Mackandal, en 1757, hasta el colapso del imperio de Henri Christophe, en 1819. Mackandal, Christophe y Paulina Bonaparte son personajes centrales, pero el testigo mayor del relato es un negro llamado Ti Noel, criado del colono Lenormand de Mezy.
Los hechizos del vudú son esenciales a la narración. Saint-Méry veía en el vudú una amenaza: su Descripción denuncia que los negros usaban ese ritual para envenenar a los blancos; para Carpentier, el vudú es la fe que todo lo permite. Uno de los momentos más citados de la novela es el suplicio de Mackandal en la hoguera, que para sus fieles no se consuma, porque Mackandal huye del fuego convertido en mosca de luz, en tanto que los blancos no entienden el júbilo de los negros ante el suplicio de su caudillo.
El reino de este mundo y la Descripción ilustran dos concepciones casi antagónicas del mundo haitiano. Según Saint-Méry, un joven negro delata voluntariamente a las autoridades dónde está Mackandal; Carpentier refiere que es el esclavo Fulah quien la declara, pero bajo amenaza de muerte. Y a la inversa, donde Saint-Méry escribe: “Las más bellas negras se disputaban el honor de ser admitidas en el lecho de Mackandal”, Carpentier corrige: “Es fama que su voz grave y sorda le conseguía todo de las negras”. Saint-Méry concede la importancia histórica que corresponde a Toussaint L’Ouverture, uno de los mayores héroes de la independencia haitiana, en tanto que Carpentier lo menciona sólo incidentalmente, como ebanista, en el capítulo séptimo de su novela.
La mejor definición que conozco de ficción verdadera es, sin embargo, anterior a Carpentier. La dio Stendhal en De l’amour, una colección de fragmentos publicada en 1822. Allí enuncia su célebre “teoría de la cristalización” en este párrafo breve: “En las minas de sal que hay en Salzburgo se deja caer a veces una rama sin hojas al fondo de un pozo en desuso. Dos o tres meses más tarde, cuando se recupera la rama, está ya cubierta por brillantes cristalizaciones. Las ramitas más chicas, semejantes a las patas de una golondrina, se adornan con innumerables diamantes deslumbradores, y ya no es posible reconocer la rama original. Lo que yo llamo cristalización es la operación mental que extrae de todo lo que la rodea el descubrimiento de que el objeto amado tiene ocultas perfecciones”. Aunque el fragmento alude ante todo a la ilusión del amante, puede leerse también como una explicación cabal de la transfiguración que se opera en un dato trivial cuando un novelista de talento lo rescata para narrarlo a su manera, tiñendo la rama original con los colores del arco iris.
A fines de 1827, Stendhal leyó en la Gazette des Tribunaux los pormenores del juicio contra el seminarista Antoine Berthet, acusado de asesinar a una mujer casada a la que había servido como maestro de los hijos. Tres años más tarde, la crónica del caso salió cristalizada en una novela genial, El rojo y el negro.
Jorge Luis Borges, que comenzó ejercitándose en las ficciones verdaderas porque desconfiaba de su propia imaginación —como Stendhal—, declara en la Autobiografía que sus primeros “cuentos legítimos asumían la forma de falsificaciones y seudo ensayos”. “En Historia universal de la infamia —escribe— no quise repetir lo que hizo Marcel Schwob en sus Vidas imaginarias. Schwob inventó biografías de hombres reales sobre los que hay escasa o ninguna información. Yo, en cambio, leí sobre personas conocidas, y cambié y deformé deliberadamente todo a mi antojo”. Uno de los propósitos de aquellos ejercicios era complacer al público. “Esos relatos —advierte Borges— estaban destinados al consumo popular en las páginas de Crítica y eran deliberadamente pintorescos.”
En el periodismo, todo texto está al servicio del público. En las ficciones verdaderas, hay una mutua complicidad entre autor y lector, un diálogo de iguales, en el que aquél expone todos los sentimientos, modos de ser, rumores y culturas que ha recogido de su comunidad como un espejo con el cual el lector acabará identificándose porque las experiencias a las que alude el texto literario son reconocidas por el lector como propias o como el eco de algo propio. Arthur Miller escribió The Crucible en 1953 con la certeza de que la superchería de las brujas de Salem —cuyos procesos tuvieron efecto en 1692— sería percibida por el público norteamericano como una parábola sobre el macartismo. La flecha, disparada con toda premeditación, apunta hacia un blanco que está en el imaginario común. Dentro de ese imaginario, la ficción rescata un pasado que ilumina y enriquece el presente. Cuando una ficción verdadera es eficaz, se parece al laúd suspendido de Béranger. Apenas alguien lo toca, resuena.
Creo que las ficciones verdaderas, es decir, la exploración de la casi imperceptible franja que separa ficción de realidad, o imaginación de certidumbre —cuyo precursor remoto es Stendhal y el precursor cercano Borges—, impregnan la gran novela contemporánea de los últimos veinte años, a través de la novela inglesa, con ejemplos como El hotel blanco (1981) de D.M. Thomas y El loro de Flaubert (1984) de Julian Barnes, que incorporan epistolarios falsos aunque eruditos, poemas y largos fragmentos ensayísticos. Se ha infiltrado también en la mejor novela norteamericana, de la que sólo voy a citar dos ejemplos últimos: Underworld (1997) , de Don De Lillo, que se tradujo al castellano como Submundo, y Mason y Dixon, de Thomas Pynchon, que reescribe en clave cómica y anacrónica la historia de los topógrafos ingleses que trazaron la línea divisoria entre el norte y el sur de los Estados Unidos a mediados del siglo xviii.
Pero quizá la culminación de esa búsqueda está en Danubio, la novela o libro de viajes que el triestino Claudio Magris dio a conocer en 1986, y en las cuatro obras maestras que el alemán G. W. Sebald logró completar antes de matarse en un accidente de auto a comienzos de 2002, en el sudeste de Inglaterra. Danubio condensa la civilización creada por el gran río y, de hecho, toda la complejidad de la Europa central. Magris recrea la vida cotidiana de toda esa vasta cuenca desde las imprecisas fuentes del río, al sur de Alemania, hasta su desembocadura en el Mar Negro, a través de un mosaico por el que desfilan la tragedia de Mayerling, Mengele en una abadía de Günzburg, Kafka en el sanatorio del doctor Hoffman, donde murió, Einstein en Ulm, Kepler en el museo de Ratisbona.
El tiempo y la construcción o destrucción de la identidad son los temas centrales de Magris. También lo son de Sebald, en cuyas cuatro novelas hay una sistemática destrucción del tiempo. “El tiempo no tiene existencia real”, dice Jacques Austerlitz, un profesor de arte y arquitectura europeas que es el protagonista de su último libro, Austerlitz, publicado meses antes de morir.
Ya la primera de esas novelas, Vértigo, de 1990, contenía los elementos que caracterizan a las tres restantes, Los emigrados, de 1993, Los anillos de Saturno, de 1995, y Austerlitz: ficción melancólica y sombría sobre el pasado, relato de viajes, biografías ficticias, ensayos de anticuario, meditaciones filosóficas e ilustraciones fotográficas, fotos de calidad dudosa.
Este último recurso, que tanto llamó la atención de la crítica norteamericana, ya estaba en tres obras de Julio Cortázar: La vuelta al día en ochenta mundos, Ultimo round y Los autonautas de la cosmopista, aunque con una diferencia sustancial: los textos de Cortázar aluden a hechos reales, verificables; las novelas de Sebald incluyen fotografías —fragmentos de realidad, por lo tanto— para ilustrar ficciones.
La borgeana idea del tiempo sin existencia real es de clara filiación neoplatónica. También lo es, de algún modo, la idea de que el artista debe recoger las briznas de pasado que se van perdiendo, reelaborándolas y transfigurándolas para preservar la memoria cultural. En ese proyecto hay ecos de Rilke, y también de Kafka. Pero Sebald trata de rescatar todo lo que se fuga: el paisaje, por ejemplo, los puentes, las ruinas.
Si las ficciones verdaderas reflejan una conciencia plena de la época de producción es porque su origen deriva de hechos que definen a esa época. Magris y Sebald, por ejemplo, aluden al pasado, pero no podrían haber escrito Danubio o Austerlitz sino a finales del siglo xx. Un determinado episodio de la realidad suscita en el narrador un inmediato interés, acaso no por el episodio en sí mismo, sino por toda la red de significaciones que desata. A veces, ese episodio se convierte, durante años, en una obsesión personal de la que el autor no puede desprenderse hasta que la escribe: el crimen de Berthet en El rojo y el negro, la tragedia después de la boda en Crónica de una muerte anunciada de García Márquez y en Bodas de sangre de Federico García Lorca, el falso atentado anarquista en El agente secreto de Joseph Conrad.
Todo acto de narración es, como se sabe, un modo de leer la realidad como no es, un intento de imponer a lo real otra forma de coherencia, fundada a veces en el azar o en el caos. El relato selecciona imágenes, palabras, órdenes de palabras —Joyce ya dictaminó que en el lenguaje hay sólo un orden posible—, acciones que se dan de otra manera en la realidad. Algo sucede, y ese algo, al conmoverlo de manera íntima, personal, estimula al narrador a producir un relato que no es, por cierto, una copia del suceso original, sino —en los mejores ejemplos— la traducción de una atmósfera común a la época y a los intereses profundos de los lectores. La fuente se pierde, se borra, desaparece, conjurada por la eficacia del simulacro, de la nueva realidad —esta vez imaginaria— que corrige la anterior pero, a la vez, la suplanta. La perennidad de El rojo y el negro tiene poco que ver con el crimen de Berthet. Lo que Stendhal vio en ese crimen fue la destrucción de un orden —el orden esclerosado del Ancien Régime— y la aparición de un orden nuevo, burgués, que permitía la coexistencia en el teatro, en los cafés, en las iglesias y en las salas de lectura, de personajes con poca relación entre sí. Berthet o Julien Sorel eran los lectores de la Francia de 1830: éstos podían reconocerse en la novela de aquéllos.
La declaración de Borges sobre la falsificación de hechos en Historia universal de la infamia acierta con dos de los estímulos mayores de las ficciones verdaderas: llenar un vacío de la realidad, como en el caso de Schwob, escribir lo omitido, plantar la bandera de la imaginación en los sitios por los que no se ha aventurado la historia, o bien rehacer la realidad, reescribirla, transfigurando según las leyes del propio deseo o, como bien señala Borges, del placer.
Al primer grupo pertenecen novelas como El general en su laberinto, de García Márquez, La princesa de Clèves de Madame de La Fayette, o las novelas sobre Lee Harvey Oswald que escribieron Norman Mailer y Don De Lillo. Ninguna de ellas es lo que convencionalmente se llama novela histórica. Pueden ser más bien consideradas como un duelo de versiones narrativas entre la ficción y la historia o, si se prefiere, una metáfora de la historia: los personajes son ciertos, el trasfondo histórico coincide con el de los documentos, pero la lectura de los hechos es otra.
Siempre la veracidad de un texto se establece a partir de un pacto con el lector. De acuerdo con ese pacto, los hechos histricos son como se dice que son, pero suelen resultar insuficientes para describir la realidad. El novelista necesita descubrir otros hechos que la enriquezcan. A la verdad que la historia considera como la única posible, le añade otras verdades, abre los ojos y la brújula de los significados hacia todas las direcciones. Hemingway escribió en el prólogo de París era una fiesta: “Siempre cabe la posibilidad de que un libro de ficción arroje alguna luz sobre las cosas que antes fueron contadas como hechos”. Esa idea no es nueva. Puesto que las palabras son convenciones, y el modo en que ordenamos los hechos responde a una interpretación de esos hechos, el escritor puede violar esa interpretación y, situándose en el otro lado, en el lado de la imaginación y de la fabulación, descubrir algunas construcciones de la verdad más legítimas aún que las construcciones fundadas en las viejas relaciones racionalistas de causa a efecto.
Nietzsche hablaba de “la alta potencia de lo falso”. Es en ese sentido que entiendo el simulacro de la ficción, no como una negación de la realidad sino como la construcción de otra realidad en la que no hay modelos ni copias sino una nueva forma de orden o, si se acepta el oxímoron, el caos como orden. Es la construcción de otras leyes, de un caos que se organiza como un sistema circulatorio en el que un dato, un relámpago de lo real, un juego de máscaras, alimenta otra máscara, y otra, hasta componer un mundo al que Joyce, con toda propiedad, llamó caosmos. El simulacro, la ficción verdadera, es algo así como la errancia de un sentido en busca de su forma: una peregrinación que va de un lenguaje a otro, de una cadencia verbal a otra, hasta que se detiene, se cristaliza, se encuentra a sí mismo. A veces, el simulacro sigue un camino inverso al de la ficción verdadera: parte de una fuente imaginaria y encuentra su sentido último en el caosmos de la realidad. La mejor novela contemporánea se nutre de esa fuente, me parece. –