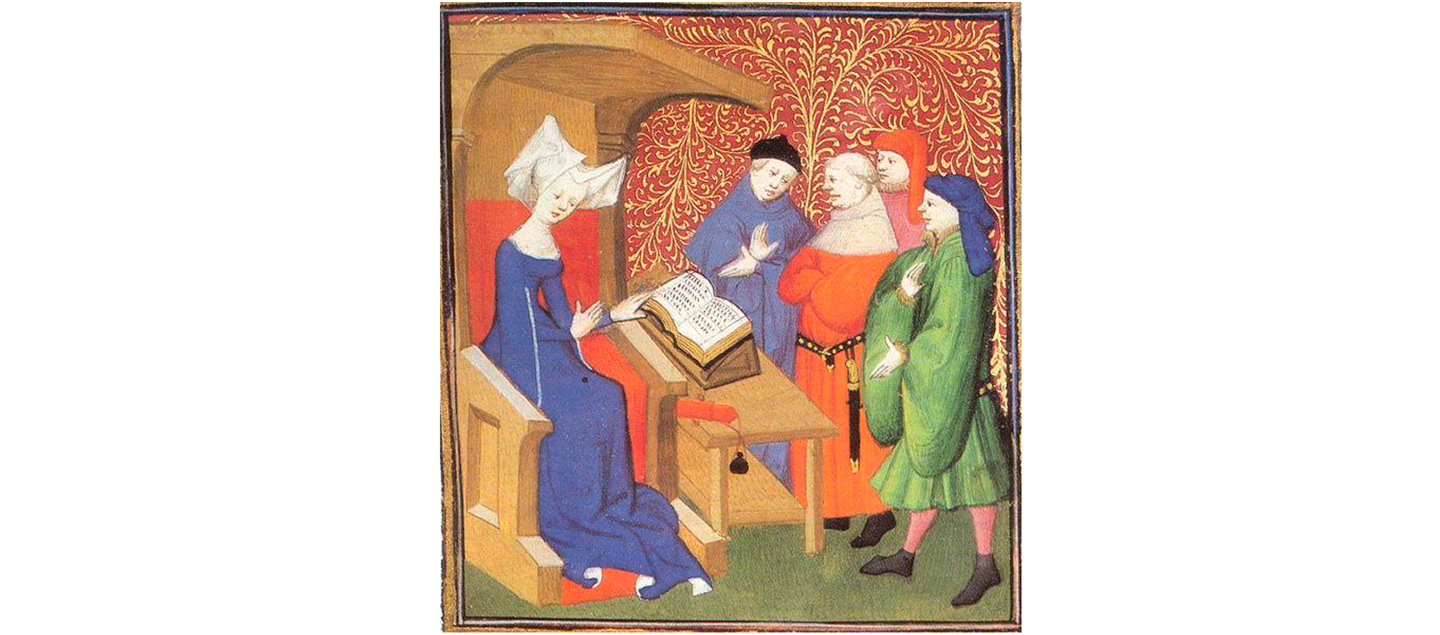El escritor, profesor y columnista puertorriqueño Cezanne Cardona, autor de Levittown mon amour (Seix Barral, 2018) y una de las voces más sólidas de la narrativa contemporánea de Puerto Rico, reflexiona en su novela Esto también es una casa (Seix Barral, 2025) sobre los vínculos familiares, la dimensión política de lo cotidiano y la relación entre la casa y el paisaje puertorriqueño. La historia se articula alrededor de una familia marcada por las ausencias, tensiones y silencios, que se despliega en torno a una ferretería de barrrio que funciona como hogar, espacio de trabajo y punto de encuentro. A través de una mirada infantil lúcida, irónica y profundamente sensible, la novela construye un clima de tensión sostenida donde la ternura convive con las violencias cotidianas y los objetos domésticos se convierten en portadores de memoria, conflicto y negociación afectiva.
En Esto también es una casa, la casa aparece a la vez como refugio y como amenaza. ¿De qué manera surge esa ambivalencia y qué querías explorar a través de ella?
En Puerto Rico la casa ha sido históricamente un centro de resistencia cotidiana frente a cierta colonialidad. Desde el siglo XIX, el acceso a la tierra ha sido problemático para las clases más desfavorecidas. Tras la reforma agraria del Partido Popular Democrático en los años cincuenta, la casa se convirtió en una forma de ser y estar en el país. Desde el verso de Luis Lloréns Torres, a principios del siglo XX: “mi bohío es mi fortuna”, hasta la residencia de Bad Bunny, la serie de conciertos tras su disco Debí tirar más fotos, la casa ha sido una de las metáforas de país más recurrentes de los puertorriqueños. La casa como espacio de negociación cotidiana y de identidad, la casa como defensa frente a los embates del Caribe huracanado, la casa como cárcel y liberación, la casa como deseo, como promesa y pesadilla, la casa como modelo de modernidad, como herencia y continuidad, la casa como un país portátil, como ascensor social.
Con el cambio de una economía agrícola a una industrial, la casa se convirtió entonces en el centro de operaciones de la clase media y sueño americano en la isla. Eso fue lo que retraté en los cuentos de Levittown mon amour, como una metáfora de ese sueño americano venido a menos. En cambio, en la novela quise retratar el espacio alrededor de los suburbios donde todavía queda ese otro paisaje de casas de barrio en la que se siente aún más la ambigüedad entre la casa y el negocio, entre la sobrevivencia y la promesa. En muchos barrios persiste la lógica de que la casa de abajo es para la familia ya mayor (madre, padre, abuelos) y la casa de arriba, usualmente de madera, es para la hija que se divorció o el hijo que regresó al país. Esa fragilidad y, al mismo tiempo, la sensación de seguridad es lo que quise trabajar en la novela. Por eso la casa también es un personaje y responde a la ambivalencia puertorriqueña: sentirse seguros y frágiles a la vez. Convertí la casa de abajo en una ferretería como una forma de representar la construcción eterna de nuestra identidad, conquistados por dos imperios, pero siempre atravesados por una institución tan insegura como protectora: la familia.
La atmósfera en la novela tiene el peso de un personaje más. ¿Cómo trabajaste ese clima y qué función cumple en el relato?
La imagen clave surgió de una experiencia concreta. Mi hija, cuando tenía siete u ocho años, vio de camino al colegio una montaña marrón que, según ella, crecía. Esa montaña era el vertedero de Toa Baja, donde se entierra la basura con relleno sacado de otras montañas. En una isla pequeña como Puerto Rico, una montaña marrón casi siempre indica explotación, vertedero o urbanización.
Esa imagen me obligó a hacer algo con el paisaje. Sentía que nuestra literatura había dejado de lado el espacio rural, mientras que el área metropolitana de San Juan seguía ocupando el centro de nuestra literatura.
En la novela, esa montaña termina circundando un espacio donde también aparecen una base naval abandonada, la ferretería y la parroquia, que adquiere un peso importante a través del ya fallecido padre Darío, un franciscano, teólogo y poeta muy querido tanto en la comunidad religiosa como en el ambiente cultural. Además, poco después del huracán María, me encontré con una familia viviendo dentro de una ferretería, y esa imagen terminó de cerrar el espacio que necesitaba para narrar.
A partir de ahí, investigando, descubrí que muchas ferreterías de barrio estaban atendidas por mujeres, y de ese hallazgo surgió el personaje de Pilar. Ella le da sentido al ambiente, al paisaje y a la acción; aunque están el abuelo y el niño, es Pilar quien le da movilidad al relato. Me interesaba jugar con ese cruce entre lo interior, lo cotidiano y lo exterior.
Rescatar estos espacios de clase media baja y trabajadora también era una forma de cuestionar la idea de que la identidad solo se construye desde grandes gestos políticos. Nosotros “bregamos” con la identidad desde lo cotidiano, negociando constantemente. Por eso quería construir un espacio que diera cuenta de esa negociación sin caer en el panfleto ni en la denuncia directa, sino dándole profundidad a los personajes.
El texto sugiere una relación constante entre lo doméstico y lo político. ¿Cómo dialogan esos dos planos en tu escritura?
La teoría de la bolsa de la ficción de Ursula K. Le Guin fue clave. Ella plantea que no fue la lanza sino la canasta lo que permitió nuestra supervivencia antropológica: es decir, ir a recoger semillas. Ese relato quedó eclipsado por la épica de la caza y la guerra.
Yo quise arrebatarle ese relato épico, masculino y patriarcal a la ferretería. En Puerto Rico vivimos en un ejercicio constante de negociación: importamos alrededor del 80% de lo que comemos. Lo mismo ocurre con las farmacias, las ferreterías, los supermercados. Quise trabajar esos espacios no épicos, donde se dan negociaciones fuera de los grandes relatos, para contar otra forma de entender la identidad.
La historia está narrada desde una voz infantil. ¿Cómo encontrarte al narrador y cómo fuiste construyendo su universo?
Fue un proceso largo y tedioso. Al principio el niño iba a ser adolescente o adulto, pero no funcionaba. Empecé a pensar la voz como un homenaje a la literatura puertorriqueña que me formó como lector: Usmaíl de Pedro Juan Soto, La víspera del hombre de René Marqués y Felices Días Tío Sergio de Magali García Ramis, todos textos que reflexionan sobre el país desde voces jóvenes.
Quería una voz contemporánea, cercana, que no fuera la mía, sino más bien la de mis hijos. Me obligué a que el personaje no tuviera una edad específica para poder jugar con el mundo poético de la infancia y con la ironía.
Hay elementos de mi experiencia, pero Javi no soy yo. Me interesaba la distancia que permite la ficción, en un momento donde hay un boom de la literatura del yo. Quería que fuera universal y, al mismo tiempo, profundamente puertorriqueña. El desafío era que esa voz dialogara con la literatura y con el país sin convertirse en un obstáculo para el lector.
¿Cómo trabajaste la tensión narrativa dentro de lo cotidiano?
Sabía que tenía que dejar ir al padre y al abuelo para solidificar el espacio entre madre e hijo. Si mantenía esas figuras, el texto podía volverse lacrimógeno o caer en la denuncia fácil. Al sacarlos, el entorno empezó a absorber la tensión: las micro y macro violencias de lo cotidiano.
La ferretería fue fundamental como metáfora. Los objetos, los “divinos detalles” de los que hablaba Nabokov, construyen capas de tensión y ternura. Escribí bajo la premisa de la bondad de Wisława Szymborska, que no es cursilería, sino una belleza contradictoria.
Iba a ferreterías de barrio a buscar objetos. Pero, a diferencia de las grandes ferreterías, en las pequeñas buena parte de la mercancía no se puede tocar o está detrás del mostrador. De modo que le tuve que confesar a la dueña de una ferretería que estaba escribiendo una novela y que necesitaba que me mostrara el espacio. Entonces vi una estufa, un televisor sofá y hasta una mini cocina y supe que aquella ferretería también funcionaba como una casa. Fue una epifanía. Buena parte de la novela surgió tras ese vistazo y así supe que debía generar tensión utilizando los objetos. Hay una escena en la novela en la que los padres se lanzan objetos y el niño intercede para que se lancen objetos más livianos y no se hagan tanto daño físico. Sin querer, una ferretería de barrio me ayudó a exorcizar una escena de mi niñez. Me interesaba mostrar la contradicción del amor madre-hijo, donde conviven poder, ternura y violencia.
En la novela conviven, en efecto, ternura, violencia y humor. ¿Cómo pensaste ese equilibrio entre esas fuerzas?
Detrás de los grandes clásicos hay humor. En El Quijote, en Cien años de soledad, el humor atraviesa el dolor. En mi caso, no es una defensa posterior, sino algo que ocurre dentro del dolor mismo.
Woody Allen dice que el humor es tragedia más tiempo, pero no siempre es así. En lo cotidiano, el humor aparece sin planificarse y es profundamente doloroso. Mientras escribía, el texto me fue dando escenas cargadas de humor que nacen del sufrimiento.
No podemos separar tan fácilmente el dolor del humor. Prefiero la ironía al cinismo: la ironía abre, el cinismo cierra. Ese es el tipo de humor que quería que atravesara el texto. ~