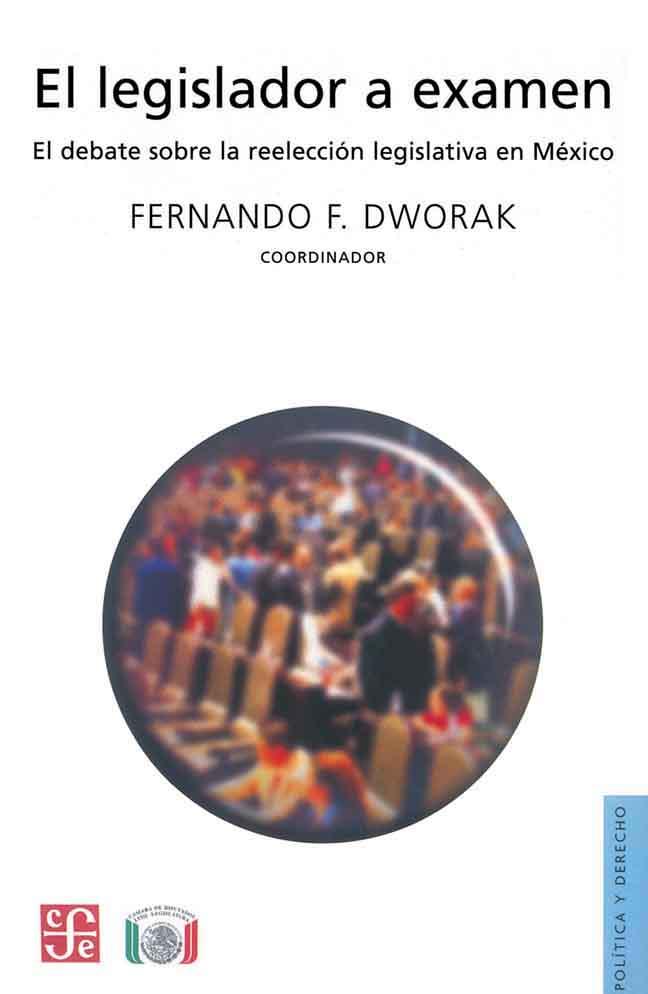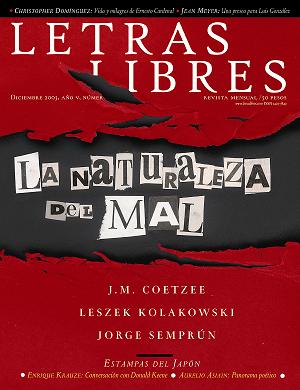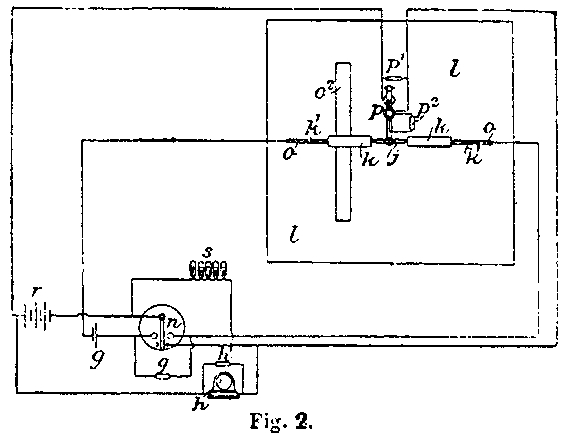Una cruel paradoja define el último periodo de la democratización mexicana, el que va de la reforma electoral “definitiva” de 1996 a la primera elección intermedia posterior a la era del PRI en el 2003. En las tres jornadas electorales del periodo —borrando de un plumazo una penosa historia de décadas de desconfianza, fraude y mínima credibilidad—, los mexicanos hemos votado en paz, con plena certidumbre y claridad en los resultados. Hemos también atestiguado en ese breve lapso el primer gobierno del PRI sin mayoría en la Cámara de Diputados, y la primera entrega pacífica del Poder Ejecutivo a un opositor en más de cien años. Nuestra democracia se muestra, bajo esa luz, vibrante, eficaz y casi ejemplar comparada incluso con otras plenamente consolidadas, como la del vecino del norte. No está nada mal para una nación perpetuamente convencida de su incapacidad para los grandes logros.
Todo eso ha cambiado en los últimos tres años. Hoy nuestra democracia se muestra extraordinariamente torpe para el acuerdo, abusiva cuando decide, onerosa para la ciudadanía, plagada de irregularidades en su financiamiento, con partidos muy alejados de sus electores, y cada vez menos satisfactoria para la opinión pública y publicada. El romance del mexicano con el poder de su voto ha terminado —sin bombo ni platillos—, y eso anuncia quizá un aciago periodo de frustración ciudadana, con el costoso andamiaje de una democracia electoral que de poco sirve y en mucho daña.
En dicho entorno, la lista de reformas políticas consideradas indispensables por los principales actores alcanza decenas de modificaciones al texto constitucional y centenares de alteraciones a la legislación secundaria. Así lo han sugerido los proyectos de Reforma del Estado urdidos y negociados, una y otra vez, desde el equipo de transición de la administración foxista hasta su Secretaría de Gobernación posteriormente, y en sucesivas rondas y formatos entre los liderazgos legislativos de los distintos partidos.
El legislador a examen nos recuerda que ninguna de estas reformas resulta tan necesaria, tan urgente, tan innecesariamente controversial como la de restaurar el derecho de los ciudadanos a reelegir a sus representantes para periodos sucesivos. La no reelección inmediata, consagrada en el texto constitucional desde 1933, es una regla de oro del autoritarismo posrevolucionario que hoy impide que sea el voto popular el que determine el éxito o fracaso de los políticos. No sorprende entonces la inexistencia total de una rendición de cuentas de los representantes ante sus representados, dada una prohibición diseñada para poner ese vínculo en manos exclusivas de los liderazgos partidistas. No sorprende tampoco el desencanto ciudadano con su voto, instrumento transparente y bien contado desde 1997, pero débil para influir en el accionar de los servidores públicos electos. La posibilidad de reelección inmediata restaura la capacidad ciudadana para despedir al político malo y premiar al bueno —vértice indispensable para la vinculación de las sociedades civil y política.
El legislador a examen es una colección de ensayos sobre las causas históricas, efectos contemporáneos y referentes comparativos de la ausencia de reelección legislativa inmediata en México. Es, asimismo, una propuesta enfática, un lamento sobre la escasa calidad de nuestras actuales instituciones políticas, sintetizada con claridad por Alonso Lujambio en el prólogo: “Vaya democracia, qué pobre y qué tonta, que no permite responsabilizar en modo alguno a los titulares de la acción representativa.” (p. 22)
El texto es también reflejo de un esfuerzo colectivo de alta calidad en ciencia política aplicada, que llevó tiempo en ver la luz editorial. Sus colaboradores son todos ex alumnos o profesores del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), desde donde se coordinaron una serie de investigaciones que sustancian, entre muchos otros, tres factores indispensables para el debate contemporáneo. Primero, que las intenciones de Francisco I. Madero, y posteriormente del Constituyente de 1917, nunca fueron las de limitar la reelección de los legisladores, y que dicha medida resultó indispensable para la consolidación del sistema de partido hegemónico entre 1933 y 1946. Segundo, que es un mito que la rotación de representantes entre distintas pistas legislativas (de los Congresos estatales a las Cámaras federales) permita la existencia de bancadas experimentadas. Tercero, el rechazo del Senado en 1965 a la reforma reeleccionista aprobada en la Cámara de Diputados en 1964 muestra que el principal obstáculo para la aprobación de esta reforma —incluso hoy en día— es la resistencia de facciones que perciben en ella una excesiva descentralización de su poder político, con beneficios pormenorizados para quienes resulten recompensados por la voluntad popular. Detalla el libro también que la prohibición reeleccionista es una anomalía comparativa a nivel internacional, y esboza un debate sobre los posibles efectos y evidentes ajustes necesarios en caso de lograrse su eventual derogación.
Quizá nunca sea oportuna la reedición de ese romance del ciudadano con su voto que caracterizó el periodo de 1997 al 2000 —por la insostenible ilusión que dicho ensueño conlleva. Pero sí es pertinente atajar un desengaño mayor, devolviéndole al elector mexicano el derecho conculcado de votar realmente a sus representantes y de juzgar su desempeño. De ello además podría derivar una serie de cambios que harían de la nuestra una democracia de mejor calidad. ~
Fumófilos vs. fumófobos
A juzgar por la prensa y por una pequeña pública opinión que están polemizando en torno a la “Ley Antitabaco” se diría que el ciudadanaje de esta urbe (de las otras del país quién sabe) ya no…
Patente No. 12039: recomendación quincenal de episodios de audio
La primera entrega de un espacio dedicado a recomendar episodios de audio cada quince días.
De lo que no se puede hablar es mejor no callar
Decía Pasolini que es parte del oficio y del instinto del escritor estar al tanto de todo lo que sucede en un país y poner nombre a lo que se calla. No todos los escritores lo hacen, claro,…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES