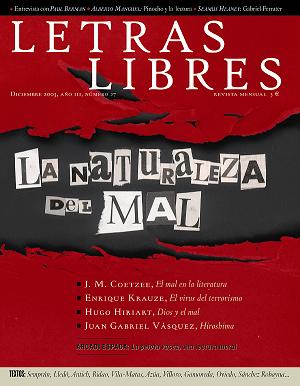La transición entre las navidades en las que supuestamente todo fue alegría y las que fueron certificadamente deprimentes se debió al error de Fortinbras, que supuso su espantosa muerte, y en la que todos tuvimos algo de culpa.
Me rebelo contra la tiranía de las emociones consagradas por el calendario. Eso se lo debo a los curas de la escuela, que nos querían dulces y devotos en mayo, marciales y belicosos en septiembre y místicos en abril. No había empezado diciembre cuando ya la publicidad, las luces y los aparadores habían decidido nuestra alegría y se habían coludido para exigirnos optimismo. Mi madre colaboraba con su frase decembrina favorita: “Qué, ¿no habrá manera de que estemos en paz un rato?”, la cual se pronunciaba después de que había corrido un poco de sangre fraternal.
Incluso antes del error de Fortinbras, veía venir la Navidad con recelo y una prematura sensación de catástrofe. Me irritaba que resquebrajase el flujo pastoso de ese tiempo muerto, como a duermevela, que Virginia Woolf llama tiempo de algodón. La Navidad arrincona el corazón hasta obligarlo a henchirse de emociones perentorias abominables como la fraternidad, cuando lo más natural es detestar hermanos, o la pedante esperanza. La Navidad me obligaba a parecer durante un mes un niño beato que acaba de cantar un oratorio de Bach, a cambio de la remota posibilidad de que no me volvieran a endilgar por sexto año consecutivo un estúpido Meccano, némesis de la infancia clasemediera.
Antes de Fortinbras no era tan grave. Vivía dos navidades diferentes: una protestante, en inglés, con árbol de Navidad, Santa Claus y castañas asadas y que se celebraba el 25 al mediodía, y otra católica, en español, con nacimiento, niño Jesús y buñuelos, que se celebraba el 24 en la noche. Lo único que tenían en común era que en las dos me regalaban Meccanos. La protestante estaba presidida por mi bisabuelo, un vetusto ingeniero de Missouri idéntico a Buster Keaton, pero más serio. Cuando se dignaba hablar, una vez al año en promedio, justo en la Navidad, lo hacía en un inglés faulkneriano y era para quejarse del ruido. La católica estaba presidida por mi abuelo, que tenía una misteriosa tendencia a narrar batallas revolucionarias exactamente a la hora de acostar al Niño Dios.
El error de Fortinbras fue el que marcó el hito más severo en mi experiencia navideña. Fortinbras se llamaba así porque mi abuela amaba a Shakespeare más que a nada, incluyendo a sus descendientes. Fortinbras era un perro salchicha color tamarindo que, a pesar de su apariencia patética, con la edad se había hecho bravo. Como la fiesta prenavideña de pedirle a Santa Claus lo que uno quería se efectuaba en el jardín de los abuelos e iban muchos niños, se optó por guardar a Fortinbras en la alta azotea.
Pues henos ahí a todos los nietos en espera del auténtico Santa Claus (que era algún pariente lleno de ginebra) con nuestras corbatitas de moño y cantando a rabiar esa canción con instrucciones de mirar los estúpidos peces en el río. Si lo hacíamos con suficiente brío, se suponía que Santa Claus se apresuraría en llegar. Cuando por fin Santa Claus se asomó en la azotea, comenzamos a gritarle. Fue entonces cuando Fortinbras, en un arrebato de orgullo senil, concluyó que lo estábamos saludando a él y lo invitábamos a bajar a mordernos. Fiel a su naturaleza de perro, se lanzó al vacío soltando tarascazos. Como la casa era muy alta se tardó un buen rato en caer, pero a fe mía que lo logró.
¿Cómo olvidar el silencio que acompañó la caída de ese zeppelín canino que se desplomaba sobre el campo de batalla de la ilusión infantil? Todos los niñitos esperábamos ver a un Santa Claus de carne y hueso que bajaría lentamente por la escalera, asomándose con su mano enguantada en la ventana de cada rellano. Lo que vimos en cambio fue al Fortinbras también de carne y hueso (pero de fuera) materialmente integrado al suelo de piedra que rodeaba el jardín.
Desde esa Navidad frustrada por la demostrada inoperatividad aeronáutica del perro, pienso en Fortinbras como el imponderable que diluye la arrogancia de mis afanes. La huella en forma de tubo que quedó de él, y el eco lastimero de su postrer y emocionado guau, implican desde entonces un símbolo cuyo significado se revela un poco más con cada inevitable Navidad, pero que, al mismo tiempo, no será jamás del todo mío. ~
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.