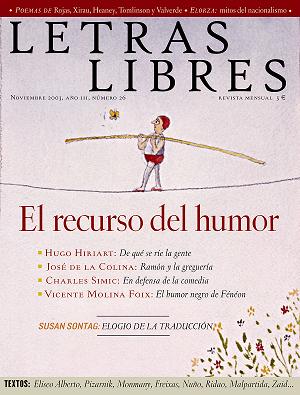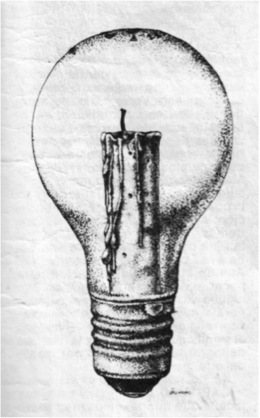Toby Litt es uno de los privilegiados escritores incluidos en la flamante lista de los veinte mejores novelistas jóvenes británicos del momento según la prestigiosa revista Granta, aunque ya eran numerosas las voces en Gran Bretaña que lo consideraban el mejor de todos ellos e incluso algunos, atrapados en la vorágine mediática, habían llegado a nombrarlo sucesor del recién aclamado rey de la letras británicas, el fulgente Ian McEwan. Pues bien, a modo de breve presentación, digamos que este perfecto gentleman moderno, perteneciente al ambiente literario más cool de Londres, inteligente y con el suficiente sentido común como para adivinar el beneficio que aporta correr riesgos, ha publicado cuatro novelas y dos recopilaciones de cuentos. Desde el punto de vista estético, baste con apuntar que hace unos años fue un destacado miembro del movimiento literario autodenominado los Nuevos Puritanos, cuyos principios narrativos probablemente no disgustarían demasiado a McEwan: temporalidad lineal, simplicidad textual, expresión íntegra, ruptura de las expectativas genéricas de la narración y fiel representación del presente como realidad ética. La novela como Dios manda, vaya.
Buena prueba de este puritanismo narrativo es Muerte en directo, su segunda novela, donde Litt relata el despeñamiento por el precipicio de la fama de su protagonista, Conrad Redman, un joven londinense que trabaja para un canal privado de televisión. Todo comienza durante una cena de la que Conrad espera una dulce reconciliación con su ex novia Lily, una actriz con muchas ínfulas convertida en pequeña celebridad de la televisión gracias a una serie de anuncios picantes. Pero, antes de que ella tenga la oportunidad de decirle por qué lo ha citado para sustituir a una persona que le ha dado plantón, un pistolero dispara seis balas sobre ellos. Ella muere en el acto y él queda gravemente herido. Durante su convalecencia en el hospital, se atropellan inevitablemente las preguntas en la mente de Conrad, pero los hechos que descubre una vez repuesto son definitivamente mucho más alarmantes. Y uno sobre todos los demás: Lily estaba embarazada. Conrad decide entonces, desoyendo las advertencias de la policía, convertirse en detective para descubrir a los responsables y vengarse de ellos por haber destruido lo que él insiste en figurarse, a pesar de que todos los indicios señalan en dirección opuesta, como una futura vida feliz en familia.
A partir de ese momento, se despliega una divertida y maliciosa trama que se transforma paulatinamente en un espejismo obsesivo y cruel según se va haciendo evidente que tras el asesinato no hay más que la miseria moral y vital del mundo de la farándula en el que Lily medró todo lo que estuvo en su mano. Y más concretamente, la enajenación de una pareja de veteranos actores, cuyo rostro encarna para gran parte del público a algunos de los más famosos personajes de Shakespeare, a causa de la quimera de la fama y la propia imagen de matrimonio modélico de clase media. Pese a todo ello, en lugar de reconducir razonablemente su vida con Anne-Marie, una amiga dispuesta a darle todo el apoyo y amor que necesita, Conrad, avasallado por los periodistas que han convertido su tragedia en el gran culebrón de la actualidad rosa, persiste en su empeño. Pues lo que al inicio parecía un simple trastorno pasajero debido a la conmoción, con el paso de las páginas se muestra en su cruda realidad: Conrad está mentalmente mucho más perturbado que los cómicos a los que tanto odia. Irremisiblemente contagiado por las desmedidas ambiciones de Lily, Conrad deja de ser un don nadie y otorga a su vida un sentido claro y nítido del que ciertamente Lily se hubiese mofado sin compasión: ante sí mismo, y ante nadie más, se ha convertido en un personaje shakespeariano dispuesto a cumplir con su sino sangriento.
A estas alturas, la paranoia de Conrad se ha introducido como una lombriz en las tripas del lector obligándolo a reactivar su incredulidad, a despertar de la ficción y reconocer ante sí mismo que la novela que tiene entre manos es un artificio muy real: el de la propia vida. Y a ello ciertamente contribuye la obsesión fetichista con la autopsia que revelan los seis pasajes en cursiva donde Conrad reproduce con enfermiza minuciosidad los estragos que causan las seis balas durante su trayecto por el interior de los dos cuerpos, seis pasajes que desgarran el texto como los seis proyectiles la carne de los protagonistas. El resto de la novela se lee, sin que por ello pierda interés, con el lógico distanciamiento provocado por la inquietante sospecha de que el autor le ha dado inopinadamente la vuelta a la tortilla transformando, como Cortázar en uno de sus cuentos más conocidos, al lector en el pececillo de la pecera y a sí mismo en el observador exterior. Muerte en directo, como la mayor parte de las obras de Litt, es una ficción sobre el proceso de convertir la “vida real” en ficción, pero en el plano de la vida, no, como suele ser habitual, en el de la propia ficción. El autor insinúa no sin cierta sorna que siempre hay un final feliz a la vuelta de la esquina, pero la fascinación que siente Conrad por sus desaforados demonios interiores y su complacencia en el lado oscuro del ser humano le conducen directamente al sinsentido. Ni héroes, ni antihéroes: el nuevo protagonista de la novela negra es el “pringao”, que está dispuesto a zambullirse en la demencia simplemente para que los demás crean que la rubia de turno es suya. ¡Si Marlow levantara la cabeza…!
En este trabajo extraño y difícil de clasificar, lo que comienza como una novela generacional para treintañeros al uso (de Nick Hornby o Pablo Tusset, por ejemplo) se trasmuta repentinamente en novela negra para devenir más tarde otra cosa bastante turbadora, pues, aunque presenta claramente los rasgos de la novela negra, nos vemos incapaces de identificarla como tal. Evidentemente, el autor busca que sus novelas sean híbridos, esto es, que un género se adueñe de otro.
Sin embargo, no estamos ante una novela transgénica resultado de una aséptica manipulación de laboratorio, sino ante lo que se podría denominar una novela mutante donde una imperceptible modificación motivada por la necesidad de adaptarse a las condiciones medioambientales provoca un cambio esencial. Y las condiciones a las que trata de adaptarse Muerte en directo son aquellas que Vicente Verdú ha agrupado bajo el término “capitalismo de ficción”, en el cual el yo se ha convertido en un personaje de ficción al que podemos dotar con la biografía que se nos antoje (lo que el propio Litt llama self-authorship). Así, el género es también un rasgo definitorio de la condición humana, pues la vida no es más que un denodado esfuerzo por escribir el propio argumento y todos encontramos serias dificultades para desmarcarnos de lo que está ya sometido a alguna línea de actuación, a una coreografía, copiada de personas que uno ha visto en la ficción, no en la vida cotidiana.
En suma, Litt hace gala de una habilidad verdaderamente impresionante desde un punto de vista técnico y artístico para esbozar y diferenciar un buen número de personajes creíbles, así como para construir una historia redonda y escalofriante que a la vez logra superar airosamente las limitaciones genéricas. Si a todo ello le añadimos el gusto por la novela suicida, es decir, por los artefactos narrativos que se desintegran sutilmente sin tener que echar mano del manido recurso de la metaficción, entonces, sí, la obra de Toby Litt entronca claramente con la de Ian McEwan, por no citar a otros ilustres antecesores de ambos. Pero muy especialmente todas estas virtudes convierten la lectura de Muerte en directo, esta historia sacada de una conversación de pub con todos los ingredientes para convertirse en un verdadero libro de culto, en una necesidad urgente para todo amante de la buena literatura. ~
Dueños de nuestro propio ahora
—Bueno, está bien, es mejor que lo sepas, jamás llegarás al final. En los días de mi más extrema juventud, en años…
El dilema de los diarios de Goebbels
El Tribunal de Apelación de Munich acaba de emitir su fallo en el controversial litigio entre Cordula Schacht, titular de los derechos de autor de los diarios de Goebbels, y Random House.
La vida en el limbo
Un breve homenaje póstumo al caricaturista y pintor mexicano Manuel Ahumada.
Elsa Cross en Bomarzo
“Tuve la desazonante impresión de que regresaba a casa, después de años, acaso siglos”, dijo Manuel Mujica Lainez cuando visitó por primera vez el Parque de los Monstruos de Bomarzo, en…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES