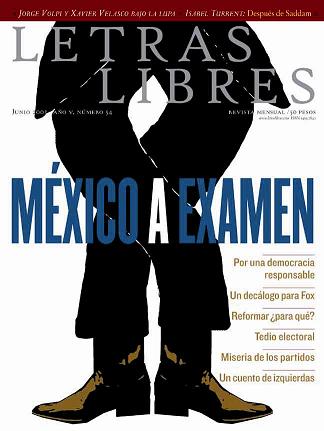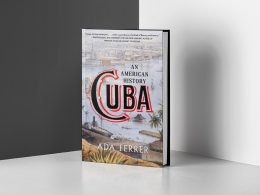La sensación de profundidad y trascendencia que transmite la escritura luminosa de Denis Johnson (1949) es única en el abigarrado panorama de la literatura estadounidense actual. Pensemos en una campana que tañe con un sonido hondo y nítido, alterando la quietud crepuscular de la campiña y el pueblo en cuyo corazón se yergue el campanario, y tendremos una idea aproximada del efecto producido por esta prosa que destila un rigor poético incomparable. (No en balde, además de las seis novelas publicadas hasta la fecha, Johnson ha dado a conocer varios libros de poesía que en 1995 fueron reunidos en un volumen de título enigmático: The Throne of the Third Heaven of the Nations Millennium General Assembly.) Lejos de ser gratuita, esta imagen bucólica ilustra con elocuencia la zona geográfica y anímica que el autor ha elegido para cartografiar: el Medio Oeste, ese corazón secreto que late en el mapa de Estados Unidos. Si el norte es para Russell Banks (1940) una región cuyo ritmo cotidiano refleja “la austeridad, la pura malicia y el tedio extremo del tiempo”; si el sur es para Barry Gifford (1946) una de las cunas de la barbarie mítica y las pasiones a todo galope —por mencionar sólo a dos escritores de la misma generación—, el Medio Oeste es para Johnson un “paisaje sobrenatural” donde se hace patente “esa capacidad del universo para provocar nuestro deleite mostrándose, como una caracola en una playa larga y vacía” —según leemos en El nombre del mundo: un territorio que “tal vez no sea nuevo para todos” pero que resulta fértil para las epifanías. Epifanías que, contrario a lo que se podría suponer, deslumbran a personajes no mayores sino menores: drifters y losers, alcohólicos y yonquis, convalecientes espirituales y prófugos del American dream que se refugian bajo un ala del realismo sucio en pos de una redención que tarde o temprano, con diversas máscaras, irrumpe sin remedio. Epifanías similares a las que se ofrecen al protagonista sin nombre de Hijo de Jesús (1992; Mondadori, 2003), el envidiable libro de cuentos de Johnson llevado al cine en 1999 por Alison Maclean: una pelirroja desnuda que sobrevuela un río en un papalote, un autocinema abandonado en plena tormenta de nieve. Estamos ante un autor dispuesto a describir una habitación húmeda como si “acabara de emerger de una nube cargada de lluvia”, a hablar de la niñez “como una especie de antena clavada en el centro de una infinita red de posibilidades”, a apostrofar a una muchacha en los siguientes términos: “Tú eres California. ¿Y qué quiero decir con que tú eres California? […] Quiero decir que eres larga y que tu enorme variedad de paisajes llega y desciende hasta las orillas del océano Pacífico.” Una muchacha que, por cierto, se llama Flower Cannon y es el motor epifánico del narrador de El nombre del mundo.
Al igual que David Lurie, el protagonista de Desgracia de J.M. Coetzee, Michael Reed, la voz cantante —pensemos en un réquiem— de la novela de Johnson, es un profesor universitario que pasados los cincuenta sucumbe a “una pequeña pero imposible pasión” por una alumna varios años menor. A diferencia de Lurie, divorciado dos veces y expulsado del ambiente académico por una acusación de abuso sexual, Reed, que ha trabajado poco más de una década en Washington escribiendo los discursos de un senador de Oklahoma, conmemora cuatro años de viudez —su esposa y su hija mueren a bordo del Cadillac de un vecino que se estrella contra un camión lleno de flores— en el ala de estudios comparados del edificio de humanidades de un campus del Medio Oeste en el que, “cuando las clases se reanudaban, todo hacía pensar que los otros profesores habían padecido alguna terrible forma de tortura durante las vacaciones”. Es 1989, el año de la caída del Muro de Berlín, cuando Reed, que acostumbra diluir su dolor en extensas conversaciones imaginarias con una suerte de alter ego —un cuarentón de raza negra que vigila el museo de arte cercano al campus—, cae de la gracia académica merced a los engranajes de la burocracia. Este desplome es atenuado por la aparición de Flower Cannon, fulgurante objeto del deseo que se manifiesta por partida quíntuple: como chelista en una cena en homenaje a un compositor israelí que visita la universidad; como performancera que se afeita el vello púbico en un aula del edificio de bellas artes; como mesera de la empresa de catering que atiende distintos eventos académicos; como ganadora de un concurso de table dance en Riverside, “uno de esos pueblos junto a un río muy del estilo Tom Sawyer: soleados y fangosos, cubiertos por la pereza”; como invitada a la Noche de Canciones de la Cofradía de Frisia, una secta religiosa cuya iglesia es “una de esas estructuras baratas, como de casa prefabricada, pero mucho más grande por dentro de lo que [parece] desde fuera”. Esta descripción, que Rodrigo Fresán —el traductor— cita en su nota introductoria, se aplica con creces a la novela de Johnson: estamos ante un dispositivo literario cuya extensión es inversamente proporcional a su alcance. O dicho de otro modo: El nombre del mundo se expande y reverbera en el espíritu del lector después de haber agotado sus menos de ciento cincuenta páginas, un logro del que escasos títulos estadounidenses contemporáneos se pueden preciar. El efecto expansivo es semejante al que provocaría una caja de Pandora que al ser destapada soltara maravillas en lugar de desastres: dentro está el orbe entero, el núcleo del ser “común, sencillo, sin gracia” aparente, sólo basta tener el valor para abrir la caja. Una caja habitada por mensajes que son el “virtualmente muerto” Michael Reed, la amada con la que jamás consuma una relación erótica —”Yo entonces no consideré a Flower como un mensaje sino como un fantasma: el fantasma de mi hija”— y las criaturas errabundas que entran y salen del cosmos johnsoniano. Una caja que evoca las que guardan las pertenencias del narrador antes de su fuga al Golfo Pérsico en calidad de corresponsal de guerra; una caja similar a la que Flower, artista de lo objetual primero que nada —en su proyecto hay algo de Joseph Cornell, el gran hacedor de cajas feéricas—, ha nutrido de sobres cerrados que contienen —supongamos— notas como la que Reed garabatea al dorso de su tarjeta de presentación: “El nombre del mundo.” Una caja que oculta, entre otras cosas, “un monstruoso globo terráqueo de color beige que [mostraba] a nuestro mundo como alguna vez había sido y como ya nunca volvería a ser”, especialmente al cabo de leer a Denis Johnson. ~
(Guadalajara, 1968) es narrador y ensayista.