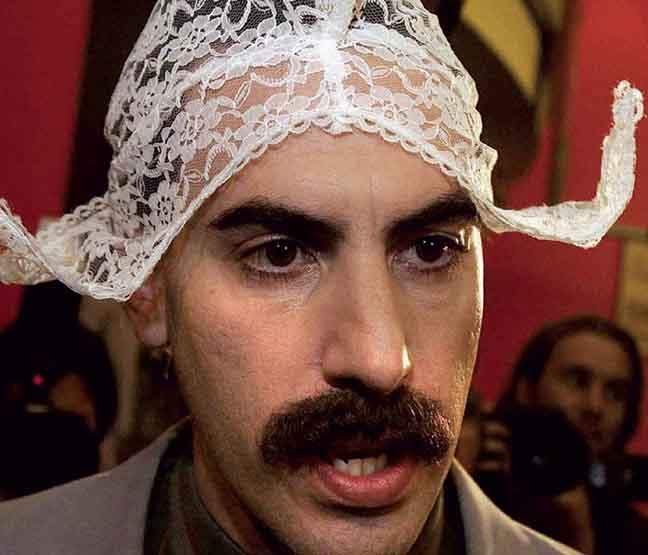Ian McEwan, cuyas novelas tendían a ser hasta ahora breves, inteligentes y taciturnas, ha creado un bello y majestuoso panorama novelesco, Expiación. La primera mitad de la obra tiene lugar en Surrey y comprende dos días de verano de 1935, en la propiedad de la familia Tallis: Jack, el cabeza de familia, cuyo trabajo en el Ministerio de Defensa lo retiene noche tras noche en Londres; Emily, su esposa, que es propensa a padecer migrañas y se pasa gran parte del tiempo acostada, con la cabeza en las nubes; Leon, el primogénito y único hijo varón, que a sus 25 años detenta un empleo modesto en un banco a pesar de su licenciatura en derecho; su hermana Cecilia, dos años más joven, recién llegada de sus exámenes finales en Cambridge, aburrida y desocupada; y nuestra heroína, una niña de trece años llamada Briony, muy dada a plantear preguntas filosóficas y hojear el Tesaurus, y que durante los últimos dos años se ha convertido en una escritora cada vez más activa. Acaba de componer una obra, Las tribulaciones de Arabella, y pretende representarla para celebrar el regreso de su hermano. Éste se trae con él a un amigo adinerado, y hay tres primos que acaban de llegar del norte, los Quincey —Lola, de quince años, y dos gemelos de nueve, Jackson y Pierrot—, que participan como actores en la obra de Briony. Los tres son refugiados de un hogar roto: la tía Hermione, la hermana pequeña de Emily Tallis, se ha escapado a París “con un hombre que trabajaba en la radio”. A este elenco de personajes cabe añadir algunos sirvientes y la figura anómala de Robbie Turner. Robbie es el hijo del antiguo jardinero de los Tallis; cuando el padre abandonó a su mujer y al niño, Jack Tallis los acogió generosamente en su hogar, traspasando el bungalow del jardinero a Grace Turner y pagando la educación de Robbie, que incluye una estancia de tres años en Cambridge. Robbie acaba de pasar sus exámenes finales con una mención de honor en literatura, mientras que Cecilia sólo ha obtenido un aprobado. Aunque ambos han estudiado simultáneamente en Cambridge, apenas se han tratado, y se muestran tensos e incómodos cada vez que se encuentran en el dominio donde crecieron juntos. No creo revelar demasiado si digo que ellos proporcionan el argumento amoroso de la novela.
El epígrafe de McEwan está tomado de Jane Austen, y promete una espaciosa novela familiar de interacción humorística, intriga romántica y malentendidos casi trágicos. La promesa se cumple hasta cierto punto; los nostálgicos gemelos y la floreciente y manipuladora Lola inyectan una dosis de conmoción en el estancado hogar de los Tallis. Pero, dada la calidez de estos días, los más calurosos del año, un débil resplandor a lo Virginia Woolf se extiende sobre la trama “austeniana”, que amenaza una y otra vez con disolverse. La obra, por ejemplo, no llega a representarse (lo hace 64 años después). Jack Tallis, el poderoso y ausente Anciano, un deus ex machina que permanece entre bastidores, nunca condesciende a mostrarse. En su lugar, entre numerosas imágenes de agua y vegetación y refinamiento arquitectónico, diversos puntos de vista retroceden y se superponen, y ciertas escenas reaparecen bajo perspectivas ampliamente diferentes. La prosa es notoriamente buena; y esta virtud, llegado el momento, se convierte en objeto de una lectura crítica —por parte de Cyril Connolly, nada menos—, en un raro ejercicio de autorreferencia artística, aunque mientras dura ejerce un verdadero hechizo sobre el lector. Las imágenes se desprenden una tras otra del aire neblinoso del verano para desafiar y halagar su capacidad visualizadora. En un momento clave, un preciado jarrón es objeto de un forcejeo, y un fragmento del mismo se rompe y cae en una fuente:
Con un sonido como de una rama seca que se parte, un fragmento del brocal del jarrón se desgajó en su mano y se rompió en dos pedazos triangulares que cayeron al agua y descendieron al fondo con un balanceo sincrónico, y allí se quedaron, separados por varios centímetros, retorciéndose en la luz quebrada.
Ese balanceo sincrónico, ese retorcimiento en la luz quebrada nos muestra más de lo que esperábamos ver. Una comparación en apariencia incompleta con la sabana se retuerce, se renueva y culmina en una sonriente rúbrica metafórica:
Luego, más cerca, el parque abierto de la finca, que aquel día presentaba un aspecto seco y salvaje, achicharrado como una sabana, donde árboles aislados arrojaban breves sombras inhóspitas, y a la hierba alta la asediaba ya el amarillo leonado del verano.
El lector, forzado a mirar con los lánguidos ojos de Cecilia, percibe el desafío de imágenes virtualmente abstractas:
Repantigada contra la piedra caliente, apuró su cigarrillo indolentemente y contempló la escena que tenía delante: la losa en escorzo de agua clorada, la cámara negra de una rueda de tractor apoyada contra una tumbona, a los dos hombres con traje de lino de color crema y tonos infinitesimalmente distintos, el humo gris azulado que ascendía contra el verdor del bambú.
El modo, en efecto, es uno en el que priman “tonos infinitesimalmente distintos”, a medida que el paisaje del cielo, las fisionomías, los gestos (“ella se volvió y abocinó las manos envolviendo su nariz y boca y presionando la esquina de sus ojos con los dedos”), y aromas (“los herbazales despidiendo su dulce aroma a ganado, la tierra duramente quemada que albergaba aún las brasas del calor diurno y que exhalaba el olor mineral de la arcilla, y la débil brisa que traía del lago un sabor a verde y plata”) son evocados con delicioso cuidado y destreza verbal. Esto ha sido escrito, anuncia subliminalmente cada página, y esta corriente submarina prepara al lector para la expiación del título: Briony, reunidos en uno la escritora y el personaje, expía un error de infancia con el mandato creativo de una mujer madura. Incluso a sus trece años, exultante, se dice para sí que “no había nada que ella no pudiera describir”.
La segunda sección de la novela nos conduce a otro clima de escritura, a medida que el horror y la confusión de la retirada británica de Dunkerque en 1940 son objeto de un relato detallado y perturbador. Algunos de los detalles resultan sorprendentes y cautivadores —un loro en su jaula atrapado en la rebatiña caótica, un campesino con su perro pastor arando un terreno en los intervalos entre las bombas y las ráfagas de metralleta, soldados disparando a sus caballos en la cabeza y a sus vehículos motorizados en el radiador. En el ámbito desesperadamente abarrotado y desasistido de los alrededores de Dunkerque, los soldados británicos se amenazan y asaltan unos a otros mientras el enemigo revuela sobre sus cabezas y la RAF y la Royal Navy no logran hacerse presentes. En conjunto, la sección es emocionante pero no extraordinaria, o no tanto como la primera mitad de la novela. El elemento de lo maravilloso —la ebullición latente y amenazadora de lo cotidiano— ha sido reemplazado por la excitación más vulgar del peligro manifiesto. Lo que nos maravilla es la habilidad de los escritores ingleses contemporáneos (McEwan nació en 1948) para capturar el sabor y el aspecto de un pasado del que ni siquiera fueron testigos en su infancia. Es como si los escritores de generaciones anteriores —Waugh, Greene, Green, Golding, Powell, Orwell, Bowen, Spark, y docenas de figuras menores— hubieran erigido un pasado accesible sobre la densa tierra de la isla, mientras que los norteamericanos se ven forzados a reinventar de cero el pasado más disperso de su país. En las páginas finales de la novela, la escritora imaginaria de Expiación expresa su deuda con el departamento de documentos del Museo Imperial de la Guerra, en Lambeth, y con un “viejo coronel” que ha corregido severamente la terminología y los detalles del relato. Las sesenta páginas que dedica al tumulto de la guerra son seguidas de otras sesenta centradas en los frutos amargos de la misma, enumerando las atroces desgracias a las que ha de enfrentarse Briony, que se ha enrolado como enfermera en prácticas. Extrae metralla, habla en francés con un joven que muere en sus brazos, quita las vendas de un rostro reventado por las bombas:
Cuando retiró la última, se asemejaba muy poco al modelo de corte transversal que habían utilizado en las clases de anatomía. Aquello era un destrozo carmesí y en carne viva. A través del boquete en la mejilla, Briony vio los molares superiores e inferiores, y la lengua reluciente y espantosamente larga. Más arriba, donde apenas se atrevía a mirar, se veían los músculos que rodeaban la cuenca del ojo. Algo tan íntimo y que no había sido concebido para verse.
El lector quizás recuerde cómo los amantes de la novela, en el instante de su posesión mutua, hallan el camino de la pasión inconsciente gracias al “contacto de lenguas, músculo vivo y resbaloso, carne húmeda sobre carne”. Lujuria y repugnancia permanecen en estrecha compañía; en la hipnótica primera novela de McEwan, El jardín de cemento (1978), otro grupo de niños abandonados a su suerte en un verano de calor excepcional experimenta la debilidad y putrescencia del cuerpo así como su fascinación prohibida. Expiación trata, entre otros fenómenos históricos, del puritanismo en 1935, cuando una palabrota impulsiva en la carta de amor de un joven podía atraer la atención de las autoridades. La frágil y húmeda carne, mutilada en tiempos de guerra, encorsetada y vergonzante en tiempos de paz, y sujeta, a largo plazo, a una rápida decadencia, le otorga a esta intrincada narración su pesarosa y ondulante vida. Los poemas de Auden y Housman son volúmenes talismánicos en su mobiliario, y también Clarissa con su heroína escritora, pero igualmente prominente es la Anatomía de Gray.
Las sangrientas ilustraciones de los horrores de la guerra despiertan asentimiento y piedad, pero tal es la naturaleza romántica del lector de esta novela que son los amantes los que nos fuerzan a pasar una página tras otra; suya es la consumación que deseamos devotamente. Este deseo nos es concedido, pero con artes que denotan duplicidad. Expiación, en su ternura y doblez y efecto final de altura, en su preocupación posmoderna con su propia escritura, y en la elección de su asunto (dos hermanas de clase alta en el periodo de entreguerras), guarda una sorprendente y fortuita semejanza con El asesino ciego, de Margaret Atwood. Ambos miran atrás, desde la perspectiva de una anciana que se enfrenta a la muerte cerca del abotargado final del siglo XX, a una época donde podía vincularse cierta grandeza a las decisiones humanas, pues no en vano se tomaban a la sombra de una guerra global y con el vivo recuerdo de las desvaídas virtudes —lealtad y honestidad y valor— que trataban de suavizar lo que McEwan denomina el “férreo principio del egoísmo”. La gente aún podía consagrar una vida, jugársela en una sola partida. En comparación con la fácil astucia y la ironía autoprotectora que impera en nuestros tiempos, entonces los sentimientos tenían una ingenuidad confortadora, una fuerza desarrollada en el seno de un ámbito de represión y escasez y conectada a un impulso de aventura trascendental; las novelas necesitan esta fuerza y han de encontrarla donde puedan, aunque sea en los anales del pasado. ~
Versión original en The New Yorker
Derechos reservados en español para Letras Libres Traducción de Jordi Doce