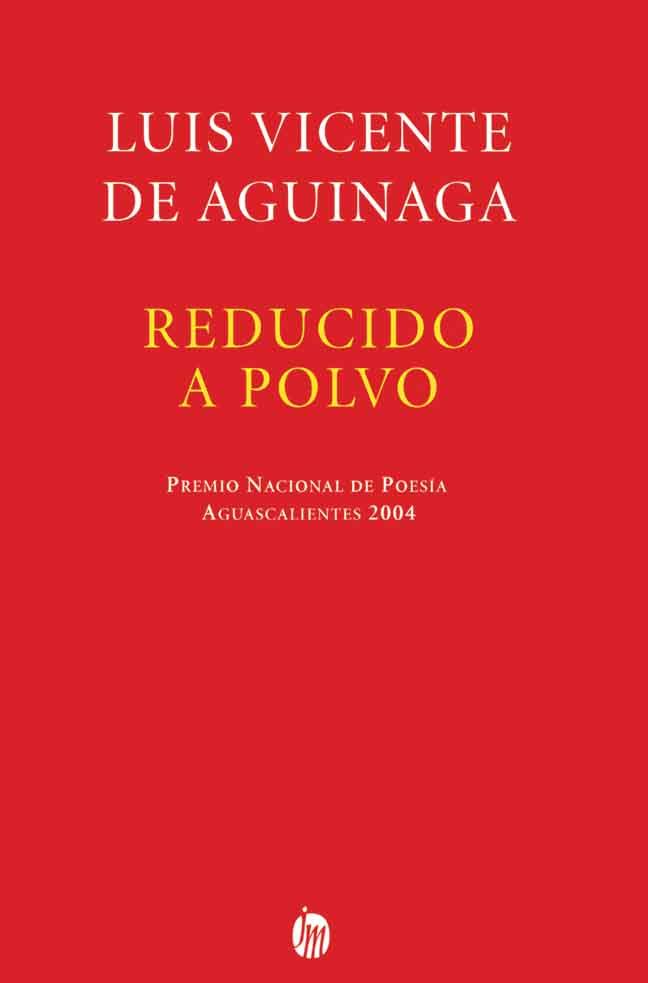Nabokov aconsejaba escribir la palabra “realidad” entre comillas. ¿Qué garantías tenemos de que nuestra versión de los hechos sea auténtica? Aunque los tribunales y los periódicos viven para cortejarla, la verdad es compañía escurridiza. Por eso asombran tanto los novelistas que pretenden captar las cosas “como son” y se esfuerzan por que sus personajes beban un café en tiempo real; a veces, en un alarde hiperrealista dedican tres páginas a que un protagonista se quite el abrigo. Esta insoportable lentitud de lo real aspira a que la prosa sea como un perro de paladar negro, con pedigrí de autenticidad, ejercicio bastante absurdo, tomando en cuenta que el arte no es menos verídico por ser inventado. Las inverificables hazañas del Rey Arturo determinan nuestro tiempo y nuestros videojuegos con mayor poderío que numerosos sucesos reales. En este sentido, también llama la atención el ardid publicitario de anunciar una película como “una historia verdadera”. ¿La trama mejora o es más creíble por el hecho de que los protagonistas tengan tipo sanguíneo y código postal? En modo alguno. La verosimilitud de las historias depende de su lógica interna, no de testigos que puedan avalarla. Por lo demás, nada nos protege de que la frase “una historia verdadera” sea precisamente una mentira.
Una vez dichas, las palabras adquieren entidad propia. Como sostiene Juan José Saer, resulta una simplificación considerar que la invención literaria es lo contrario a la verdad: “La ficción no es una claudicación ante tal o cual ética de la verdad, sino la búsqueda de una un poco menos rudimentaria […] La paradoja propia de la ficción reside en que, si recurre a lo falso, lo hace para aumentar su credibilidad.” En la marea de lo cotidiano sobran muchas cosas, pero suelen faltar detalles significativos. El narrador debe agregarlos para hacer convincentes los sucesos.
Quizá los publicistas deberían proceder al revés y garantizar un bienestar rigurosamente imaginario. Sin embargo, a pesar de que Oscar Wilde dejó una de las frases más repetidas de Occidente, “la realidad imita al arte”, las formas de representación no gozan de prestigio en una sociedad ávida de certezas, fórmulas comprobables y tangibles como la cocción de un huevo en dos minutos. “Científicamente hablando”, escribe Wilde en La decadencia de la mentira, “la base de la vida —la energía de la vida, como diría Aristóteles— no es sino el deseo de expresión, y el arte va presentando formas diversas a través de las cuales la expresión puede cumplirse. La vida se apodera de ellas y las utiliza, aunque sea para su propio daño.” Me interesa en especial la última parte de la cita: la vida copia las invenciones, aunque sea para perjudicarse.
A diferencia de los amigos del realismo, los delincuentes desafían lo ordinario con verdadero arte y entienden la veracidad de lo representado más rápido que la policía. Debo al antropólogo Néstor García Canclini una elocuente anécdota al respecto. En México, los criminales han alterado la experiencia no siempre dramática de ir al cine. A la entrada de una sala un par de chicas aplican cuestionarios para una presunta encuesta y se concentran en espectadores adolescentes. Con criterio sociométrico hacen suficientes preguntas para determinar el nivel de ingresos de sus padres; luego, solicitan un teléfono para participar en la rifa. Los muchachos entran al cine mientras los encuestadores practican una rápida valoración económica y hablan al teléfono más prometedor. Si hasta ese momento han actuado como sociólogos, ahora lo hacen como escritores. Describen la ropa que lleva el adolescente en cuestión (sin olvidar los detalles que otorgan verosimilitud: los frenos en los dientes, el arete en la nariz, el llavero con un personaje de Toy Story), informan con frialdad operativa que lo tienen secuestrado y piden un rescate asequible. Los padres son citados en el estacionamiento del cine, justo al término de la película. La ecología del miedo que domina el D.F: hace que la historia suene no sólo lógica sino casi inevitable. Los padres depositan la bolsa con dinero en un bote de basura del estacionamiento. Minutos después, los hijos son “liberados”: salen del cine sin saber que fueron rehenes de un secuestro conjetural pero en modo alguno falso.
En ocasiones, los “secuestrados” ven en la pantalla una “historia verdadera” sin saber que la representación a la que han dado lugar adquiere mientras tanto una más dolorosa realidad.
De algún modo, también la lectura es un secuestro virtual, y acaso se trate del único antídoto contra las formas adversas de la representación. Los lectores están mejor adiestrados para discernir en qué momento alguien trata de convertirlos en personajes, figuras de convincente virtualidad, ideales para delinquir.
El secuestro es una de las muchas variables de la prometedora “criminalidad de invención” donde las coartadas, las víctimas y los botines se decidirán a partir de fabulaciones. Aunque se sirven de rudimentos literarios para refutar la realidad, los facinerosos del género requieren otros artefactos de comunicación. Es de suponerse el empujón que les darán los nuevos teléfonos celulares que también toman fotografías y se conectan a internet. Las posibilidades expresivas y delictivas de este artificio son infinitas. Ya las descubrirán quienes, al modo de Wilde, saben que la vida copia las invenciones, aunque sea para perjudicarse. ~
es narrador, ensayista y dramaturgo. Su libro más reciente es El vértigo horizontal. Una ciudad llamada México (Almadía/El Colegio Nacional, 2018).