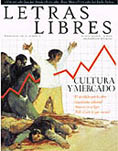Para Cristina Pacheco
Abrir tarde o temprano, el volumen que recoge toda la obra poética de José Emilio Pacheco, detener la vista al azar en alguna de sus páginas, nos revelará una de sus mayores obsesiones, quizás la mayor: el testimonio entre un instante vivido y lo que ocurre en su entorno, enfrentar la historia privada, aun en sus detalles más minúsculos, a la Gran Historia, turbia y aterradora casi siempre:
Otros hagan aún el gran poema,
los libros unitarios, las rotundas
obras que sean espejo de armonía.
A mí sólo me importa el testimonio
del momento inasible, las palabras
que dicta en su fluir el tiempo en vuelo.
La poesía anhelada es como un diario
en donde no hay proyecto ni medida.
José Emilio acaba hace poco de traspasar el umbral de los sesenta años con la espléndida energía y el rigor que lo han caracterizado desde la adolescencia, cuando supo que su destino era la escritura, cosa no común en la literatura mexicana, donde por lo general los protagonistas se retiran pronto, salvo excepciones notables: Alfonso Reyes, Octavio Paz, Carlos Pellicer, quienes mantuvieron un alto nivel hasta el fin de sus días. Los 43 años siguientes a la publicación de la primera obra de Pacheco, La sangre de Medusa, uno de los hermosos Cuadernos del Unicornio editados por Juan José Arreola, son los de la formación, desarrollo y madurez de un humanista a la manera clásica. Porque el escritor ha cultivado felizmente todos los géneros literarios, frecuentado varias literaturas y otras disciplinas. Desde que lo conozco me han impresionado su instinto y su capacidad para encontrar conexiones en los diferentes campos del saber y las distintas franjas de la historia. Como los hombres del Renacimiento, intuyó muy pronto que la sabiduría consiste en integrar todo en todo, lo grandioso con lo minúsculo, el hermetismo con la gracia, lo público con el sigilo.
El número de años que cumple esa primera publicación, 43, es el mismo de nuestro trato personal. Mi deuda con el trato y la obra de este escritor es enorme. Corría el año 1958 y yo era un joven de 25 años que había publicado sólo cuatro o cinco artículos en la sección dominical de un diario de México varios años atrás y un par de notas bibliográficas en alguna revista literaria: a eso se reducía mi acervo. Trabajaba como corrector de estilo en una editorial y hacía traducciones; suponía que en esas labores y en el ininterrumpido goce de la lectura consistiría en el futuro mi relación con la literatura. ¿Escribir? Estaba convencido de que mi oportunidad había pasado. De pronto, como sin darme cuenta, y para mi propia sorpresa, produje un par de cuentos. Y fue una coincidencia que en esos días pasaran a visitarme dos jóvenes. Uno de ellos, Carlos Monsiváis, a quien había conocido en actos culturales y políticos universitarios y saludado en funciones de cineclub, me presentó a su acompañante, un muchacho fornido, de palabra y risa fácil. Era José Emilio Pacheco. En esa ocasión me invitaron a colaborar en la sección juvenil de la revista Estaciones, de la que eran directores. De manera que mis verdaderos colegas generacionales fueron ellos. Y decir generacionales es bastante forzado, porque Carlos y José Emilio eran cinco y seis años menores que yo, lo que a esa edad suele establecer distancias enormes. Me integré muy a gusto en Estaciones. Me animaron a publicar los cuentos recién escritos y a emprender otros nuevos. La curiosidad cultural de ambos era sorprendente; su cultura, deslumbrante.
José Emilio había escrito crítica y poesía en aquella época, pero me parece recordar que el género al que daba entonces mayor atención era la narrativa. En efecto, su primera publicación comprendió dos relatos: “La noche del inmortal” y “La sangre de Medusa”.
A partir de esa invitación a colaborar, nos vimos diariamente hasta el año 1961, en que salí de México. Nos encontrábamos en el consultorio del Dr. Nandino, que era a su vez la dirección de la revista, y caminábamos después durante largas horas, recorriendo librerías, y muchas más las pasábamos en cafés o en una taquería descubierta por Monsiváis atrás del cine Insurgentes, en los inicios de la Zona Rosa, o visitábamos a escritores de generaciones anteriores. Hablábamos de libros sin descanso, de nuestros diarios descubrimientos; leíamos y comentábamos nuestros textos con fervor. En algún momento comenzamos también a conversar de política. Rechazábamos el sindicalismo charro, una de las varias señales de nuestra autarquía gubernamental. Apoyábamos a los nuevos dirigentes Demetrio Vallejo y Othón Salazar, que pugnaban por crear vías sindicales independientes. Vivimos entonces un breve periodo ciudadano de vitalidad sorprendente. En varias ocasiones marchamos tumultuosa, esperanzada, alegremente desde el monumento de la Revolución hasta Palacio Nacional. Maestros, ferrocarrileros, estudiantes universitarios y también intelectuales, no sólo los de izquierda definida como José Revueltas y Juan de la Cabada, sino también los independientes: Carlos Pellicer, Octavio Paz y Elena Garro, Juan O’Gorman, Jaime García Terrés, el joven Carlos Fuentes, muchos más. En una protesta contra la represión gubernamental hicimos varios escritores y pintores una huelga de hambre en la vieja escuela de San Carlos. En un poema escrito muchos años más tarde José Emilio recuerda aquellos años:
Entre el 58 y el 60 mil veces
hablamos de Vallejo y del otro Vallejo.
Hicimos planes que jamás se cumplieron.
Publicamos revistas y colecciones efímeras.
Aprendimos que no se escribe en el vacío.
Somos el instrumento y la consecuencia
de lo que está pasando tras la ventana en la calle.
Otra lección:
dar importancia a la tarea, no al productor.
Nunca creernos “escritores”.
(Como trasfondo
siempre las carcajadas de Monsiváis y Luis Prieto.)
Allí también, en ese departamento sin muebles casi,
Virginia Woolf, Henry James, E. M. Forster.
Y por supuesto Borges, Paz, Carpentier y Neruda.
Y dos entonces desconocidos en México:
Julio Cortázar y Juan Carlos Onetti.
Algo salió de aquellas tardes en apariencia perdidas.
Y, contra todo, somos lo que queríamos ser entonces.
Publicamos al mismo tiempo en los Cuadernos del Unicornio de Juan José Arreola. Pero no hay que olvidar que él entonces tenía sólo 19 años. Cuando por primera vez leí sus cuentos me encontré con una escritura madura. ¡Qué extraordinario, pensé, poder tener ambiciones literarias de esa magnitud y poder cumplirlas de manera tan cabal! Si en aquella época sus relatos me deslumbraron, hoy que he vuelto a leer “La noche del inmortal”, el primer cuento de aquel cuaderno, sentí casi un mareo. Me parecía imposible concebir que alguien menor de veinte años hubiese podido producir un relato de tal naturaleza, ambicioso temáticamente, con un perfecto ritmo y dominio del idioma, y una arquitectura tan sólida cuanto poco visible.
Lector de tiempo completo, estudioso infatigable, José Emilio se convirtió a partir de la aparición de “La sangre de Medusa” en el polígrafo perfecto, quien en poco tiempo dominó los campos más diversos de la actividad literaria. Su mano ha tocado todos los géneros: la poesía, el cuento y la novela, el teatro, el ensayo y la crónica.
Su obra poética es amplísima. Comenzó a escribirla dando también allí las mismas señales de maestría que en su prosa narrativa. En sus primeros libros de poesía, Los elementos de la noche (1963), El reposo del fuego (1966), el autor elabora una lírica culta, donde lo fundamental parece residir en las cualidades formales del poema. Una poesía elegante, metafísica, apoyada siempre en valores rítmicos, pues el oído de José Emilio ha demostrado siempre una notable capacidad para percibir la música verbal de nuestra lengua y adecuarla a su arquitectura conceptual. Dueño después de todos sus recursos, José Emilio nos proporcionó en 1969 un libro diferente y magistral que marca nuevos derroteros para sí mismo, pero también para la poesía mexicana: No me preguntes cómo pasa el tiempo, donde el idioma se desnuda, de alguna manera se desengalana y admite elementos vernáculos, coloquiales, sarcásticos, esos que por lo general los cursis no consideran poéticos. Por debajo de la palabra yace una cólera radiante. Se trata de un libro sobre nuestro presente y nuestro pasado, contra la codicia, la rapacidad, la crueldad, la tontería y el cinismo imperantes; una despiadada exposición de esos sepulcros blanqueados cuyo dedito admonitorio tanto nos ha martirizado, donde un humor acre corroe todas las falsas glorias, los falsos prestigios de los poderosos, y la auténtica avidez de los depredadores. No me preguntes cómo pasa el tiempo fue y es un libro inusitado en nuestras letras. A partir de su aparición, la poesía mexicana conoce una nueva manera, oblicua y certera, de tratar temas sociales y preocupaciones morales sin caer en el lugar común o la arenga, sin acercarse a ese trillado filisteísmo que el autor detesta de manera radical.
La obra de Pacheco se ha convertido en una fuerte columna de las literaturas de nuestra lengua. Su prestigio es internacional. Sus seguidores y sus estudiosos componen ejércitos. Y en México, ¿quiénes no han seguido por décadas su “Inventario”, una de las más eficaces, inteligentes y disfrutables labores culturizadoras que alguien haya emprendido en nuestro mundo, una sección periodística que regenera la memoria y al mismo tiempo escruta lo que está por venir, que reseña lo más valioso del quehacer nacional y al mismo tiempo informa sobre la salud de otras literaturas, y que a la crónica de un acontecimiento político o social añade una reflexión moral más amplia?
¿Quién no se ha enriquecido con sus traducciones y variaciones de poemas procedentes de las más inesperadas latitudes?
He seguido con estupor y admiración su labor narrativa, donde destacan dos excepcionales novelas cortas: El principio del placer y Las batallas en el desierto, historias ambas de iniciación, donde sus protagonistas, dos adolescentes, Jorge y Carlos respectivamente, en el albor de la adolescencia viven su primer amor en un marco de violencia, de dolor y desengaño. De ambas experiencias salen golpeados no sólo por su derrota amorosa sino por el descubrimiento de las circunstancias putrefactas familiares y políticas que constituyen su entorno inmediato.
Hace unas cuantas noches, de visita por su obra releí El principio del placer, en su edición corregida, y quedé deslumbrado. No recordaba la extrema intensidad, ni la perfección de esa breve novela y los cuentos que la acompañan. Este libro me resulta la cima de la entera producción en prosa de Pacheco, en especial por la novela que da nombre al volumen y a un cuento absolutamente sorprendente: “La fiesta brava”, que con el tiempo también ha crecido de modo excepcional. “La fiesta brava” es una narración compuesta por tramas absolutamente disímiles, cuyo sentido unitario se debe tan sólo a la maestría del creador. Veamos los ingredientes: un americano ex combatiente en Vietnam de vacaciones en México, el horrible destino de dos ex promesas de la literatura y de la moral social y su ulterior transformación en guiñapos pestilentes, las amistades perdidas, los amores más tristes, las diversas gamas de la frustración, el culto a la Coatlicue, lo que acaece bajo el suelo de la ciudad de México tanto en los vagones del metro como en algunos túneles secretos. Maravillado por tanta perfección, esa lectura me hizo recordar tiempos pasados, de cuarenta y tantos años atrás, cuando José Emilio y yo leíamos los bosquejos de nuestros primeros textos y los discutíamos y yo me sentía un simple aprendiz ante aquel sabio demiurgo capaz de ejercer inmensos poderes sobre sus complejas criaturas.
“Demolieron la escuela, demolieron el edificio de Mariana, demolieron mi casa, demolieron la colonia Roma. Se acabó esa ciudad. Terminó aquel país. No hay memoria del México de aquellos años. Y a nadie le importa. De ese horror, quién puede tener nostalgia. Todo pasó como pasan los discos en la sinfonola…”
Celebro la existencia de la obra rica e inquietante de José Emilio Pacheco. Me honro en poder considerarme amigo de un autor a quien he admirado siempre. –