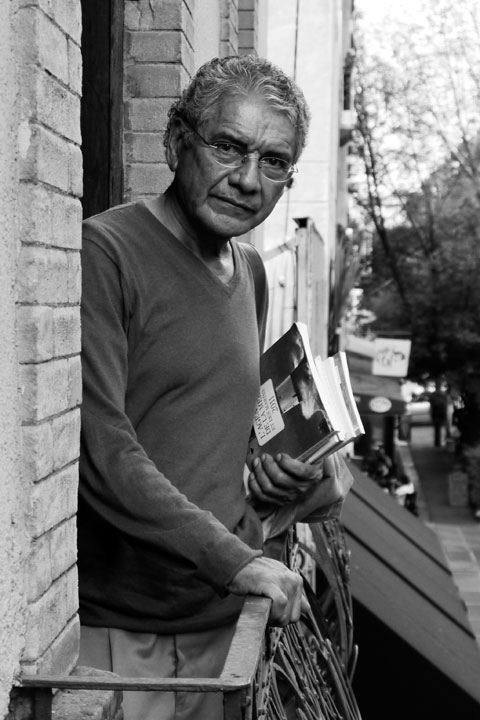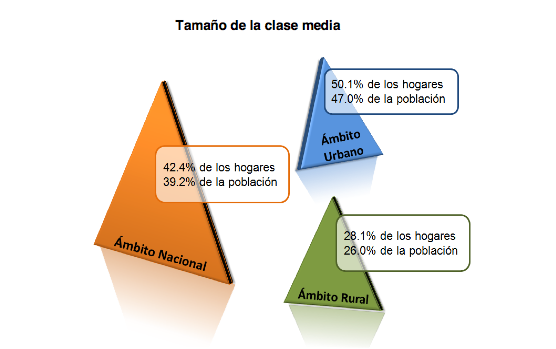Simon Garfield escribe en "En el mapa. De cómo el mundo adquirió su aspecto" que los mapas comenzaron como un desafió de la imaginación y que hoy siguen siéndolo. No hay manera de mirar un mapa y no sentir una mezcla de curiosidad y anhelo. En esta serie cuatro escritores miran un mapa y cuentan una historia.
***
Cuando era adolescente me compré un telescopio para mirar la Luna, pero su primer función práctica fue ayudarme a espiar la casa de mis vecinas. Mis primos y algunos vecinos me pagaban por untar el ojo en aquella pequeña ranura de plástico, por alargar la mirada gracias a los espejos cóncavos del instrumento y mirar de cerca esa piel que sabíamos nunca habríamos de tocar.
Durante unas semanas el telescopio se acomodaba sobre el techo de la casa, a la que subíamos haciendo tremendos esfuerzos de garrochistas y nos dedicábamos a mirar algo que nunca aparecía, como aburridos pescadores que aguardan. Nunca vimos nada interesante en las ventanas, acaso una sombra que rápido parecía cambiarse de blusa, pero sí platicábamos mucho: sobre las vecinas, claro está, pero después sobre los videojuegos, la vida, los sueños, el trabajo, el calor. Tengo la impresión de que las charlas no son más que repeticiones de vidas pasadas que se forman ahí, invisiblemente entre los hombres cuando dialogan. Después el telescopio se descompuso y lo guardé.
Siempre me pregunté por qué no había visto la Luna, si se veía tan cerca. Sabía que en aquel pedazo de tierra olvidada existía un sin fin de mares de polvo, planicies plúmbeas y un par de coches de ruedas gigantes de las expediciones norteamericanas. Empecé a mirar la Luna haciendo un burdo telescopio con mis manos. Después leí Crónicas Marcianas y me imaginé a los hombres de la Luna en largos navíos de cobre que avanzaban silenciosamente sobre la arena gris mientras recogían rocas que después trituraban en inmensas ciudades de roca, ocultas bajo la superficie.
Nunca imaginé al conejo de la Luna aunque pudiera verlo en las noches más claras; para mí en aquellos territorios había ciudades y seres e historias imperiales, como las de Shakespeare, porque de alguna forma lo que el autor inglés escribió se puede aplicar a este y a todos los mundos. En cierto mar de la tranquilidad habían sucedido reiterados combates, en cráteres de afiladas caras se veían estragos de batallas y restos de dinastías que crecían y morían al amparo de la Tierra, la verdadera Luna de nuestro sistema solar. ¿No son los planetas solo eso: Lunas de algo más grande que es el sol?
Así que empecé a buscar mapas de la Luna. Había mapas reales y precisos, descritos desde hacía siglos, como el mapa de Hevelius, un astrónomo y cervecero. Para Hevelius la Luna era una inmenso mar condenado a gravitar en el espacio: un mar de peces sin gravedad, de líquenes y algas hechas de polvo. Había un Mare Imbrium y un Anguis, un Mare Anguis y otro de la Serenitatis.
Imaginé muchas batallas lunares: imperios de la noche que combatían cuando en la Tierra emergía del Sol. No sé porqué, hasta la fecha, todas las historias que he imaginado en la Luna son tristes, tal vez porque en todas las mitologías su creación es considerada un acto de cobardía, la Luna hecha porque un dios se arrepintió de sacrificarse y al quedar en evidencia por otro más valiente no le quedaba más que inmolarse al fuego.
Dibujé mis mapas de la Luna, con palacios que eran en realidad plataformas de lanzamiento. Si en el interior de la Luna había ciudades, afuera, en aquella inmensa oscuridad debían existir seres terribles, así como en las cartografías de los viejos mares del sur se señala un espacio oculto adueñado por bestias marinas, ¿qué entidades del espacio profundo podrían circundar aquel mapa? Yo imaginaba alienígenas y gigantescas naves nodrizas. Un verdadero mapa debe tener dos caras: el real que señala las depresiones y las cercanías, las distancias entre los picos más altos de una cordillera, pero también debe tener un mapa oculto: el de las historias y mitos que puede contener. En mi caso siempre hay dos Lunas: la seria, descrita por Hevelius y la fantástica: descrita por mis lecturas y mis aburrimientos de verano.
Alguna vez leí en una novela, cuyo título y autor he olvidado, la historia de un hombre que al salir de prisión —tras ofender al líder del gobierno—, escribe en un papel un mapa en el que puntea con una línea de ferrocarril todas las ciudades en las que ha estado. Cerré el libro. Tomé un papel y tracé mi ruta. Descubrí con fastidio que del amplio mundo solo conocía mi calle, la distancia de mi casa a la escuela; de mi casa a la de mis abuelos, algunas avenidas inmensas y fuera de ella, nada. Así que una tarde, aprovechando que había una banqueta recién vaciada afuera de mi casa escribí el verso de un poeta brasileño, Bandeira. El verso dice: “todas las mañanas el aeropuerto de enfrente me da lecciones de partir”.
Ahora siempre estoy abordando aviones o autobuses en centrales desérticas, pero sigo sin ir a la Luna aunque tengo un mapa que tal vez no es preciso como el de Hevelius, aunque también contiene mares y cadenas montañosas. Hace días cuando la Luna se tiñó de rojo yo vi una historia: una larga dinastía que llegaba a su fin, barcos de cobre incendiándose en las orillas de la arena, inesperadas máquinas voladoras caídas. Me lamenté por no tener un telescopio ahora que mis vecinas se han ido para siempre al igual que mis primos. Tal vez por eso también escribo esto. Las palabras que son un mapa, también; la Luna que es una historia bordeada de garabatos y silencios.
Es escritor y forma parte del Programa Nacional de Salas de Lectura del Conaculta como formador de mediadores. El cantante de muertos (Almadía, 2011) es su más reciente novela.