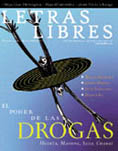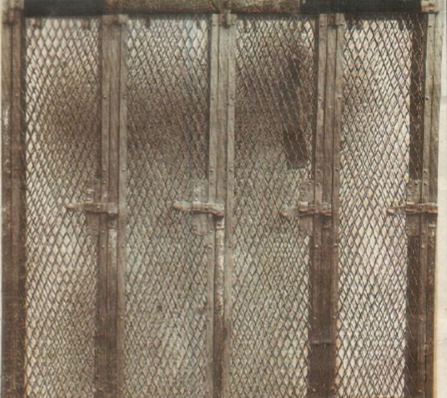La cultura asalariada prosperó en la segunda mitad del siglo XX gracias al gigantismo. En los siglos anteriores, tener empleo de planta para hacer un trabajo cultural no era desconocido, pero sí excepcional. Lo normal era la producción independiente, subsidiada con recursos propios o canonjías (eclesiásticas, cortesanas) o sostenida como una actividad free lance o microempresarial. El trabajo se hacía personalmente. No hacían falta administradores, funcionarios, sindicatos, financieros, ejecutivos, vendedores, del trabajo cultural. La producción era artesanal: individual o de grupos pequeños.
Cuando aparece la gran prensa en el siglo XIX, y todavía en los inicios del cine y la televisión en el XX, la organización toma primero la forma del contratismo: un empresario subcontrata a productores independientes (como en el mundo de la construcción), que trabajan con sus propios recursos y ayudantes. Pero esta forma evoluciona hacia la burocracia: la gran corporación que da empleo asalariado en sus propias instalaciones, donde proporciona los medios de producción y los ayudantes. Evolución que culmina en los consorcios trasnacionales de prensa, libros, cine, radio, discos, videos, televisión, teléfonos, satélites, internet. Quizá mañana educación.
En los países soviéticos y en muchos otros subdesarrollados también se llegó al gigantismo cultural, aunque por razón de Estado: el control ideológico, la afirmación nacional. Por otra parte, con el ascenso de los universitarios al poder, tanto en estos países como en los otros, las universidades tuvieron una evolución convergente: se multiplica la población universitaria, aparecen los profesores e investigadores de tiempo completo, crece el papel de la administración, surgen los sindicatos, la institución se vuelve grande y burocrática.
El gigantismo cultural debería producir mejores trabajos que la cultura artesanal, porque tiene más recursos que un productor independiente, porque puede reclutar a gente de mucho talento y porque su relación con el Estado o el mercado le da ventajas oligopólicas. ¿Cómo explicar, entonces, que, a pesar de sus recursos y controles, produzca tanta basura, junto a cosas excelentes? ¿Cómo explicar que la cultura artesanal (que también produce basura) pueda igualar o superar en muchos casos lo mejor del gigantismo cultural? En la cultura no hay ventajas de escala para la calidad. El control burocrático de las actividades culturales no garantiza la excelencia. Por el contrario, una leyenda típica del gigantismo es la del héroe que logra producir algo excelente, a pesar de la burocracia.
Pero hay que comprender la racionalidad burocrática. La producción interconectada de muchas personas requiere un mínimo de estandarización, de objetividad, de equidad, de controles. ¿Con fundamento en qué se va a apoyar esto y no aquello? ¿Cómo justificar los presupuestos, las decisiones? Desgraciadamente, la calidad cultural (a diferencia de la industrial) no se presta al control operativo. No hay calidómetros: estándares objetivos integrables al proceso de operación. ¿Cómo distinguir (burocráticamente) a un gran muralista de cualquier otro contratista? Se puede objetivar el número de metros cuadrados de un mural, medir el porcentaje de avance, controlar el presupuesto, registrar la asistencia y puntualidad del pintor y sus ayudantes, verificar los litros de pintura, ¿pero cómo plasmar en un estándar impersonal aplicable burocráticamente la calidad pictórica? Se mide lo medible, aunque sea secundario. Se controla lo controlable, aunque la conexión entre los controles y la calidad sea indirecta, remota, inexistente o contraproducente. En una burocracia, lo que no se puede medir y controlar no es administrable.
Lo cual separa el éxito operativo y la calidad, a costa de la calidad. Pueden coincidir, pero no es necesario. Cuando hay que recortar un presupuesto, y por lo tanto los ensayos de un concierto, lograr que pueda celebrarse en la fecha programada y dentro del presupuesto recortado es un éxito operativo de la administración. Que la orquesta toque menos bien no afecta ese éxito: no es algo cuantificable. De igual manera, cuando el sindicato de músicos anuncia al director (poco antes de que empiece el concierto, y con la sala llena) que no va a tocar si la administración no se rinde en algo que no quiere conceder, la imposición es un éxito. Lo más notable de todo es que ni la administración ni el sindicato tienen interés en que se toque mal. Simplemente, tienen metas ajenas a que se toque bien o mal.
Supongamos que el director sí busca la calidad, que tiene un oído excepcional, que no deja pasar ni un detalle menos que perfecto y que no se cansa de luchar por la música, frente a la administración, el sindicato, el patronato y las limitaciones del gusto del público y de la crítica. Esto requiere una pasión, por lo general mal comprendida: parece desmesura, voluntad de poder, egolatría. En las burocracias presuntamente democráticas, la pasión por algo que los demás no ven, ni puede objetivarse en controles impersonales, parece un avasallamiento personal: un exceso de subjetividad.
Y, sin embargo, existe la calidad objetiva, aunque no existan calidómetros. Es posible que un director de orquesta (o de lo que sea) haga juicios caprichosos, o aproveche el poder que tiene para imponer sus intereses, su nepotismo, sus malos gustos o su espíritu gris. Pero también es posible que esté viendo lo que los otros todavía no ven, hasta que logra presentarlo de manera convincente. Es posible que un conjunto de conocedores independientes concuerden libremente en un juicio de calidad. Más aún: es posible que un conocedor reconozca que algo es bueno, aunque no corresponda a sus gustos personales, ni a la tradición en la cual su gusto se formó. El hecho de que no existan aparatos para medir la calidad en la cultura no desmiente que la calidad es objetiva y apreciable. Tampoco existen aparatos para catar vinos, y sin embargo un catador puede hacer una apreciación detallada, que coincida con la de muchos otros catadores. Esta coincidencia implica un referente objetivo.
El problema es de interconexión operativa. La objetividad que opera fácilmente en una burocracia es de reglas, de preferencia mecanizables. ¿Cómo integrar un calidómetro personal en un proceso impersonal? En la cultura artesanal, el problema no existe. Cada productor independiente es su propio calidómetro, y cada uno de sus clientes y colegas también. Ni los clientes están obligados a comprarle, ni los colegas a seguir sus iniciativas. El liderazgo consiste en hacer ver a otros lo que no habían visto, y el asentimiento (si se da) es voluntario, aunque no sea explícito, y a veces ni siquiera consciente.
En la cultura asalariada, las cosas se complican. El liderazgo tiene que ser reconocido y convertido en jerarquización. Los créditos en las carteleras (académicas, estatales, de los medios masivos) tienen que ser jerarquizados, pactados y formalizados. No puede haber dudas (en las fotos oficiales, placas, marquesinas, desfiles, besamanos, listas, orden de aparición, tamaño de la letra, espacio de las oficinas y, desde luego, sueldos, poder y prerrogativas) de quién es el número uno, siete, 23 o 104. El valor de las personas y de las obras se reconoce en una escala unidimensional, donde se mide quién es más. Los colegas subordinados tienen que disciplinarse, o renunciar, o sabotear, si no confían en la visión del líder. Los colegas no subordinados también pueden interferir, y también pueden ser competidores en la búsqueda de poder, prestigio y presupuesto. Los posibles saboteos de enfrente, de abajo, de arriba, de afuera (donde también hay colegas competidores, proveedores, clientes, reglamentaciones, prensa, relaciones públicas) se multiplican por la interconexión. Ni la calidad ni el éxito operativo dependen de una sola persona. Las responsabilidades se entrecruzan y diluyen. Lo cual no favorece la calidad.
Cuando un científico que trabaja en su casa, en un experimento decisivo, no alcanza la temperatura necesaria en el horno y empieza a echar al fuego los muebles, puede ser un héroe que busca la verdad, o un ególatra que sacrifica a su familia, o ambas cosas, pero el experimento no depende más que de él. En un contexto burocrático, su desmesura sería imposible o delictuosa. La administración no puede permitir que el proyecto consuma recursos no asignados. El sindicato no puede permitir que el experimento se prolongue más allá del horario convenido, o de la fecha en que estalla la huelga.
La diferencia de contexto afecta la calidad. En una burocracia, el músico o el científico que trabajan denodadamente por algo que los demás no ven, tienen cargas mayores (a cambio de mayores recursos): lograr al mismo tiempo la calidad que buscan y el cumplimiento operativo que la burocracia les impone. Lo cual no favorece la calidad, porque es pesado, y porque induce a la salida fácil de limitarse al cumplimiento operativo, olvidando lo esencial.
En la cultura asalariada, hay que estar negociando constantemente para sacar adelante lo que vale la pena (mientras se persiste en el empeño). El que se preocupa por el proyecto A no se preocupa tanto por el B; y, si está en posición de votar por algo que afecta a B, puede conceder fácilmente algo que no es lo mejor para B, si el voto se lo pide un colega que ha votado por lo mejor para A. Luchar por la calidad de un concierto o de un experimento es pesadísimo; añadir el costo de las negociaciones y los cumplimientos burocráticos, extenuante; meterse en broncas adicionales por lo que no me afecta directamente sería excesivo. Hoy por ti, mañana por mí, aunque la institución se hunda a largo plazo. Las mutuas dependencias, los chantajes, las presiones amistosas, los parentescos, las alianzas, facilitan las negociaciones y la paz institucional, en vez de la guerra, pero no la calidad.
La cultura asalariada corroe el espíritu de sacrificio porque la calidad puede quedar fuera del control de aquellos a quienes realmente les importa. Los bobos que no entienden nada de nada, los irresponsables que ven los daños posibles y no se mueven para impedirlos, los maleantes dedicados a sus fechorías, no aportan nada a la calidad, pero la estorban de mil maneras, que se vuelven onerosas para quienes sí la buscan. Onerosas operacionalmente y también moralmente, por el ejemplo corrosivo de ver el éxito de los que se dedican al éxito, olvidando todo lo demás. Sacrificarse por la calidad de un proyecto colectivo, con gente que no ve la diferencia, ni está dispuesta a sacrificarse, y que, en vez de ayudar, estorba o sabotea, no sólo puede terminar en el fracaso de lo que realmente importa, sino en el éxito de quienes toman la cultura como un modus vivendi asalariado igual que cualquier otro. Peor aún: puede terminar en sentirse ridículo frente al desprecio de los cínicos que creen saber mejor en qué consiste el juego y cómo ganarlo.
En las actividades que requieren mucho personal estable o grandes instalaciones, la situación no tiene más remedio que dar la pelea por la calidad. Pero, cuando es posible, muchos prefieren sacrificarse por un proyecto propio de escala artesanal. Nadie me va a pagar un día dedicado a quitar una coma y otro a restituirla; muchos ni siquiera pueden ver la diferencia; pero yo sí la veo, y el resultado no depende más que de mí. –
(Monterrey, 1934) es poeta y ensayista.