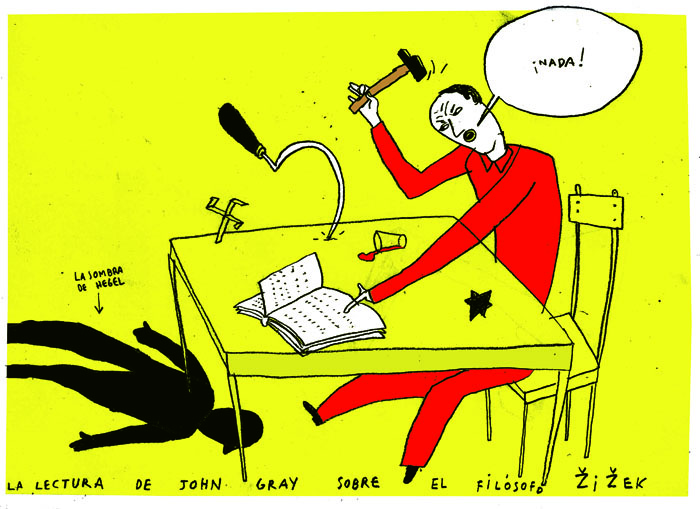Estamos aquí para recordar a Octavio Paz en el primer aniversario de su muerte y en el primer año de una nueva vida que será inmensamente más dilatada que la anterior. Vivirá ya enredado para siempre con nuestro idioma, será un autor imprescindible y a la vez será algo más, parte esencial de esa lengua anónima, de ese fondo desde el que se desprenden las cristalizaciones literarias, las obras singulares.
Será leído en un libro, o en una pantalla, por lectores que sabrán quién fue Octavio Paz y habrá sin duda eruditos que averiguarán, en bibliotecas cada vez más parecidas a laboratorios, cuántas veces usó la palabra “petrificada”. Pero también estará al lado del muchacho solitario que todavía no ha oído el nombre de Octavio Paz, el adolescente que de nuevo intenta la inexplicable aventura de escribir poesía. Si escribe en castellano, Octavio Paz estará con él.
Un gran escritor es una figura desconcertante. No acepta las reglas implícitas o explícitas del juego, crea un gran desorden e introduce intranquilidad y alarma. La mayoría quiere seguridad, navegar en la piscina municipal y se conforma con inventar mínimas variantes de una tradición aceptada. El escritor fundamental no se entrega a una o varias tradiciones, no se reconoce plenamente en ninguna, más bien las considera como incitaciones, estímulos y casi como un muestrario de técnicas, elementos, motivos. Se acerca a ellas a la manera del constructor que elige diversos materiales. De lo que se trata, en efecto, es de crear algo que sea una nueva gramática artística, un inédito sistema de asociaciones, algo que no puede explicarse cabalmente a base de antecedentes. Un escritor así es un saqueador de tumbas: encontraremos joyas de algún célebre rey, piezas memorables transformadas en otros objetos, adornos entonces secundarios elevados ahora a un nuevo rango. Es el escritor que pretende organizar una historia personal de gustos y preferencias y de este modo desbaratar las jerarquías y periodizaciones heredadas. Modifica nuestras interpretaciones y altera nuestra imagen del pasado. La tradición cambia de rostro. Son, claro está, personajes difíciles, que suelen producir irritación en los amodorrados, que obligan a cambiar no sólo ideas sino —más complicado aún— hábitos, las costumbres que nos protegen y nos definen. Son individuos incómodos, muy insistentes, que no nos dejan en paz, exigentes hasta la tortura: todo podría siempre mejorarse.
Octavio Paz pertenece a esa estirpe necesaria. Con el agregado de que con la misma pluma es poeta, crítico de poesía, reconstructor de épocas históricas, biógrafo, traductor, intérprete de la cultura moderna y crítico de arte. Un escritor compuesto de múltiples escritores. Que puede explicar la palabra viva y el silencio de un poema y que, en el otro extremo de la práctica literaria, polemiza con el brío de un espadachín consumado. Un escritor que posee la noche suficiente para perderse en el verso y la claridad analítica para desmontar pieza a pieza un sistema político. Esto es verdad y, sin embargo, me doy cuenta de que no lo es del todo. Porque si en Octavio Paz hay el sonambulismo indispensable a la gran poesía, también brilla una inteligencia que para mí es uno de sus máximos méritos poéticos. No es casual que admirara a Dante, el mayor ejemplo, según él, de genio poético y potencia reflexiva. No valen, pues, esas dicotomías tajantes entre lo nocturno y lo diurno. En sus prosas más controladas y objetivas estalla la imagen y el lenguaje jamás se somete a didactismos monótonos. Hay una palabra que aún no he pronunciado y que es el santo y seña para comprenderlo. Libertad es la palabra. Es la diosa que persiguió con más ahínco, a la que defendió con mayor arrojo, como el gran caballero que fue. Luchó para que presidiese la vida amorosa de los cuerpos — “Amar es desnudarse de los nombres”—, y para que fuera el aire que respiran los ciudadanos: “brotan alas en las espaldas del esclavo”. Octavio Paz representa la libertad ilustrada y, al mismo tiempo, la libertad del romántico, la del sueño y la autocreación, la que lo acercó al surrealismo.
Octavio Paz ha sido traducido a decenas de lenguas. Para fortuna de las literaturas hispánicas no es el único caso. Sin embargo es de los poquísimos, si los hay, que ha intervenido en forma continua en la gran conversación planetaria. Se entrecruzó con pintores, poetas, críticos, políticos, escritores, académicos del mundo entero. Una convicción central lo animó: “nuestro laberinto —según escribió famosamente— es el de todos los hombres”. Compartimos, por consiguiente, una comunidad de problemas. Éste es el nervio de tantas páginas suyas: la búsqueda, por ejemplo, de nuestro lugar en la tradición poética de Occidente y las meditaciones acerca de la historia de México. Nadie insistió tanto en dar una versión de nuestra cultura en términos de una modernidad universal, la vía maestra para eliminar la insularidad, el aislamiento, la falsa complacencia que, en el fondo, encubre una terrible inseguridad frente al mundo. ¿Acaso no pensaba Octavio Paz que la causa fundamental de la caída del imperio azteca fue la soledad histórica? Su vida es precisamente lo contrario: su signo es el “viaje”: “comencé a viajar cuando aprendí a leer”. Viajar hacia otras lenguas, comparar civilizaciones, comprender otras mentalidades. Sabía que un hombre debe ser muchos hombres. No es raro, entonces, que le entusiasmara la traducción. Entendámonos: en un sentido amplio la vida intelectual es una suerte de traducción permanente y en su acepción estricta verter John Donne, Pessoa o Mallarmé era a la vez que un difícil y gozoso acto creativo, una ceremonia de higiene cultural. Goethe acuñó la expresión Weltliteratur, literatura universal o mundial. Creo que Octavio Paz es un habitante de ese mundo en que los escritores intercambian señales y se mueven, por así decirlo, en un pie de igualdad. Lo que no supone, naturalmente, igualdad temática o uniformidad estilística. Nada tiene que ver con un pretendido International Style. Es, más bien, el momento augural en el que se rompe la burbuja narcisa y se admite, con sencillez, que estamos en compañía. Es cuando puede darse lo que Paz llamó “Hibridación Universal”.
Me asombra la vida de Octavio Paz. Quiero decir que me asombra el ritmo y la plenitud de su desarrollo. Como si contempláramos un proceso en el cual las diferentes etapas se han cumplido sin desperdicios de facultades y talentos. El suyo no es el caso de una juventud gloriosa, de una temprana iluminación y luego una lentísima decadencia, o el de una madurez inspirada y una vejez insípida y distraída. Me parece, al revés, que cada tramo de su vida llega a su cumplimiento, aprovechando las oportunidades creativas que cada edad ofrece. Lo que menos desearía es que esta visión dejara la impresión de una vida fácil, concedida, como si se tratara de un ciclo natural ya predestinado, la del mimado hijo de los dioses. No, no fue así. Si algo distingue su vida es el esfuerzo, la incesante tensión, la inquebrantable voluntad de escribir sean cuales fuesen las circunstancias, la celosísima defensa de su vocación y también la sabiduría para estimularla y acelerarla en el tiempo justo. Desde joven intuyó que poseía las virtualidades para construir una gran obra y cuidó esos talentos con una maravillosa habilidad. Hay aquí una profunda lección para todos nosotros, pueblos enamorados del fracaso, dispuestos a admirar la flecha que da en el blanco a condición de que sea la única. Es la idea de que el acierto artístico sería un irrepetible acto de acrobacia, una mezcla de tragedia y de dandismo. Octavio Paz pensaba que la literatura no es un gesto aislado, por sublime que sea: él aspiraba, ni más ni menos, a la creación de un ámbito espiritual. Que quede claro: admiro esa energía que tuvo para inventarse un destino, para armar una vida cuyos pasos no estaban previstos y que, por el contrario, dadas nuestras marginalidades, era casi imposible de adivinar.
El temple de Octavio Paz no era el de la mansedumbre o el de la sabiduría callada, actitudes respetables pero ajenas a él. Lo suyo era el continuo enfrentamiento con la realidad. La realidad no llegaba cargada de prestigios previos, tenía que justificarse y demostrar su valor. Ninguna melancolía resignada ante ella, no a la pasividad disfrazada de elegante tristeza histórica. La realidad no es de los otros, yo soy ella y es entusiasmante transformarla. Quien así es no se somete a poderes ajenos, ni políticos, ni religiosos, ni económicos. Octavio Paz cuidó su independencia como la niña de sus ojos y defendió con valentía a personas e ideas. Lo hizo en su patria y también fuera de ella, porque la justicia no se fragmenta y porque todos tenemos la obligación y el derecho de levantar la voz ante un atropello cualquiera sea el sitio donde se cometa. Hizo la crítica del autoritarismo en México y en el mundo. Fue, en un siglo de traiciones, un hombre de honor.
Tampoco se sometió a fatalidades más abstractas, históricas o religiosas: escribió con abundancia en contra de los determinismos que el marxismo quería imponer y tampoco aceptó la existencia de algún plan divino. Lo cual de ninguna manera lo dejaba con las manos vacías: sabía perfectamente que había formas de vida políticas mejores que otras. Pero sabía que eran invenciones humanas, no garantizadas por ningún poder trascendental, precarias, sólo defendidas por la voluntad moral de los hombres. Una visión a la vez laica y contingente de la condición humana. La política no fue para Octavio Paz el sustituto de una vocación religiosa, más interesada en la pureza personal que en la efectividad y justicia de la acción. No celebró a los dioses, aunque sí al amor, la confraternidad y los misterios elusivos del mundo.
Hace más de quince años estábamos Octavio y yo apoyados sobre el barandal de una terraza alta que mira al Zócalo. Serían las once de la noche y había llovido. Estábamos tranquilos, sin hablar demasiado, quizá tocados por el vacío y el silencio de ese espacio histórico. Oí de pronto que me decía —o se decía a sí mismo— “Sabes, estoy contento de haber nacido aquí”. Es verdad, se pasó la vida dándole vueltas a los problemas y a los enigmas de México. Escribió: “México es mi idea fija”. Me transmitió como nadie una imagen del país que es como un aire de finura, de creatividad, de hallazgos y de resistencia ante una historia muchas veces desolada e implacable. Era muy consciente de ser un mexicano cruzado, quiero decir de no ser precolombino o, en su caso, español. Le fascinaba lo diverso, lo vario, pero su horizonte nacional era el republicano.
Fuimos amigos. La amistad excepcional es aquella que nos da la seguridad de que el otro lo entiende todo. Hablamos muchas horas, de mil temas, de ratones y de leones. Rara vez con calma, casi siempre con una vivacidad exaltante, en el acuerdo o en la polémica. El agua más fresca que yo he bebido. Hace algún tiempo, en un momento de angustia y de peligro, mi mujer y yo llegamos a un hotel cercano a su hospital. Me esperaba allí una carta de Octavio en la que me instruía, con numerada minuciosidad, acerca de las diversas llaves y aparatos del cuarto y también me informaba de los horarios y del sitio de salida de los transportes para ir al hospital. Quedé estupefacto. Como si viera, de repente, los movimientos más íntimos de su alma: la valentía, la cortesía útil, la serenidad, la precisión.
Algo sucedió en México, algo grave y definitivo sucedió cuando Octavio Paz comenzó a escribir. “Lo que pasa en un poema, sea la caída de Troya o el abrazo precario de los amantes, está pasando siempre”. Tiene razón: nuestro será ese detenido presente, suya será la gloria. –Texto leído el 19 de abril de 1999 en el Palacio de Bellas Artes con motivo del Homenaje Nacional a Octavio Paz.
(Florencia, 1932-ciudad de México, 2009) fue filósofo y uno de los escritores e intelectuales más relevantes del siglo XX mexicano.