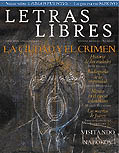Al husmear en la obra de Jaime Sabines, los lectores de lupa intertextual, los fisgones de cuenta minuciosa delatan inconsistencias formales, antiintelectualismo a ultranza, sobredosis sentimental. A esto, los devotos de la intensidad oponen una hilera de virtudes: sencillez, irreverencia, desenfado. Pero la poesía de Sabines no se deja tratar así. Para entender a este poeta mayor de nuestra lengua es de veras inútil colocar, en la balanza de los juicios terminantes, su desaliño supuesto, de un lado, y del otro la pureza inobjetable de su energía verbal. A un mismo tiempo desbordada y justa, su obra es como un caldo sustancioso cocinado con los ingredientes más diversos. En un mismo poema caben piedras, cigarros, una varita seca, un zapato. Entran sapos y arcángeles, monjas despatarradas, voces tiernas y oscuras. Versos largos y cortos ocupan su lugar sin estorbarse; llegan endecasílabos perfectos de la mano de algunos paticojos que reclaman su sitio en el puchero; vienen compases de bolero y palabras hostiles que muerden al lector embelesado.
Para Sabines, la escritura poética es incompatible con las ideas de pulimento y esmero, porque piensa que la unidad de un poema no es de orden material. No hay gran poesía sin gran técnica, nos dice, pero enseguida aclara que toda retórica debe estar subordinada al arte de vivir. A lo largo de su obra insiste en que la inspiración le viene de quedarse quieto, de observar todas las cosas y dejarlas crecer en su interior hasta ser excedido por su peso. Entonces, todo lo que le sucede de un modo común y corriente vuelve a pasar en el poema con un ritmo lleno de sentido.
La poesía de Sabines alcanza la vida en “esa recóndita sencillez de lo simultáneo”. Esto no es como aquello; esto es esto, más esto, más esto… El poeta es mujer que viene del mandado, niño que va a la escuela con la libreta sin tarea, viajero que no puede abandonar la ciudad a la que llegó de paso. Sabines odia con ternura. Se declara derrotado y al mismo tiempo enarbola el gozo como una protesta. Asume su ruina, afirma que todo es pesadumbre, pero vuelve al pie del día a redimirse llevado de la mano de una madre estelar. Sabe que su oficio exige renunciar a la costumbre y se pone a escribir los dictados de su época, consciente de servir a la poesía y al diablo:
¿Qué puedo hacer en este remolino
de imbéciles de buena voluntad?
¿Qué puedo hacer con inteligentes
podridos
y con dulces niñas que no quieren
hombres
sino poesía?
[…]
¿Qué putas puedo hacer, Tarumba,
si no soy santo, ni héroe, ni bandido,
ni adorador del arte,
ni boticario,
ni rebelde?
¿Qué puedo hacer si puedo hacerlo
todo
y no tengo ganas sino de mirar
y mirar?
Este quedarse quieto propiciatorio nada tiene que ver con la inmovilidad: significa esperar, crecer en el suspenso del silencio. Para combatir el desaliento, Sabines avanza hacia el encuentro con lo cotidiano. Mientras, oye pasar al tiempo. De cara a la muerte, extrae de la orfandad y el desarraigo el agua limpia de la vida. Y aunque a veces nos hace pensar que escribe abandonado al dolor, su poesía es un empeño sostenido de darle carne a la esperanza.
Como pocos poetas, Sabines se ha propuesto ser fiel a sus hallazgos, que son los del peatón que camina con los ojos bien abiertos para no ser atropellado, los del hombre que es hijo, padre, marido, y trabaja como otro cualquiera. Soñar y mirar son para él una misma cosa. Tiene sueño de vivir. En su mundo todas las cosas, incluso Dios, el alma o la muerte, poseen la concreción del polvo, la cama, el cepillo de dientes. Y como sólo la vida existe, le duele el alma como el estómago. Sin leche, sin azúcar, sin frijoles, los muertos no pueden morir: trabajan en sus tumbas inventando lentamente sus desechos. La respiración de los bueyes, el temblor de las plantas y la velocidad de los arroyos son el vaho de Dios. Cuando el poeta se cansa de arreglarlo todo, cuando parece asumir que es imposible que un pez cante como un pájaro, llega Dios, le tiende una toalla y le sonríe. Ese Dios de Sabines, que no sabe nada del más allá y entiende mucho del misterio. Un Dios para tutearlo, para insultarlo por no estar aquí, para conversar con él ante un altar lleno de viandas, retratos y aguardiente. Un vacío lleno de promesas, invocado, conjurado:
Por subterráneos andamos,
buscándonos,
llamándonos,
igual que dos amigos perdidos.
Inextricable estás,
madeja de sombra, raíz obscura,
obscura,
nido de sirenas.
[…]
Dios, hermano, lo que no sé,
lo que no quiero, viejo porvenir.
Estoy desmantelado, aguardándote,
y siento tus pasos sobre mi pecho,
crujiendo como sobre un piso de
maderas podridas.
Vacío y viejo, y con miedo y
con odio,
en mi soledad te acecha mi amor
para atraparte, vivo, como a un
pájaro.
Enfrentada a la realidad más acuciante, esta poesía lleva sus dudas a un punto de máxima zozobra, para luego desembocar en reflexiones de una inteligencia originaria: “…la vida es la sed y el agua”. Sabines ha templado su instinto bárbaro con dosis oportunas de sabiduría y desconfianza. Su obra supera sus riesgos gracias a estas constantes intercesiones de humor y rigurosa ciencia: “Los borrachos que gritan no duran mucho”.
En nuestros días, en México, no hay un poeta más popular que Jaime Sabines. Una popularidad engañosa: su obra se conoce muy parcialmente, en buena medida porque sus “admiradores” no lo leen y sólo acuden al Recuento de poemas para buscar los versos consabidos, los que se publican en periódicos, revistas y panfletos, se reescriben en las bardas, se citan en los bares y en las fiestas: “Los amorosos nunca duermen…” Pero quienes de veras lo leen siguen siendo unos cuantos.
Aunque sus poemas nos hablan a menudo de su aversión por la fama, Sabines rehúye la imagen del poeta que se desvela en una torre lejana. Tiembla de veras al pensar que su oficio pudiera separarlo del resto de la tribu. Y entonces exagera sus peores notas: el tono chillón, el acento profético. Otras veces, se avergüenza hasta la médula de no estarse callado sólo por no tener “el pudor necesario del silencio”. Escribe porque ya estaba dicho que había de comer su piedra “con el sudor del corazón”, pero sabe que el amor, el dolor o el miedo apenas pueden decirse, que se muerden como un pan. Su fuerza nace y termina en un saber muy sencillo: que lo verdaderamente extraordinario, lo monstruosamente anormal, “es esta breve cosa que llamamos vida”. –