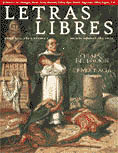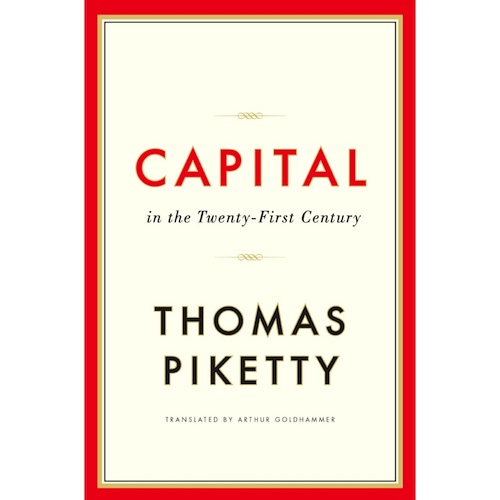A cinco años del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la opinión pública sigue teniendo una imagen de los problemas económicos, políticos, sociales y religiosos de Chiapas que guarda escasa relación con la realidad. No es para menos. En su inmensa mayoría, las miles de páginas que se han escrito sobre Chiapas han tenido como objetivo justificar la rebelión zapatista, so capa de “explicarla”. Para ello, los improvisados “chiapanólogos” han aceptado acríticamente la imagen de Chiapas que el subcomandante Marcos, por un lado, y la Diócesis de San Cristóbal, por el otro, han ofrecido. El estado más meridional de México se ha convertido, así, en un escenario en el que se libra una batalla decisiva entre las fuerzas del Mal y las del Bien. En esta esquina, tenemos a unos finqueros voraces y explotadores que acaparan la abundante riqueza que se genera en la región y que despojan a los indios de sus tierras ancestrales con la ayuda de sus guardias blancas y de las fuerzas represivas del Estado.
En esta otra, encontramos a unos indígenas que a pesar de 500 años de explotación han sabido mantener viva la sabiduría de la civilización maya, viviendo en comunidades igualitarias, en las que las decisiones se toman por consenso en asambleas democráticas que se realizan bajo la orientación del consejo de ancianos del lugar. Enfrentados a una situación desesperada, resultado de las reformas al artículo 27 constitucional y de la política neoliberal del PRI-gobierno, los indígenas no habrían tenido más remedio que tomar las armas para evitar su desaparición, su exterminio.
Esta construcción de un Chiapas imaginario no tiene nada de sorprendente en el mundo de la política, tal y como se practica en México. Los políticos necesitan presentarse como los adalides de las causas justas, como los poseedores de la panacea universal que permitirá resolver todos los problemas. No es de esperar que sean ellos quienes nos muestren las complejidades y las contradicciones de la realidad chiapaneca.
En cambio, quienes parecen haber olvidado sus obligaciones más elementales son los académicos y los intelectuales, salvo contadas excepciones. En efecto, según Max Weber, su principal función es ejercer su espíritu crítico para que la sociedad se enfrente a los “hechos incómodos” que vienen a contradecir las simplificaciones detrás de las que se escudan los políticos, elevando así el debate más allá de las posiciones partidistas. No deja de causar admiración observar cómo muchos académicos de primer nivel, cuyos méritos intelectuales y aportaciones a las ciencias sociales están fuera de toda duda, han asumido públicamente, sin la menor reticencia, las falsificaciones más burdas propaladas por los zapatistas. Al parecer, la lucha contra el gobierno y el PRI lo justifica todo, incluso el sacrificio del sentido crítico, que es el sustento mismo de su ejercicio profesional. Otros callan las verdades que conocen demasiado bien para no disentir en público del mundillo en el que se mueven y en el que aspiran a sobresalir, para no ser acusados por sus amigos de haberse vendido al gobierno, de haber traicionado la “causa indígena”.
De esta forma, la implacable lógica de la Guerra Fría ha vuelto a sentar sus reales en México: o estás incondicionalmente con nosotros, o estás en nuestra contra. El debate cede su lugar a las descalificaciones y a las acusaciones. Sólo quien es movido por turbios intereses puede poner en duda las “verdades” que justifican la lucha zapatista.
La suerte que han corrido entre los círculos de “izquierda” los libros que se han propuesto reconstruir la historia terrenal del EZLN y de su implantación en la Selva Lacandona es altamente significativa. Carlos Tello, tras publicar La rebelión de Las Cañadas, fue acusado, entre otras cosas, de delator, de recurrir a oscuros archivos de la procuraduría y del ejército. Pero nadie se tomó la molestia de discutir si sus afirmaciones sobre hechos concretos y comprobables eran o no ciertas. La táctica cambió radicalmente con los siguientes libros: Marcos, la genial impostura, de Bertrand de la Grange y Maite Rico, y Religión, política y guerrilla en Las Cañadas de la Selva Lacandona, de María del Carmen Legorreta. A pesar de que en ellos se hacen aseveraciones que dejan muy mal parados a zapatistas, clérigos de la Diócesis de San Cristóbal, animadores de ONG y periodistas, los simpatizantes zapatistas no consideraron necesario responder a sus argumentos. Prefirieron callar con la esperanza de que los libros habrían de pasar desapercibidos. Esta táctica fracasó estrepitosamente con el libro de Bertrand de la Grange y de Maite Rico, que ha vendido más de 40,000 ejemplares, pero está resultando eficaz en el caso del de Carmen Legorreta, que abunda en información de primera mano y en extremo detallada sobre la política irresponsable seguida por el zapatismo y por la Diócesis de San Cristóbal en la región de Las Cañadas. Debo reconocer que si originalmente algunas de las afirmaciones de estos autores me parecían endebles, forzadas e incluso tendenciosas, el silencio de la izquierda –quien calla otorga– ha terminado con muchas de mis reticencias anteriores.
Cuesta trabajo entender cómo se compaginan estas tácticas de la izquierda zapatista con los ideales que dicen defender. ¿Será que en aquel mundo ideal de tolerancia y pluralismo, en el que caben todos los mundos, las ideas no serán objeto de debate, los hechos no serán confrontados con otros hechos, la disensión será sinónimo de traición?
Pero los peligros de esta imagen imaginaria de Chiapas construida para justificar un levantamiento armado –que dicho sea de paso causó la muerte de cientos de inocentes vecinos de Ocosingo– no terminan ahí. Las soluciones que se proponen para “resolver” la problemática indígena, al fundarse en un diagnóstico en gran medida equivocado, difícilmente pueden contribuir a mejorar la vida de los pobladores de Chiapas. En algunos casos, dichas “soluciones” pueden volverse, incluso, contraproducentes para los propios indígenas.
Mucha tinta ha corrido sobre las diferencias que existen entre la propuesta de modificaciones constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas elaborada por la Cocopa y aquella que el Ejecutivo presentó a la Cámara de Senadores. Los simpatizantes zapatistas ven en la propuesta del gobierno una traición a la letra y al espíritu de los Acuerdos de San Andrés. El Presidente de la República, por su parte, piensa que algunos puntos de la propuesta de la Cocopa constituyen una amenaza a la integridad y a la soberanía nacionales (balanización) y conceden a los indígenas privilegios indebidos (fueros). A mi juicio, estos temores son totalmente infundados. Ni el país, ni la población mestiza corren riesgo alguno con la aprobación de la propuesta de la Cocopa. En realidad lo que debería preocuparnos son varios de los puntos en los que ambas propuestas coinciden, que de ponerse en práctica en el México y en el Chiapas realmente existentes, y no en una sociedad perfecta poblada de ángeles, pueden llegar a reforzar la marginación económica, la falta de libertades y derechos democráticos y la discriminación social que padecen los indígenas de carne y hueso. El camino al infierno puede estar pavimentado de buenas intenciones.
Un estado rico con gente pobre
Esta fórmula resume acertadamente el discurso de los simpatizantes zapatistas sobre la realidad económica de Chiapas. Según ellos, el principal –por no decir el único– problema que padecen los indígenas es la expoliación de los abundantes frutos que la madre tierra les ofrece generosamente por parte de una minoría de finqueros y políticos. Bastaría con devolverles a los indígenas el control de los recursos de sus territorios “ancestrales” para resolver sus problemas económicos. Según algunos, esto sólo será posible cuando llegue el advenimiento del nuevo mundo y desaparezcan el PRI-gobierno en México y el neoliberalismo en el mundo. Para el gobierno, en cambio, la pobreza en Chiapas es un problema ancestral del cual nadie es responsable. Él, que ha invertido millones en el desarrollo del estado, lo es menos que nadie.
Sin embargo, la afirmación de que Chiapas es un estado rico dista mucho de ser evidente. Sorprende que antiguos marxistas consideren que hoy en día la producción de café, maíz y ganado, la extracción de gas natural y la generación de electricidad en presas basten para garantizar la prosperidad de una abundante población en rápido crecimiento demográfico.
La ausencia prácticamente total de actividades industriales y la dramática escasez de empleos en el sector de servicios no parecen preocuparles demasiado. No está de más recordar que en todos los municipios de Chiapas, salvo Tuxtla Gutiérrez, el porcentaje de población económicamente activa que gana menos de una salario mínimo supera ampliamente el promedio nacional (véase mapa “La pobreza en Chiapas”).
Pero aun suponiendo que los recursos naturales mencionados anteriormente fueran suficientes para hacer de Chiapas un estado rico, el hecho es que todos ellos se encuentran fuera de las regiones indígenas, y más específicamente fuera de la llamada zona de conflicto que comprende Los Altos de Chiapas y la Selva Lacandona (véanse mapas “Regiones socioculturales de Chiapas” y “Población indígena en Chiapas”). Más de la mitad de la producción de maíz proviene de la Depresión Central y de Los Llanos de Comitán. Cerca de las tres cuartas partes del ganado se reproducen en la Depresión Central y en las Llanuras del Pacífico, de Pichucalco y de Palenque. Todas las presas hidroeléctricas (que generan 8 por ciento del total de la electricidad del país) se encuentran sobre el Río Grijalva, lejos de la zona de conflicto. En cuanto al gas natural (23 por ciento de la producción nacional), se extrae de las Llanuras de Pichucalco, una región que mantiene prácticamente todos sus intercambios con Tabasco, dándole la espalda a Chiapas. Sólo en lo relativo a la producción de café, cuyo precio mundial está una vez más por los suelos, Los Altos y la Selva Lacandona se encuentran al mismo nivel que el resto del estado.
En Los Altos, principal región indígena de Chiapas, lo único que abunda son las personas. En efecto, esta región, a pesar de ser una de las más pobres de Chiapas, tiene una densidad de población muy superior a la del conjunto del estado (61 personas por hectárea contra 37; véase mapa “Densidad de población en Chiapas”).
Estos contrastes regionales, que aquí hemos esbozado rápidamente, fueron durante siglos la base misma de la economía chiapaneca. A partir de finales del siglo XVII, Los Altos de Chiapas empezaron a funcionar como una gran reserva de mano de obra barata para las demás regiones de Chiapas que contaban con recursos naturales más abundantes, pero que se encontraban escasamente pobladas. A través de diversos métodos compulsivos, los indios de Los Altos tenían que ir a trabajar fuera de su región. El primero de estos métodos fue la obligación de pagar el tributo en dinero contante y sonante, para lo cual los indios tenían que emplearse en las plantaciones de cacao de Tabasco o en las fincas dominicas de Ocosingo. Después de la Independencia se decretó el pago de un impuesto “por cabeza” –la capitación– y se procedió a despojar a los indígenas de sus mejores tierras, para obligarlos a ir a trabajar a las grandes propiedades de la Depresión Central. Finalmente, a fines del siglo pasado, y durante gran parte del actual, el monopolio sobre la venta de aguardiente y el tristemente célebre sistema “de enganche” permitieron asegurar una mano de obra constante a las fincas cafetaleras del Soconusco y del norte de Los Altos. Un papel similar desempeñó la región Sierra respecto a las fincas cafetaleras a partir de finales del siglo XIX.
Sin embargo, en los años de 1950 la situación empezó a cambiar aceleradamente. El crecimiento generalizado de la población chiapaneca hizo innecesario recurrir a la mano de obra indígena de Los Altos. Además, las fincas cafetaleras del Soconusco optaron por contratar a trabajadores guatemaltecos a los que les podían pagar sueldos todavía más bajos que a los indígenas de Chiapas. En ese momento, los gobiernos federal y estatal pusieron en marcha una política económica verdaderamente criminal (si no me falla la memoria, en aquel entonces gobernaba el mismo partido político que ahora dice que los problemas de Chiapas son resultado de un rezago ancestral). En vez de buscar intensificar la agricultura para aprovechar la abundancia de trabajadores sin empleo, decidieron apoyar con generosos subsidios a la ¡ganadería extensiva! El resultado no se hizo esperar: muchas fincas dedicadas a la producción de café, tabaco, caña de azúcar y maíz se convirtieron a la ganadería, despidieron a sus peones acasillados y dejaron de dar empleo temporal a decenas de miles de indios. La situación se tornó crítica. A falta de otras alternativas, la presión sobre la tierra se incrementó. Para evitar tener que repartir las grandes propiedades de la Depresión Central, de Los Llanos de Comitán, de las inmediaciones de la Selva Lacandona y de los Valles de Simojovel (a las que les había otorgado, claro está, certificados de inafectabilidad ganadera), el gobierno, en un acto más de irresponsabilidad política, alentó la colonización de la Selva Lacandona. Esta región, como todas las selvas tropicales, tiene un ecosistema sumamente frágil, poco apto para el desarrollo de una agricultura sustentable. Después de unos pocos años de cosechas abundantes, la tierra se agota y los colonos tienen que abrir nuevos campos de cultivo, talando y quemando la vegetación original. Por si esto fuera poco, el gobierno federal ofreció créditos y dio múltiples facilidades a los nuevos pobladores de la Selva Lacandona para que introdujeran ganado a sus tierras, en una región en la que cada vaca necesita en promedio de una hectárea de pastizal para alimentarse. La vegetación original de la Selva Lacandona amenazaba con desaparecer por completo en unos pocos años cuando el gobierno (creo que también era del PRI) dio un vuelco brutal a su política y en 1978 creó la “Reserva Integral de la Biósfera Montes Azules” para proteger la última zona que conservaba relativamente intacta su vegetación natural. La colonización de la Selva Lacandona se transformó en un callejón sin salida. Las esperanzas que había despertado entre los indígenas (desde la óptica de la Iglesia católica la selva era ni más ni menos que la “tierra prometida”) se esfumaron brutalmente. Con la reforma del artículo 27 constitucional, los descendientes de los colonos de la selva supieron que no habría más tierra para ellos.
Las inversiones públicas de los años de 1970 y el auge petrolero del sexenio de López Portillo permitieron paliar momentáneamente las consecuencias del crecimiento demográfico y de la política de ganaderización. La construcción de las presas hidroeléctricas y de nuevas carreteras dio empleo a muchos jóvenes indígenas. Otros migraron a Tabasco atraídos por la riqueza que generaba la extracción inmoderada de hidrocarburos. Sin embargo, la crisis de 1982 devolvió a Chiapas a su realidad de pobreza y desempleo.
Los finqueros
El problema de la tierra en Chiapas sólo puede ser comprendido si se le ubica en este contexto económico, cuyas grandes líneas acabamos de esbozar. A pesar del sabio consejo de Marx de no confundir la realidad con la percepción que los actores sociales tienen de ella, los investigadores por lo general han asumido acríticamente el punto de vista de los campesinos indígenas inmersos en la lucha por la tierra. De ahí el mito de los latifundistas que despojan a los indígenas de sus tierras ancestrales, mito que ha generalizado la idea simplista de que la revolución mexicana no ha llegado a Chiapas. Lo que procede entonces es repartir la tierra, como se ha hecho en el resto del país, para poner fin a los problemas económicos de sus habitantes.
Esta interpretación de la realidad, a pesar de lo generalizada que se encuentra, carece de todo sustento. El reparto agrario en Chiapas se asemeja mucho en ritmo y modalidades al que se dio en el resto del país. Es tan sólo el contexto económico y cultural en el que se desarrolló el que es propio de Chiapas. Tras un despegue ligeramente tardío, el porcentaje de tierras de propiedad social en Chiapas alcanzó los mismos niveles que los del resto de México a partir de los años de 1960 (véase gráfica “Propiedad social en México y Chiapas, 1940-1990”).
Al igual que en el resto de la República, las primeras tierras que se repartieron fueron las de menor calidad, las menos productivas. Así, los primeros beneficiarios de la reforma agraria en Chiapas fueron los indígenas de los municipios cercanos a San Cristóbal, los de las montañas zoques, los campesinos de origen mam de la Sierra Madre y, en menor medida, los choles de la zona cafetalera (véanse mapas “El reparto agrario en Chiapas, 1950-1990”). Esta política era totalmente congruente con el modelo económico que se encontraba en vigor en aquel entonces. Los habitantes de las regiones que servían de reserva de mano de obra recibían tierra (de mediocre calidad) para obtener de ellas su sustento durante los meses del año en los que no laboraban en las fincas y plantaciones.
En las décadas de 1950 y 1960, el reparto agrario se extendió a nuevas regiones, con la excepción de algunos municipios que contaban con una vigorosa ganadería, como los de las Llanuras de Pichucalco y de Palenque y del noroeste de las Llanuras del Pacífico. A pesar de una notoria disminución de la superficie ocupada por predios de propiedad privada de más de cinco hectáreas, el crecimiento demográfico, la extensión de la ganadería y la falta de empleos incrementaron brutalmente la presión sobre la tierra. Empezaron entonces las grandes luchas agrarias encabezadas por organizaciones campesinas independientes del partido oficial. Éstas tuvieron como escenarios principales los Valles de Simojovel, en las Terrazas de Las Rosas (los municipios en torno a Villa Las Rosas y Venustiano Carranza) y la Selva Lacandona. En esta última región, los colonos tuvieron que luchar no sólo contra los ganaderos, sino contra el gobierno que había “reconocido” las tierras comunales del pequeño grupo de indios lacandones y amenazaba con expulsar a decenas de miles de tzeltales, choles y tojolabales que se habían asentado en ellas, alentados por el propio gobierno (¡qué raro!, en aquel entonces también eran políticos del PRI los que jugaban de esa manera con el destino de los indios). Detrás de tan generosa concesión a los lacandones, se escondía el interés de compañías forestales, ligadas a prominentes miembros del gobierno, de explotar las maderas preciosas de la selva.
Para 1990, en todas las regiones indígenas, en la Sierra y en las Terrazas de Las Rosas la propiedad social y las pequeñas propiedades privadas menores a cinco hectáreas representaban más de 77 por ciento del total de las tierras, alcanzando incluso más de 90 por ciento en muchos de los municipios de Los Altos y de la Sierra. A pesar del predominio del minifundio en el estado, el reparto agrario no terminó con la reforma del artículo 27 constitucional. El levantamiento armado zapatista y las presiones que ejercieron a raíz de éste, las organizaciones campesinas e indígenas independientes obligaron al gobierno a comprar tierra y a repartirla a los campesinos a través de la figura de fideicomisos. Cerca de cuarta parte de las propiedades privadas de más de cinco hectáreas han corrido esa suerte desde enero de 1994. El tamaño promedio de los predios expropiados es de 84 hectáreas, gran parte de ellos de pastizal. Ha habido incluso casos de invasiones a predios de ¡una hectárea! Sólo campesinos desesperados por la falta de alternativas económicas pueden creer que se trata de latifundios.
Paradójicamente, los principales beneficiarios de este nuevo reparto agrario no han sido tanto los indígenas de Los Altos y de la Selva Lacandona, sino los campesinos ladinos de la Depresión Central. A falta de predios que comprar en sus regiones de origen, los indígenas de Los Altos que han sido dotados recientemente de tierras, las han recibido en la Depresión Central, en la Selva Lacandona, en Las Llanuras de Palenque e incluso, en algunos casos, en la región Istmo-Costa, es decir a 100 o más kilómetros de los lugares en donde habitan. Muchos de estos predios se encuentran ahora semiabandonados porque sus nuevos propietarios no están dispuestos a trasladarse en forma permanente a lugares tan remotos.
Ciertamente, todavía existen en Chiapas prósperas fincas cafetaleras que garantizan a sus propietarios altísimos niveles de vida, pero todas ellas se encuentran en el Soconusco o en la vertiente norte de la Sierra Madre, muy lejos de la zona de conflicto. Además está por verse si su reparto beneficiaría en algo a la economía regional o si por el contrario la hundiría todavía más en el marasmo. De cualquier forma, si estas fincas llegaran a ser repartidas –lo que parece sumamente improbable–, quienes recibirían la tierra serían evidentemente campesinos de la región, no los indígenas zapatistas.
Como se puede observar en los mapas, existe una estrecha correlación entre zonas en las que predomina el minifundio y zonas en las que más de 75 por ciento de la población gana menos de un salario mínimo. De igual forma, en aquellos municipios en los que la propiedad privada de más de cinco hectáreas predomina, el nivel de vida de la gente es un poco más alto. Al hacer este señalamiento, no pretendo afirmar que el reparto agrario genera pobreza, sino tan sólo mostrar que en aquellos lugares en los que existen otras oportunidades de ganarse la vida fuera del sector agrícola, la presión sobre la tierra disminuye notablemente y las propiedades privadas logran mantenerse intactas. Un caso ejemplar es el de las Llanuras de Pichucalco. En esta región la propiedad privada de más de cinco hectáreas, dedicada fundamentalmente a la ganadería, representa 89 por ciento del total. A pesar de ello es una región en la que prácticamente no hay invasiones de tierras. La razón es muy sencilla: las ciudades de Pichucalco y de Reforma (en la que se localiza la importante planta petroquímica de Cactus) ofrecen trabajos en la industria y en los servicios. Es más redituable para un campesino irse a trabajar de obrero o mesero a esas ciudades que invadir tierras para después de meses o años de luchas recibir una pequeña parcela que de cualquier forma será insuficiente para garantizar su sustento diario.
Ciertamente, el importantísimo proceso de reparto agrario que ha conocido Chiapas no ha estado exento de problemas y de graves conflictos. El promedio de años transcurridos entre la fecha del mandamiento presidencial y la ejecución de la resolución presidencial era de más de siete años. Hay casos, incluso, en los que los campesinos han realizado trámites durante ¡40 años! antes de recibir la tierra. Este tortuguismo, casi siempre intencional, generó situaciones de lo más perversas: muchas invasiones de tierras no tenían otro objetivo que el de acelerar la ejecución de las resoluciones presidenciales. Los grupos de solicitantes terminaron por descubrir que tenían primero que ser víctimas de una violenta represión –a menudo durante el desalojo de los predios ocupados que suscitara la indignación de la opinión pública para que las autoridades se ocuparan finalmente de ellos y agilizaran los trámites agrarios. La lógica de los indígenas zapatistas de que es necesario primero verter sangre –propia y ajena– para hacerse escuchar de las autoridades ha sido fomentada durante décadas por el propio sistema político, aunque claro está que ahora ha adquirido proporciones extremas.
Los problemas que ocasionó la reforma agraria no terminan ahí. Muy a menudo la tierra solicitada por organizaciones campesinas independientes era entregada a la CNC, como forma de reforzar el clientelismo del PRI en el estado. Son incontables los casos de dotaciones sobrepuestas que inevitablemente derivaron en enfrentamientos entre campesinos. En tiempos del gobernador Absalón Castellanos, se lanzó el Programa de Rehabilitación Agraria (PRA) para adquirir, mediante compras, tierras que se encontraban en conflicto y distribuirlas posteriormente como ejidos. El Programa desató una corrupción nunca antes vista. Los propietarios empezaron a cobrar por tierras que de cualquier forma habrían sido expropiadas. Otros fomentaron las llamadas “autoinvasiones” para cobrar las indemnizaciones gubernamentales y a menudo recuperar más adelante sus predios mediante un pago compensatorio a los supuestos “invasores”.
Ninguno de estos turbios manejos fue exclusivo de Chiapas. El resto de la República también los padeció, pero todo parece indicar que en Chiapas alcanzaron magnitudes nunca antes vistas. Es sin duda por ello que en 1994 Chiapas registraba el mayor “rezago agrario” del país.
En efecto, bajo el eufemismo de “solucionar el rezago agrario” se esconden los intentos de la Secretaría de la Reforma Agraria por poner un poco de orden en el caos que ella misma ha generado.
La otra peculiaridad del problema agrario en Chiapas fue el carácter casi feudal de las relaciones al interior de las fincas. Muchas de éstas tenían una rentabilidad económica bastante baja, pero en cambio proporcionaban a sus propietarios prestigio y sobre todo un poder ilimitado sobre sus peones. Junto a actitudes paternalistas, que explican la lealtad de los acasillados hacia sus patrones –al extremo que muchos combatieron con ellos contra los carrancistas durante la Revolución–, coexistían –o más bien eran el otro lado de la moneda– prácticas como el derecho de pernada, los castigos violentos e injustificados, las deudas que crecían día tras día, etcétera. En la memoria histórica de los indígenas, el tiempo de las fincas es recordado como una verdadera pesadilla. Ello ha generado profundos rencores contra los descendientes de finqueros, reducidos a menudo por la reforma agraria a la categoría de pequeños propietarios, que no da señas de atenuarse.
En este marco de alta densidad demográfica, escasos recursos naturales, minifundismo extremo, falta de empleos y crisis económica nacional, la generosa política de autonomía indígena corre el riesgo de derivar en la creación de reservas indígenas, en “bantustanes” (regiones autónomas de negros bantú que se crearon en África del Sur como parte de la política segregacionista y racista impuesta por la minoría blanca) en las que sus pobladores sean abandonados a su triste destino por el Estado, escaso de fondos. Ante esa perspectiva, muchos indígenas, como diría Lenin, están votando con los pies. Dejan sus comunidades tradicionales para buscar empleo en San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla, Villahermosa, Cancuc e incluso en Estados Unidos. Ellos, mejor que nadie, saben que difícilmente Los Altos y la Selva Lacandona van a poder ofrecer los trabajos que sus habitantes requieren para llevar una vida digna.
Con el supuesto fin de mejorar las condiciones de vida de los indígenas de la zona de conflicto –aunque en la práctica parece tratarse más bien de reforzar las decrépitas redes clientelistas del PRI y minar la base de apoyo de los zapatistas–, el gobierno federal ha invertido importantes sumas de dinero en la región. Pero fuera de la renovación de la red carretera, sus efectos no son visibles, al menos para el común de los mortales. No es imposible que gran parte de ese dinero desaparezca entre las manos de autoridades locales corruptas o que sirva para comprar armas. No olvidemos que recientemente un regidor del municipio de Chamula fue arrestado en San Cristóbal de Las Casas con un lanzagranadas, que pensaba utilizar para destruir el primer templo protestante que se está construyendo en el municipio.
Esto nos lleva inevitablemente al problema de la elección de las autoridades políticas en los municipios indígenas.
La comunidad consensual
Seguramente uno de los puntos que encierra más riesgos para los indígenas de Chiapas es la aprobación de los “usos y costumbres” como medio de elegir a las autoridades políticas. La idealización –que es una forma de desconocimiento– de la realidad política de los indígenas ha conducido a la teoría de que ellos cuentan con un sistema de gobierno de origen prehispánico, que garantiza la resolución de conflictos, la armonía, la justicia y la igualdad en la comunidad, a partir de principios no sólo diferentes, sino incluso superiores e incompatibles con los de la democracia occidental. Por lo tanto, basta con dejar que los indígenas se rijan por sus propias reglas sin intervención alguna del resto de la sociedad para que todos los conflictos internos encuentren solución.
Parece increíble que a estas alturas todavía sea necesario recordar que la conquista y colonización españolas supusieron una profunda ruptura en la vida de los pueblos mesoamericanos en general y de Chiapas en particular. En efecto, durante el primer siglo de dominación española, de acuerdo con una estimación más bien conservadora, más de las dos terceras partes de los indios de Chiapas murieron, víctimas de la guerra, de los trabajos extenuantes a que fueron sometidos, de los malos tratos, de los traslados de población y, sobre todo, de las epidemias traídas del Viejo Mundo. La élite sacerdotal, poseedora de los conocimientos y creencias más desarrollados, desapareció como resultado de la “conquista espiritual”, que en Chiapas fue encabezada por los dominicos, traídos por fray Bartolomé de las Casas. En un primer momento, los españoles asentaron su dominio sobre las masas campesinas utilizando como intermediarios a algunos miembros de las clases dirigentes indias, los llamados “señores naturales” y “principales”, a los que les reconocieron ciertos privilegios y preeminencias. Sin embargo, al consolidarse el régimen colonial, estos caciques empezaron a perder su poder político y económico, hasta desaparecer por completo en muchas de las regiones de Chiapas.
Otro cambio que habría de trastocar por completo la organización de los indios fue el de las congregaciones de población. Estas congregaciones o reducciones, implantadas principalmente por los dominicos, obedecían a un doble objetivo. Por una parte se trataba de concentrar a los indios que vivían dispersos en los montes en nuevos poblados, para controlarlos, evangelizarlos y cobrarles el tributo más fácilmente. Pero por otra parte, de acuerdo con la máxima de “divide y vencerás”, se buscaba también acabar con las unidades político-territoriales y con las formas de gobierno prehispánicas, con el fin de romper las lealtades que existían entre los habitantes de los asentamientos que los componían. Así, a menudo indios que formaban parte de señoríos prehispánicos rivales, y que incluso en algunas ocasiones hablaban lenguas distintas, fueron obligados a convivir en las nuevas congregaciones, las llamadas “repúblicas de indios”. Las autoridades coloniales dotaron a estos asentamientos de tierras y de instituciones territoriales (los barrios, parcialidades o calpules), políticas (el cabildo), religiosas (un santo patrón y varias cofradías) y económicas (la caja de comunidad) trasplantadas de la península ibérica, pero que los indios habrían de transformar para adecuarlas a su situación y a sus necesidades y para construir a partir de ellas nuevas formas de autogobierno, de jerarquía social, de solidaridad, de ayuda mutua y finalmente de identidad. No está de más señalar que en la región de Los Altos, los sujetos colectivos indígenas sobre los que se pretende legislar (chamulas, zinacantecos, cancuqueros, tumbaltecos, etcétera) son una creación de dicha política colonial. De igual forma, muchos de los “usos y costumbres” derivan directamente de las instituciones que fueron impuestas por los españoles.
Tras la Independencia, los indígenas tuvieron que adecuar sus instituciones locales a las nuevas leyes que regulaban la vida de los municipios. Sin embargo, el debilitamiento de la presencia del Estado y de la Iglesia en las comunidades de Los Altos de Chiapas, proporcionó a los indígenas un mayor margen de maniobra: recuperaron en buena medida el control sobre su vida religiosa y buscaron integrar las responsabilidades políticas y religiosas del pueblo –las cuales durante la época colonial se habían mantenido claramente diferenciadas– en una sola jerarquía, que dio lugar al famoso sistema de cargos civicorreligiosos, que los antropólogos culturalistas norteamericanos se obstinan en considerar de origen prehispánico. Las élites ladinas, que sólo estaban interesadas por las tierras y la mano de obra indígenas, se desentendieron en buena medida de estas transformaciones que se producían al interior de las comunidades.
Con la consolidación del sistema político posrevolucionario nacional, basado en la existencia de un partido casi único y en la corporativización de amplios sectores sociales, el Estado volvió a tener una importante presencia en las comunidades indígenas de Los Altos de Chiapas. Durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, gracias a la creación del Sindicato de Trabajadores Indígenas –que le permitía al Estado controlar el reclutamiento de los trabajadores indígenas para las fincas de café del Soconusco y poner coto a algunos de los abusos más escandalosos del “enganche”– y gracias al reparto agrario que se inició en esas mismas fechas, el Partido Nacional Revolucionario (PNR), antecedente directo del PRI, logró acabar con el poder político de los ancianos y de los secretarios ladinos en los municipios indígenas.
Su lugar fue ocupado por jóvenes indígenas, formados fuera de sus comunidades –algunos de ellos en la ciudad de México– y ligados a los intereses del partido de gobierno. Rápidamente, estos jóvenes “revolucionarios institucionales” usaron sus cargos políticos para dotarse de una sólida base económica (tierras, control del comercio local, inversiones en empresas con ladinos de San Cristóbal de Las Casas, etcétera) para garantizar la permanencia de su poder más allá de los vaivenes de la vida política regional y nacional. A esta primera generación de caciques le siguió otra (a menudo hijos de la anterior) constituida por los maestros bilingües. Fueron estos presidentes municipales, ligados al PRI, los que introdujeron la práctica de las asambleas comunales que, en Los Altos de Chiapas, han sido igual de democráticas que las organizadas por la CTM en los sindicatos oficiales.
Las formas de organización social y política de los pueblos indios no son por lo tanto prácticas inmemoriales, que habrían logrado conservarse puras desde los tiempos prehispánicos hasta nuestros días, sino que son el resultado de una compleja dialéctica entre las instituciones impuestas primero por la Corona española y luego por los gobiernos nacionales, y la respuesta creativa de los propios indígenas ante las cambiantes situaciones históricas por las que han atravesado y que los han transformado.
A pesar de esta compleja historia, son muchas las personas que todavía creen que los municipios indígenas han sido comunidades igualitarias, en las que las decisiones se toman por consenso. Sin embargo, estos municipios conocen los mismos problemas que cualquier comunidad humana: en su interior existe una enorme diversidad económica, social y religiosa, y se enfrentan, rara vez de manera pacífica, proyectos políticos e intereses personales y de grupo contrapuestos. Los indígenas no son ángeles descendidos del cielo (ni tampoco demonios), tienen las mismas capacidades y los mismos límites (que no son sino el reverso de las primeras) que el resto de los seres humanos. Por una parte, son capaces de comprender situaciones inéditas, de juzgarlas, de actuar con base en razones y no sólo por instinto o por tradición, de debatir sobre los valores morales propios y ajenos, y de distanciarse y criticar las prácticas de su sociedad. Su cultura no es una cárcel que determinaría todas sus ideas y todos sus comportamientos, sino una herramienta, ciertamente imprescindible, que les permite crear nuevas realidades y nuevos valores, y que les permite también comprender a otros hombres, aunque provengan de otras latitudes y de otras culturas. La tan cantada y traída oposición entre lo particular y lo universal carece por completo de sentido: todas las culturas son por definición particulares, pero también son necesariamente creadoras de diversidad, de divergencias y de contradicciones internas y son el medio a través del cual los hombres se abren a otras culturas sobre un horizonte de universalidad.
El reverso de estas mismas potencialidades humanas es la imposibilidad de prever el futuro, de conocer de antemano las consecuencias precisas de nuestros actos, las reacciones que van a suscitar en otras personas. Así, cualquier proyecto humano es por definición incierto. En toda sociedad, en toda comunidad encontraremos no sólo divergencias sobre la mejor forma de alcanzar determinados fines, sino también sobre los objetivos mismos por los que se debe de luchar. Siempre encontraremos a hombres convencidos de que son más capaces que los otros de interpretar y encauzar las acciones de su comunidad, y que entrarán en competencia con otros hombres que tengan el mismo propósito. Ello sin necesidad de referirnos a los intereses personales que cada uno de ellos pueda tener. Con gran perspicacia, Max Weber señaló que la existencia de una comunidad, como espacio político público, implica necesariamente una competencia por el prestigio y el poder.
Pero más allá de estas consideraciones abstractas sobre la condición humana y social, la actual diversidad interna de los municipios indígenas de Chiapas es evidente. En ellos encontramos desde peones sin tierras hasta caciques que poseen hoteles en Tuxtla Gutiérrez y flotillas de camiones y “combis”, que monopolizan el comercio local y que prestan dinero a tasas usurarias; campesinos analfabetas, maestros bilingües y egresados de licenciatura o incluso de posgrado; católicos tradicionalistas (que no reconocen la autoridad del obispo de San Cristóbal) y liberacionistas (de la Teología de la Liberación); protestantes de una infinidad de iglesias distintas y ahora, incluso, algunos musulmanes; priistas, perredistas, petistas, cardenistas (del Partido Cardenista) y panistas; zapatistas y antizapatistas, partidarios de los usos y costumbres y promotores del cambio.
Las formas de control impuestas en tiempos de Lázaro Cárdenas y el monopolio del poder político ejercido durante décadas por el PRI han sido incapaces de dar cabida a esta renovada diversidad social y de encauzar en forma pacífica la competencia política entre las nuevas élites indígenas. Por ello, los caciques indígenas empezaron a recurrir cada vez con mayor frecuencia a la violencia y a las expulsiones para terminar con la disidencia interna.
En resumen, la crisis política por la que atraviesan las comunidades indígenas no es de naturaleza distinta a la que padece el resto del país: es el resultado de la permanencia de un sistema político corporativo y clientelista que es rechazado por sectores cada vez más amplios de una sociedad inmersa en un proceso de cambio acelerado.
La principal diferencia radica en que mientras el resto de la sociedad mexicana ha entrado en un proceso de transición democrática y de alternancia política en los gobiernos municipales y estatales, esta posibilidad parece haberse esfumado tan rápido como apareció en los municipios indígenas de Los Altos y de la Selva Lacandona.
El levantamiento zapatista despertó grandes simpatías entre las organizaciones campesinas e indígenas independientes que empezaron a colaborar más estrechamente unas con otras. Como resultado de esta dinámica, en las elecciones legislativas de 1994, el PRD llegó en primer lugar en once de los 26 municipios indígenas que conforman Los Altos y la Selva Lacandona (no incluimos en la cuenta a San Cristóbal y a Teopisca, que tienen mayoría de población ladina). Las elecciones para presidentes municipales de 1995 parecían, pues, una ocasión inmejorable para terminar con el poder de muchos caciques indígenas ligados al PRI y para establecer un nuevo equilibrio político en Los Altos y en la Selva Lacandona. Sin embargo, el subcomandante Marcos, en el último momento, giró instrucciones a las bases zapatistas para que no acudieran a las urnas. Como resultado de esta decisión, el PRD sólo ganó las presidencias municipales de cuatro municipios (Altamirano, Amatenango del Valle, Chilón y Sitalá). El abstencionismo zapatista fue especialmente importante en El Bosque, Chenalhó, San Andrés Larráinzar y Pantelhó, aunque también tuvo un fuerte impacto en Chilón, Huixtán, Sabanilla, Simojovel y Tila (el alto abstencionismo en San Cristóbal y en Zinacantán parece obedecer a razones principalmente locales). Las consecuencias de esta funesta decisión no se hicieron esperar. En muchos de estos municipios se desató una auténtica guerra civil entre militantes priistas (que sabían perfectamente que habían logrado conservar el poder gracias a la abstención de los opositores) y bases zapatistas. El saldo en la zona chol fue de cerca de cien muertos, más de las dos terceras partes de ellos militantes del PRI. En Chenalhó, esta guerra civil entre priistas y cardenistas de un lado, contra zapatistas por el otro, tras causar la muerte en emboscada de más de diez personas (la mayoría de ellos identificados como priistas) desembocó en la matanza de Acteal, donde perdieron la vida 45 personas del grupo “Las Abejas”, en su gran mayoría mujeres, niños y ancianos. Paradójicamente, “Las Abejas” era una organización ligada a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y que, al parecer, se había mantenido al margen de los enfrentamientos anteriores.
Es inevitable pensar que la historia de Chenalhó hubiera sido otra si la oposición hubiera presentado un candidato a presidente municipal en 1995. Los resultados de 1994 –63 por ciento de los votos para el PRD y 22 por ciento para el PRI– parecían asegurarles de antemano el triunfo.
Durante todos estos conflictos internos, las autoridades locales y estatales no se comportaron como guardianes del orden y del estado de derecho –que es lo que se supone que deberían de ser–, sino como los cabecillas de una banda armada enfrentada a otra por el control de una región. En vez de buscar terminar con los sangrientos enfrentamientos que se producían en varios de los municipios de Los Altos buscaron aprovecharlos para restablecer el menguado dominio del PRI sobre la población indígena. Para ello dieron amplias facilidades –por no decir que fomentaron– a sus partidarios locales para que se armasen y se encargasen directamente de terminar con el dominio del EZLN sobre muchas comunidades.
En las elecciones federales de 1997 –elecciones que resultaron cruciales a nivel nacional, ya que por primera vez el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados– los zapatistas no se conformaron con no acudir a votar, sino que atacaron y quemaron un gran número de casillas en Los Altos y en la Selva Lacandona. En Oxchuc, un anciano tzeltal a quien le había tocado ser funcionario de una casilla, intentó proteger con su cuerpo una casilla que los zapatistas pretendían destruir. A raíz de la paliza que éstos le propinaron, falleció unos días después en un hospital de Tuxtla Gutiérrez.
Este año de 1998, aunque en algunos municipios las bases zapatistas buscaron llegar a un acuerdo con el PRD para apoyar a sus candidatos, la comandancia zapatista mantuvo sus instrucciones de no votar. Gracias a ello, el PRI ganó –a menudo por un amplio margen– todas las presidencias municipales de Los Altos y de la Selva Lacandona. Estas regiones deben ser de las pocas del país en las que el pri ha logrado aumentar en forma tan notoria el porcentaje de votos a su favor.
Aunque en 1995 todos los editorialistas que simpatizan con el subcomandante Marcos buscaron justificar su decisión de no participar en las elecciones, hoy en día muchos de ellos, por lo menos en privado, consideran que se trató de un grave error estratégico. Pero realmente ¿se trata tan sólo de un error de apreciación, de un mal cálculo político?, o ¿esta decisión encierra cuestiones mucho más profundas? Pancho Villa decía que no repartía tierras entre sus hombres porque de hacerlo se quedaría sin soldados. La lógica del subcomandante Marcos ante las elecciones locales no parece ser otra. Si la oposición hubiera triunfado en un buen número de municipios indígenas, se habría generado sin duda una dinámica poco propicia a la causa revolucionaria. Los indígenas habrían empezado a solicitar recursos a las autoridades estatales y federales, habrían buscado echar a andar proyectos productivos para aliviar sus necesidades más urgentes, relajando con ello su lealtad hacia la comandancia zapatista. Marcos, como todos los revolucionarios radicales, no puede escapar a la tentación luciferina, como le llamó Unamuno, del “todo o nada”. Para él, los problemas de los indígenas de Chiapas no tienen solución posible sino se acaba primero con el injusto sistema que prevalece no sólo en México sino en el mundo entero, el llamado neoliberalismo. De lo que se trata, pues, es de agudizar las contradicciones del sistema para acelerar su desaparición. Mientras peor sea la situación de los indígenas, mientras más sufran represión y más miserables se encuentren, más fuerza tendrá la causa zapatista. Los cabecillas de la “primera revolución del siglo XXI” razonan de manera muy parecida a los revolucionarios del siglo XIX. Es probable que estén igualmente equivocados y que una vez más sean los poderes constituidos (el PRI, pues) los que saquen provecho de esta táctica suicida, como de hecho ha venido sucediendo hasta ahora en Chiapas, en donde las bases zapatistas indígenas, cansadas de esta “guerra de baja intensidad”, se reducen cada día un poco más.
Este es el contexto en el que –siguiendo los Acuerdos de San Andrés– se quieren ahora introducir como método de elección de las autoridades municipales los “usos y costumbres”. Lejos de ser una panacea universal, esta propuesta, de llevarse a cabo, podría agravar aún más los problemas internos de los municipios. Para empezar es más que probable que cada facción política tenga su propia versión de cuáles son los “auténticos” usos y costumbres y que un primer motivo de enfrentamientos sea la definición de dichos “usos y costumbres”. En segundo lugar, muchas de las formas tradicionales de gobierno excluyen a amplios sectores de los habitantes de los municipios indios. El consejo de ancianos excluye a todos los jóvenes; el sistema de cargos religiosos a los protestantes y a menudo también a los católicos liberacionistas; las asambleas, salvo casos excepcionales, a las mujeres. Difícilmente se puede pensar que estos sectores van a aceptar pasivamente quedar al margen de la vida política de su municipio. Por otra parte, los partidos de oposición, en medio de enormes dificultades, han logrado echar raíces en Los Altos y en la Selva Lacandona, y han abierto espacios políticos que desaparecerían brutalmente en caso de imponerse el método de usos y costumbres. Los únicos beneficiarios serían, sin duda, los caciques y prestamistas ligados al pri que podrían fácilmente imponer sus designios en asambleas multitudinarias en las que se vota a mano alzada, método que permite ubicar con toda precisión a los disidentes. El ejemplo de Chamula, municipio en el que durante los últimos 25 años, en nombre de los “usos y costumbres”, se ha expulsado con lujo de violencia a todos los disidentes (¡entre 20,000 y 30,000 personas, en un municipio que en 1990 contaba con 52,000 habitantes!) y en el cual sólo el PRI puede realizar campañas electorales, debería de hacer reflexionar un poco más a los partidos de oposición. Acabar con la incipiente democracia partidista que se está desarrollando en Los Altos y en la Selva Lacandona, a pesar de los esfuerzos en sentido contrario del PRI y del EZLN, en un momento en que en el resto del país las elecciones están permitiendo renovar por completo la vida política nacional, no es seguramente la mejor forma de hacer de los indios “ciudadanos mexicanos con plenos derechos”. Aunque ciertamente los “usos y costumbres” pueden llegar a ser la mejor forma de mantener un orden férreo y autoritario, legitimado en nombre de las “auténticas tradiciones mayas”, en la gigantesca reserva de indígenas desempleados y alcoholizados (el alcohol también es parte del “costumbre”) que podría llegar a implantarse, con las mejores intenciones del mundo, en Los Altos y en la Selva Lacandona si el debate actual sigue versando no sobre los problemas reales, concretos y cotidianos de los indígenas sino sobre el Chiapas imaginario que han construido los propagandistas del zapatismo. ~
_____
Fuentes: La mayor parte de la información que aquí se maneja proviene del libro Chiapas / Los rumbos de otra historia (J.P. Viqueira y M.H. Ruz, editores), México, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, y Universidad de Guadalajara, 1995 (primera reimpresión, 1998).
Los datos sobre la reforma agraria me fueron proporcionados por Gabriel Ascencio que, junto con sus colegas investigadores del Centro de Estudios Superiores de México y Centro América de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, está terminando una investigación sobre la situación agraria del estado de Chiapas que habrá de echar por tierra muchos de los mitos que existen en la actualidad.
La información sobre procesos electorales proviene de la investigación "Los indios de Los Altos de Chiapas ante las elecciones" que realizan en forma conjunta el Instituto Federal Electoral con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del Sureste y cuyo responsable es Edmundo Henríquez.
Huelga decir que las opiniones aquí expresadas son de la exclusiva responsabilidad del autor.
(ciudad de México, 1954), historiador, es autor, entre otras obras, de Encrucijadas chiapanecas. Economía, religión e identidades (Tusquets/El Colegio de México, 2002).