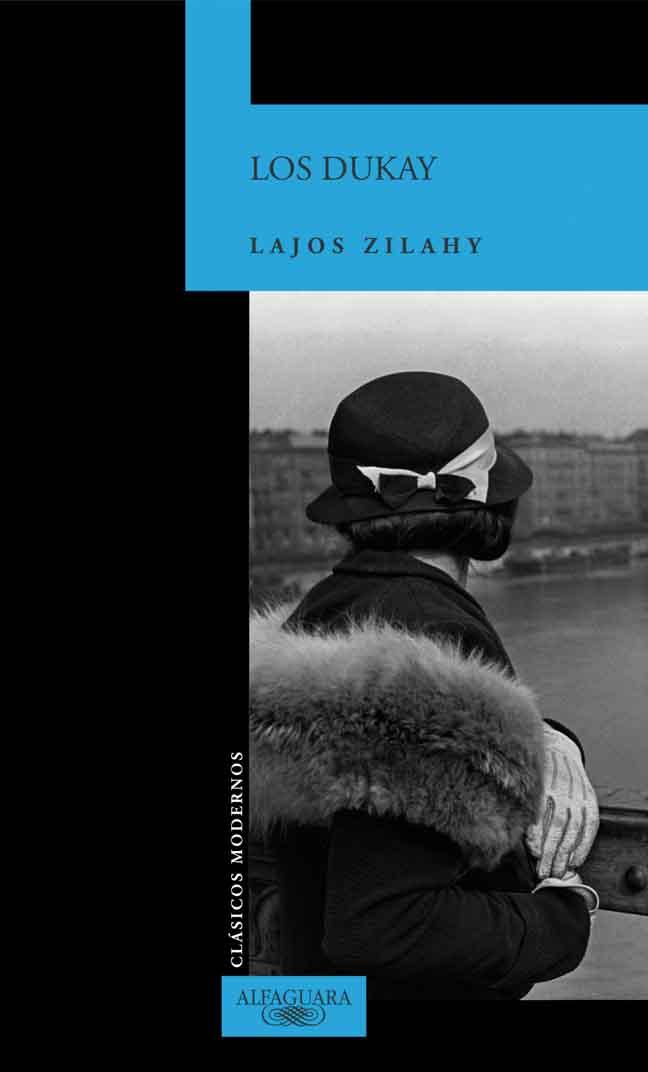1. Las doy por ciertas, pero no encuentro la referencia exacta de un par de sentencias relacionadas con la obra de Gabriel García Márquez. Una es de Jorge Luis Borges, al comentar su aprecio por Cien años de soledad, que dijo al paso: “Aunque yo la hubiera dejado en cincuenta”. La frase no descalifica la novela del colombiano (como si se dijera que le sobran páginas) sino que califica al argentino como frecuentador dificultoso del género novelístico, quien solía perderse en el laberinto de personajes y situaciones, y prefería por ello, como lector y artífice, las formas breves. De haberse enfrentado a un orbe narrativo como el de Aracataca/Macondo (lo que resulta impensable en un bibliotecario citadino, que se enteraría de ello sólo por mapas y enciclopedias), efectivamente Borges lo hubiera simplificado o cifrado al máximo hasta dejarlo “en cincuenta”.
El segundo eco es difuso, y viene de una entrevista a la madre de García Márquez, Luisa Santiaga, que reconocía en los libros de su hijo la historia familiar, alterada por la incapacidad de Gabito por referir las cosas de modo lineal y cierta manía, además, por modificar la realidad hasta volverla inverosímil. Lo sintetiza García Márquez, acaso, en el epígrafe de sus memorias: “La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla”.
Él mismo reconoce esas faltas desde niño cuando dice, por ejemplo: “porque las cosas que contaba les parecían tan enormes que las creían mentiras, sin pensar que la mayoría eran ciertas de otro modo”. O: “mis relatos eran en gran parte episodios simples de la vida diaria, que yo hacía atractivos con detalles fantásticos para que los adultos me hicieran caso”. Y también, aunque de modo indirecto, cuando refiere su entusiasmo por Las mil y una noches: “Hasta que me atreví a pensar que los prodigios que contaba Sherezada sucedían de veras en la vida cotidiana de su tiempo, y dejaron de suceder por la incredulidad y la cobardía realista de las generaciones siguientes”.
El comentario de Borges dibuja, por contraste, la exuberancia de un cuerpo narrativo; y la queja de Luisa Santiaga retrata un estilo: esas alteraciones (del tiempo, que zigzaguea, o del dato cierto, que se vuelve irreal sin perder su carga de realidad) son el realismo mágico.
2. Las memorias arrancan de un modo impetuoso. Con la petición de Luisa Santiaga a su hijo mayor, entonces un joven periodista que intentaba encontrar su rumbo en la escritura, de que la acompañe a vender la casa de los abuelos en Aracataca, el lector emprende con ambos el camino del descubrimiento. Es un viaje a la semilla, a la raíz; es, para el escritor, el darse cuenta que en esa memoria difusa, recuperada a fuerzas por el pedido de la madre, estaba la fuente original, el gran surtidor de las historias que habría de contar por el resto de sus días. Significativamente, su lectura de acompañamiento es Luz de agosto, de William Faulkner.
Los demonios de la infancia se hacen presentes: las plantaciones de banano y los campamentos de la United Fruit Company, que eran casas de madera al estilo del viejo oeste norteamericano; los abuelos maternos, el coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía (hacedor en la vejez de unos pescaditos de oro) y Tranquilina Iguarán, su esposa; el sitio exacto de la matanza de jornaleros, ocurrida en 1928, y que marcó el fin de una época; o el portal de una finca bananera con el nombre de Macondo.
El efecto Proust, las magdalenas mojadas en te de tila que disparan la búsqueda del tiempo perdido, ocurre en García Márquez, a la edad de veintidós años (cuando realiza ese viaje con la madre), por la comida criolla: “Desde que probé la sopa tuve la sensación de que todo un mundo adormecido despertaba en mi memoria. Sabores que habían sido míos en la niñez y que había perdido desde que me fui del pueblo reaparecían intactos con cada cucharada y me apretaban el corazón”.
Los lectores más fieles de García Márquez reconocerán en cada detalle de ese camino hacia la infancia pasajes de los libros; quienes lo han leído con pausas estarán invitados a revisar, en la obra, lo que ha quedado de esa época que el escritor/periodista investiga, como si él mismo fuera el sujeto de su gran reportaje, invitados a ir, desde la infancia recuperada, a los títulos que ese deslumbramiento autobiográfico provocó, de Barranquilla a Aracataca o Cataca (donde ara es río), hasta el cuarto en que empezó todo, cuando le dice doña Luisa al joven García Márquez: “Aquí naciste tú”.
Es ahí donde además nace la escritura, que, como diría Julián Ríos, es criatura.
3. Como sucede con los conductores automovilísticos, con los escritores no hay edad para el retiro. Uno puede seguir manejando su coche hasta los noventa o cien años. Según mis indagaciones, los reglamentos de tránsito no tienen algún capítulo dedicado a ese aspecto. García Márquez cierra estas memorias, publicadas en 2002, con acontecimientos del año 1955, cuando publica La hojarasca, su primer libro; seguirían otro u otros volúmenes, que la vida no le permitió concluir. Entregó aún a la imprenta en 2004 un título fallido, Memoria de mis putas tristes, en donde copia a Kawabata; ahí ya se pasa los altos, pues confunde los colores del semáforo, y cuando quiere ir al frente mete reversa. Habrá que valorar esa época final. Yo diría que su última gran conducción al volante fue Vivir para contarla.
(ciudad de México, 1963) es editor y escritor, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.