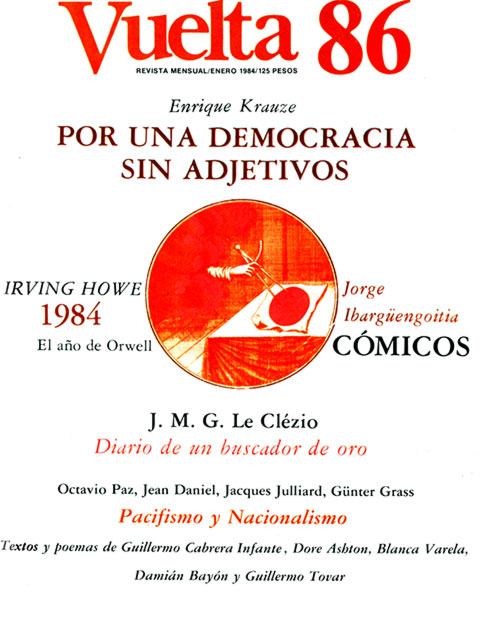Para mi hijo León
…la luz de la experiencia es una linterna en el timón
que brilla sólo en las olas que están ya tras de nosotros.
Coleridge
El agravio
El país abriga un agravio insatisfecho. Su origen es la irresponsabilidad con que el gobierno dispuso de la enorme riqueza que pasó por sus manos entre 1977 y 1982. Sabe que fue una oportunidad de desarrollo, rara y quizá irrepetible, como se ha presentado a ningún otro país latinoamericano. Presiente que con la oportunidad se fue también, por un largo tiempo, por un largo tiempo, la posibilidad de un progreso sano, armónico y destinado a aliviar los problemas ancestrales del país desde tiempos de Humboldt: la desnutrición, la desigualdad, la insalubridad, la pobreza. Su conciencia de la pérdida es más aguda porque entrevé que la caída no era inevitable -como lo fue alguna vez la del henequén- sino el resultado de fallas humanas. Admite que errar es de humanos pero no en esas proporciones. La sensación de haber sido víctima de un gran engaño, las evidencias de la más alucinante corrupción, la abrupta y continua expectación de expectativas, todo ello y el sacrificio cotidiano incierto que impone la crisis, se ha enlazado hasta formar un nudo difícil de desatar, un nudo hecho de azoro, arbitrariedad, cinismo, depresión, angustia y, sobre todo, incomprensión. Lo malo es que los agravios no desaparecen por ensalmo. Pertenecen al reino natural de las pasiones, no al de la razón. Y ya se sabe: “El hombre discute, la naturaleza actúa”.
Dos palabras expresan la actitud del nuevo régimen: austeridad y realismo. Desde un principio De la Madrid prometió no prometer lo imposible. Fue muy claro en su diagnóstico del mal a vencer -la inflación- y en advertir que la medicina que suministraría al paciente -en la sala de emergencia- sería durísima. A su juicio, y al de muchos otros mexicanos, no había ni hay alternativa. Pero la pertinencia de la cura o el valor del cirujano no alivian la carga de incomprensión acumulada ni satisfacen el agravio. En su discurso del 1° de septiembre, el Presidente se refirió a nuestra situación, casi sin metáfora, como una economía de guerra. La paradoja es que, en efecto, se trata de una metáfora. Los alemanes que padecieron la terrible inflación durante la República Weimar sí habían vivido una guerra y podían señalar a los responsables reales o ficticios de sus desventuras. En México, en cambio, hasta el campesino más humilde escuchó la prepotente publicidad del “oro negro para todos” seguida, poco tiempo después, por un mensaje diametralmente opuestos: vivimos una economía de guerra. Y todo esto sin que mediase una explicación pública sobre las causas del desastre o una admisión de responsabilidades. Sobre el daño, el silencio.
El agravio arroja una sombra de desconfianza sobre los regímenes herederos de la Revolución. Es muy probable que las tensiones se alivien a medida que se abata la inflación y la economía reaccione. Todos lo esperamos. Pero todos sabemos también que la salida de la crisis no es inmediata y que sus dimensiones políticas persistirán por largo tiempo. Ahora bien, a diferencia de lo que ocurrió después del 68, el gobierno no está ya, objetivamente, en posibilidad de integrar a los agraviados o a los políticamente activos. ¿Cuáles son entonces las alternativas?
El gobierno tiene un as en la manga olvidado desde la presidencia de Madero: la democracia. Ha sido un ideal revolucionario relegado para otros fines igualmente válidos pero distintos: el bienestar económico, la justicia social. La afirmación nacional, la paz y la estabilidad. Siempre existen argumentos para limitar, posponer o desvirtuar a la democracia. Siempre hay una tarea prioritaria, una estructura que no es prudente remover, un tigre que es peligroso despertar, una supervivencia cultural imposible de superar. Siempre rondan los fantasmas del caos, la desintegración nacional, el fascismo o el comunismo.
Sin embargo, la lección histórica es clara. Las sociedades más diversas y las estructuras más autoritarias descubren, sobre todo en momentos de crisis, que el progreso político es un fin en sí mismo. Confiar en la gente, compartir y redistribuir el poder, es la forma más elevada y natural de desagravio. Así lo atestiguan la vuelta a la República francesa en 1871, el establecimiento de regímenes libres en Italia, Japón y Alemania al finalizar la Segunda Guerra Mundial y en España a raíz de la muerte de Franco. Para alcanzar el progreso político, el repertorio humano tiene sólo una invención probada: la democracia. “Mal sistema -decía Churchill- salvo en un sentido: todos los demás son peores”.
No sólo los veneros del petróleo nos llevaron a la tormenta y a la crisis. También los vicios y costumbres que, en el gobierno y la sociedad, han bloqueado nuestro progreso político. Son los mismos que ocultan, en el horizonte mexicano, una oportunidad de desagravio, madurez y responsabilidad no menos preciosa que la que se perdió en 1982: la oportunidad de la democracia.
El péndulo detenido
De su paciente lectura del vizconde Bryce -aquel agudo observador de la vida política- Daniel Cosío Villegas sacó en claro una fórmula para México: a la democracia por el agravio. Lo resumía de este modo:
Nosotros, ni predestinados a la democracia como Estados Unidos, ni con el genio creador teórico de Francia ni con la paciencia inglesa que acumula infinitas pequeñas experiencias para aprovecharlas, hemos alimentado nuestra marcha democrática bastante más con la explosión intermitente del agravio insatisfecho que con el arrebol de la fe en una idea o teoría, lo cual, por sí solo ha hecho nuestra vida política agitada y violenta, y nuestro progreso oscilante, con avances profundos seguidos de postraciones al parecer inexplicables.
Esta notable reflexión lo condujo a una teoría pendular para explicar las corrientes profundas de nuestra vida política. Aunque no desarrolló esta teoría lo suficiente, sus ideas admiten una extrapolación histórica a partir de la Independencia. En nuestro origen está el agravio que los españoles infligían a la población mexicana. La independencia incuba en 1821 un nuevo agravio: el de las estructuras coloniales sin la presencia directa de España. La democracia avanza liberándose del legado español, de los fueros de la Iglesia y del ejército. Con la Constitución de 1857 el péndulo marca la hora que soñaron Morelos o los Constituyentes de 1824. Fue un infortunio histórico el que los conservadores y la iglesia no leyesen en el reloj de los tiempos la oportunidad de fincar -como otros países latinoamericanos- los cimientos de un juego de partidos. Acudieron a la fuerza. En 1867 la guerra se resolvió eliminándolos del escenario y condenándonos al unipartidismo.
Por diez años (1867-1876), bajo las presidencias de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, México ensayó una vida política a la altura de los países avanzados de Europa o de Estados Unidos. No había partidos sino facciones dentro del grupo liberal, pero existía una verdadera división de poderes, un respeto fanático -¿y qué otro cabe?- por la ley, soberanía plena de los estados, elecciones sin sombra de fraude, magistrados independientes, y una absoluta libertad de opinión que se traducía, hasta en los más remotos pueblos del país, en una prensa ágil, inteligente y combativa. Los hombres amaban la libertad política. Los definía más el patriotismo que el nacionalismo. No eran indiferentes a los males económicos o sociales pero desconfiaban de las soluciones autoritarias para aliviarlos.
En 1876, el golpe de Estado de Porfirio Díaz cambió nuevamente la posición del péndulo y puso a fin a la arcadia republicana. ¿A qué o a quién atribuir el fracaso? En política quizá es difícil quemar etapas y la República había sido una edificación en el vacío: “A una vida política sana, robusta y libre, no correspondía una economía vigorosa o siquiera ágil y despierta”. Porfirio Díaz archivó el progreso político sin dejar, en teoría, de venerarlo. Los ferrocarriles y las inversiones extranjeras relegaron la vida política al museo de los ideales. Díaz no olvidó su raigambre liberal pero pensó que la democracia era un fruto del progreso material. Su largo régimen instauró muchos de los vicios políticos que aún padecemos: la centralización, la cooptación, el disimulo, el suave ahogo de los otros poderes. Durante cerca de cuarenta años, bajo el brillo fácil de la Belle Epoque, se incubó un nuevo agravio.
Madero se levantó en armas para desagraviar políticamente a México y restablecer los preceptos democráticos de la Constitución de 1857. En plena campaña leía las “Memorias” de Lerdo de Tejada y sentía una veneración generosa e inteligente por los hombres de la Reforma. Desde antes de llegar a la presidencia y, más claramente, ya en ella, cuidó de cumplir con escrúpulo todas las reglas de la democracia. Por un período aún más breve que el de la República Restauradora, el péndulo volvió a alcanzar un punto de altura. Nunca como en la época de Madero fue tan real la vida de los partidos. Pero las clases dirigentes del país no estaban preparadas para la restauración constitucional. La libertad las ahogaba. Los propios órganos que hubiesen debido apuntalarla -prensa, legisladores, intelectuales, magistrados- prepararon el gatillo de Victoriano Huerta.
Viejos agravios regionales y nacionales, económicos y sociales, se conjugaron con el agravio mayor de la muerte de Madero. El resultado fue la mayor explosión de nuestra historia: la Revolución. La Convención de Aguascalientes o la idea de convocar a un Congreso Constituyente no se entienden sin el agravio político. Interpretar a la Revolución sólo a la luz de sus componentes de clase es pasar por alto la chispa liberal que la provocó y la tradición que siguió viva muchos años después del triunfo sonorense.
El delahuertismo merece un pequeño lugar en la historia el péndulo. Su propósito de fondo era volver a la política de plaza, no de palacio. Cuatro años después de la derrota delahuertista, Obregón le dio la razón a sus vencidos adversarios liberales: intentó reelegirse. A sus próximos solía decirles que el único defecto de Porfirio Díaz había sido envejecer. Sólo el recurso extremo pudo librarlos del cesarismo: el magnicidio. Así León Toral consumó el segundo de los términos del ideal de Madero: “Sufragio efectivo, no reelección”.
Vasconcelos tuvo en 1929 la oportunidad de poner en movimiento el péndulo. Si en vez de jugarse el todo por el todo a la carta presidencial hubiese atendido al consejo de algunos amigos, habría visto que la derrota política de su campaña era también la victoria moral que abría la posibilidad de fundar un partido político. México hubiera tenido, quizás, dos partidos modernos: el PNR -el partido de los militares revolucionarios, centralistas y estatizante- y, junto a él, un partido liberal, civilista, federalista y maderista. Una suerte de pre PAN, sin los resabios confesionales típicos de los años treinta.
Calles tuvo una visión más clara. Con la fundación del PNR evitó la desunión en la cúspide revolucionaria -algo que ni Francia en 1772 ni la URSS en 1924 habían logrado- y sentó las bases para una transición pacífica y legítima del mando. La Revolución mexicana de entonces no devoró a sus hijos: los integró. Calles, es cierto, tuvo la tentación de instaurar una superpresidencia, pero su discípulo Cárdenas se encargó de consolidar su reforma institucional expulsando al Jefe encariñado con la Silla. Con Cárdenas, el PRM se despistolizó y amplió socialmente su proceso de integración. Para 1938 estaba claro que se trataba de uno de los grandes inventos de la tecnología política mexicana: un cuerpo vivo y flexible, esponjoso y pragmático que atrae y organiza, casi corporativamente, fuerzas de poder real -obreros, ejércitos, burocracia- sin recurrir al terror ni a la ortodoxia ideológica. Pocos países en el mundo pueden presumir de los beneficios del PRI: una larga estabilidad, después de más de un siglo, casi ininterrumpido, de revueltas y revoluciones, predictibilidad y, lo que es más sorprendente, circulación de cuadros. El cambio final de siglas fue un acto de justicia lingüística: el PRI había logrado el cambio en la inmovilidad: la revolución institucional.
¿Se trataba de un auténtico progreso político? Sí, en relación con el siglo de violencia, pues había erradicado la política de la pistola. No en cuanto a las potencialidades de madurez y responsabilidad que simbolizaban los liberales de la República Restauradora. Había triunfado el regateo privado, no la democracia. Después de dar -tras 70 años de regímenes militares- el paso fundamental al civilismo, Alemán detuvo totalmente el péndulo con argumentos similares a los del porfirismo. México no debía aspirar a formas superiores de vida política. No había necesidad. La Revolución Institucional haría justicia a todos, con la única condición de que todos se acogiesen a su buena sombra. Cegados por la llamarada industrial de la postguerra, políticos e intelectuales olvidaron, casi sin excepción, el legado de Madero y del siglo XIX. De nueva cuenta el progreso político -incluso dentro del propio PRI- se posponía cambio del crecimiento industrial. El PAN y el PPS, cada uno a su manera, compartieron el optimismo de la Belle Epoque priista. Gómez Morín esperaba el apoyo de los industriales de Monterrey como Lombardo Toledano el de la CTM. Pero industriales y obreros apostaron a otra carta partidista: la gubernamental, el PRI.
Desde los años cuarenta hasta 1968 México vivió, en lo político, un porfirismo remozado cuyos perfiles son perceptibles todavía en 1984. Las elecciones locales y estatales siguen siendo, en ocasiones, tan fraudulentas -y los candidatos tan ajenos e impopulares- como en tiempos de don Porfirio. La Federación ha estrangulado a los Estados y a los municipios en una medida mayor que la del porfiriato. La división de poderes es casi siempre formal, como lo fue entonces. Las libertades no han crecido tanto como quiere la leyenda, salvo en el caso del derecho de huelga, que un Díaz más joven hubiese legitimado de un plomazo. Nuestros diarios son menos profesionales, menos objetivos, menos críticos y, en términos relativos, menos leídos que los diarios de fin de siglo aunque, eso sí, mucho más aburridos. (¿Dónde está el bisnieto del Ahuizote?) Ni siquiera en política exterior podemos jactarnos: Díaz ayudó también a Nicaragua y buscó en Europa y Japón el contrapeso al Big Stick norteamericano. Las palabras de Emilio Rabasa en defensa de la dictadura hubiesen podido describir nuestra democracia adjetivada, nuestra democracia formal:
(El régimen de Díaz guardó siempre) el respeto a las formas legales…para mantener vivo en el pueblo el sentimiento de que sus leyes, si no eran cumplidas, eran respetadas, y estaban en pie para recobrar su imperio en época no lejana.
Se dirá que la Reforma Política ideada por Reyes Heroles e instaurada por López Portillo interrumpe la continuidad neoporfirista. En buena parte es cierto. Hace quince años, la izquierda mexicana no tenía más salidas políticas que el lombardismo, el autismo o la Sierra de Guerrero. Era absurdo e injusto no reconocerla. Hoy la representan cuatro partidos en la Cámara de Diputados, algunos grupos fuera de ella y varios órganos influyentes de opinión que circulan con una libertad conquistada por ellos e impensable en los años sesenta. Ha sido, sin duda, un importante avance democrático. Con todo, la Reforma Política ha sido, hasta ahora, más un movimiento cardenista de integración que un movimiento inverso -maderista- de cesión de poder a la sociedad.
Pero la integración parece haber dado todo lo que podía dar. Hoy hay muchos signos de erosión en el sistema. Aún sus más empedernidos defensores admiten que el PRI atraviesa por una etapa de baja participación, desorientación ideológica y falta de cuadros profesionales. Todo por servir se acaba: hasta la ideología de la Revolución Mexicana. El sistema de integración funcionó por cincuenta años sobre premisas financieras -y cinismos ocultos- que permitían su proliferación. Estas premisas desaparecieron en la tormenta. Su mayor timbre de gloria -el crecimiento económico- guardará silencio por un tiempo. Por primera vez en su historia inmediata el gobierno mexicano no puede cumplir su proverbial función de dar.
Lo decisivo es que a los ojos de un amplio sector de la población el agravio reciente provino del cuerpo que extrae su legitimidad de todas las luchas históricas de desagravio: precisamente, el gobierno. El crecimiento sobrehumano de la Silla presidencial a partir del alemanismo había vuelto a inocular en el mexicano las llagas que en 1908 señaló Madero, llagas que no impidieron, dos años más tarde, el estallido revolucionario: “la corrupción de ánimo, el desinterés por la vida pública, un desdén por la ley y una tendencia al disimulo, al cinismo, al miedo”. Pero los extremos de despotismo, demagogia, corrupción e irresponsabilidad que el país padeció en los últimos quince años han trasmutado esa aparente pasividad en resentimiento, en “rencor vivo”. El proceso se aceleró en el último sexenio. Ante la perpleja mirada de los mexicanos el gobierno escenificó una regresión que pasó sobre el México postrevolucionario, esquivó la Revolución, remontó el Porfirismo, disimuló la Reforma y la República Restaurada y se instaló, impunemente, en el oropel de mediados de siglo pasado. Reanúdense en palacio las fiestas y los bailes. Firma Su Alteza Serenísima: José López Portillo.
Aunque la opinión sabe que sería injusto e inexacto atribuir a López Portillo toda la culpabilidad de la tormenta y la crisis, a estas alturas nadie ignora la gran magnitud de su responsabilidad y, menos aún, los extremos fabulosos de nepotismo y corrupción que imperaron -ésa es la palabra- en su régimen. Con López Portillo culminó la sacralización de la presidencia. El Poder legislativo se construyó un palacio diseñado no para la deliberación sino para el culto a la persona del ejecutivo. El Poder judicial observó impasible el saqueo, declarando una y otra vez su solidaridad irrestricta con el presidente. La prensa, la doctrinaria y la comercial, de derecha y de izquierda, se cuidó de no tocar al intocable. Los terribles grupos de presión adoptaron también los métodos cortesanos. Los miembros del gobierno -conscientes, muchos de ellos, de los errores y malos manejos- se aferraron heroicamente a sus puestos: la muerte antes que la renuncia. Y todo esto al tiempo en que una familia toma al país como patrimonio.
La falta de límites a la Silla presidencial ha llegado a sus límites y la sociedad -o el tigre, si se quiere- comienza a despertar. ¿Qué hacer? Antes que nada reconocerlo. Porfirio Díaz fue un excelente lector del mapa político hasta que en 1908 dejó de advertir los reacomodos de la sociedad. Es cierto que ningún movimiento actual se asemeja al reyismo, pero los reacomodos existen para quien quiera leerlos. En muchos poblados del sur y del centro, anclados en el México viejo, es común encontrar un alto grado de politización local. En esos lugares la opinión se muestra resueltamente adversa a los manejos oficiales. Los sociólogos citadinos obsesionados con los sociólogos citadinos minimizan éstas corrientes políticas populares o simplemente no las ven. Ignoran que la gente puede no saber leer pero sabe quién la gobierna y quién la roba. En el Norte hay un reclamo generalizado de autonomía relativa que se expresa en las elecciones, en la fuerza de la prensa regional y en otros muchos ámbitos. Hay quien ve en estos signos una amenaza contra la nacionalidad, una estrella naciente en la bandera yanqui y otras catástrofes similares. Lo más probable es que se trate, sin más, de un vasto movimiento político en formación.
Una vez más, como en 1908, la sociedad, las generaciones, las ideas y la geografía política están cambiando. Porfirio Díaz no lo ignoró -la entrevista con Creelman así lo indica- pero prefirió la inmovilidad a la reforma profunda. En vez de restablecer la vida constitucional -con enorme provecho histórico para su régimen y su persona-; en vez de reconocer el decaimiento de su régimen; en vez de educar políticamente al tigre, creyó que podía no despertarlo. Quiso detener indefinidamente el movimiento del péndulo democrático y -confirmando la fórmula de Bryce- pagó con su régimen por ese agravio.
Un espejo distante
La reflexión de Cosío Villegas sobre nuestra inconsciente vida democrática es cierta pero no es necesariamente fatal. No se trata de esperar con los brazos cruzados la siguiente explosión del agravio insatisfecho. La vida social no se rige como la de los astros, ni nuestras revoluciones van siempre sobre la grupa del cometa Halley. (Que regresa en 1986, por cierto). Si es verdad que carecemos del genio teórico de Francia y no nacimos predestinados a la democracia como Estados Unidos, nuestra historia reciente demuestra que poseemos cierta sabiduría para acumular pequeñas experiencias y aprovecharlas democráticamente. México fue, por mucho tiempo, país de revoluciones y revueltas, pero también ha sido un país de reformas. La Reforma Política más reciente lo confirma. Con todo, sería un acto de soberbia e ignorancia creer que la historia mexicana ofrece las claves suficientes para prevenir la explosión del desagravio y revertir los rasgos arcaicos de nuestra vida pública. ¿Dónde buscarlas?
En 1980 pasó por México el famoso historiador francés Emmanuel Le Roy Ladurie. Una de sus grandes cualidades ha sido la atinada comparación de circunstancias distintas y distantes, el viajar libremente por los tiempos y espacios históricos buscando ecos y resonancias, lecciones y advertencias. Hablando de México trazó un paralelo sorprendente: le recordábamos a Inglaterra en el Siglo XVIII. Le Roy Ladurie no se refería a nuestro desarrollo industrial o a nuestra riqueza -enorme, por lo demás, en ese momento- sino a nuestra estructura política. Tiempo después, uno de los pocos mexicanos que verdaderamente saben historia política -Rafael Segovia- comentaba que la corrupción política en México recordaba a la inglesa del XVIII y para ello hacía referencia a un libro revelador: The Structure of Politics at the Accession of George III de Sir Lewis Namier. Es obvio que aquel Estado inglés, instrumento de la clase terrateniente, era de una naturaleza y una dimensión muy distintas a la del Estado mexicano, que, en tantos sentidos, precede a la nación. Pero cambiando lo que hay que cambiar -que es casi todo- hay un cierto paralelo en el funcionamiento de los dos sistemas. Francia, España e Italia son culturas mucho más cercanas, pero lo importante en este caso no son sólo las semejanzas sino las palancas de progreso. En esto la Inglaterra del siglo XVIII puede ser, en efecto, un espejo remoto y aleccionador.
Habían quedado atrás las grandes querellas: el derecho divino de los reyes, la revolución, las guerras civiles y religiosas, y, en palabras del Ricardo II de Shakespeare, “las tristes historias de reyes derrocados, abatidos por la guerra, perseguidos por los fantasmas de quienes habían depuesto… todos asesinados.” En el siglo XVIII Inglaterra inició la era de la estabilidad política. Purgados y sin fuerza, los conservadores –tories– permanecerían silenciosos por seis largos decenios, los mismos que duró el régimen de partido-único: la vasta supremacía whig: 1725 a 1782. En aquella época, explica Namier, antes que los negocios los hombres preferían el negocio de parlamento. “Estar fuera del parlamento es estar fuera del mundo” escribía un almirante a un Lord en 1780. Era famosa la institución del “Secret Service Money”: eg. la mordida. Un puesto en el parlamento whig no era un fin en sí mismo sino un medio para hacer enormes fortunas; para “servir a los amigos”; para tener una tajada en la nómina civil; para avanzar en la escala profesional; para obtener préstamos, mercedes, prebendas, contratos, recomendaciones, amparo de la justicia o, en general, como escribió un contemporáneo “quelque chose de par le roi”.
El sistema electoral era antielectoral: “Las elecciones libres son perjudiciales. Debe evitárselas siempre que sea posible”. En los “Burgos podridos”, una minoría de terratenientes manipulaba las votaciones a su voluntad. El vasto sistema de patronazgo y corrupción (“the old corruption”) deterioró incluso a las venerables universidades de Oxford y Cambridge. Se prostituían las becas universitarias. “En lugar de ser centros de instrucción y estudio -escribe G. M. Trevelyan- eran establecimientos monásticos diseñados para la comunidad de los clérigos becarios”. Gibbon lamentaba sus años en Oxford: “El espíritu dogmático es angosto, perezoso y opresivo” (como en México). Hacia 1780 parecía difícil cambiar un sistema que había durado 65 años. Tremelyan escribió:
Una vez establecido, un sistema de corrupción parlamentaria se torna cada vez peor, en especial cuando toca y afecta cada estrato de la pirámide política, desde el Primer Ministro hasta el más insignificante de los votantes. Para destruirlo se requiere una voluntad política de tal magnitud y sinceridad que logre desviar las energías de los hombres hacia un verdadero propósito político.
El momento de cambio llegó después de que Inglaterra perdió las colonias americanas. Una enorme deuda pendía sobre el imperio. La voluntad política de la que hablaba Trevelyan provendría del gobierno y de la sociedad. Cada cual haría su parte. Vale la pena detenerse en tres rasgos esenciales.
La parte del gobierno era gobernarse a sí mismo, poner la casa en orden. Esta reforma tuvo varios capítulos. Uno de ellos fue la “Economic Bill” propuesta por una facción de los whigs. Fue obra de Edmund Burke (el gran reformador que, por serlo, condenó la Revolución Francesa). Su discurso ante el parlamento en 1780 parece escrito para nosotros. “Es vital -escribió- aceptar el cambio y encontrar el modo de ceder lo que es imposible seguir manteniendo”, a lo cual añadía una lista larga de despilfarros y corruptelas. Burke proponía la creación de una “Superintendencia General de la Economía” (equivalente a nuestra Contraloría) que vigilara la aplicación honesta y racional del gasto. Entre las aboliciones que discurrió estaban: los feudos que no producían ingresos sino influencias, las empresas improductivas de la corona, las jurisdicciones que sólo servían para oprimir o extraer ventajas. El enorme aparato de la Corte debía limitarse. Adiós a los aviadores, los contratistas políticos, los traficantes de pensiones, los galopines del rey que eran intocables por ser… miembros del Parlamento, los lambiscones, bufones, cuenteros y a todos los privilegios de la nobleza que, incrustada en el Parlamento, prosperaba a costillas del erario:
Ningún ingreso, ninguno, puede subsistir con el peso acumulado de instituciones caducas, lujos modernos y corrupción política.
“Porque así como la riqueza es poder, todo poder fatalmente se allegará riqueza de una forma u otra”:
La corrupción, que en sí misma es el resorte perenne de toda prodigalidad y todo desorden; que nos oprime más que los millones de la deuda; que resta vigor a nuestros brazos, sabiduría a nuestros consejos y roba autoridad y crédito a las disposiciones más venerables de nuestra constitución.
Aparte de elevar a rango jurídico sus ideas, Burke propuso instaurar un servicio público de carrera -administración despolitizada-, una paga justa a los servidores civiles y, lo que era fundamental, una reforma al poder judicial. Los jueces, escribió, deben desvincularse por entero de la esfera política. Para ello hay que pagarles bien. “La justicia pública es lo que mantiene unida a la comunidad. La independencia de los jueces debe estar por encima de cualquier consideración”. Trevelyan resume así los resultados de la reforma: “Con la Reforma se aseguró que no reviviese el poder personal del rey. El número de prebendas y el monto del dinero secreto con que se había corrompido al Parlamento fue cortado de modo drástico; se prohibió a los contratistas gubernamentales formar parte del Parlamento; se removió a todos aquellos oficiales que dependían del gobierno y no de los electores para sus puestos (10% del total). Había muerto el degradante período de la corrupción política. Se logró purificar la vida pública inglesa.”
Un segundo acto de voluntad política requería la cooperación, la confluencia, de sociedad y gobierno. Fue la lenta germinación de los partidos políticos. Para la mentalidad del siglo XVIII la auténtica política partidaria era impensable y absurda. El Doctor Johnson la tenía por un mal menor, pero un mal al fin. Pope, el poeta, escribió con desprecio hacia 1714: “El espíritu partidario…: en su mejor instancia no es sino la locura de los muchos para la ganancia de los pocos”. Y Macaulay lo resumía todo en este estribillo:
Then none was for the party
Then all were for the state.
En el siglo XVIII inglés, a pesar de que las palabras tory y whig eran usuales, no puede hablarse de una lucha de partidos propiamente. El whig no era un partido sino un partido-único, un partido-parlamento, un partido-gobierno, un PRI. El Parlamento era un cuerpo al que no se llegaba por una lucha electoral, sino por el sistema de clientes. El rey era, aún, la autoridad suprema a quien se debía la suprema lealtad. A fines del siglo XVIII comenzaron los cambios. Burke escribió, nostálgicos todavía de los tiempos de unidad: “Las divisiones partidarias son -para bien o mal- inseparables de un gobierno libre”. Las guerras napoleónicas (1795-1815) introdujeron un largo paréntesis en la política inglesa, pero al cabo de ellas surgieron nuevas demandas y nuevos reacomodos. La obsesión de las clases dirigentes era evitar la Revolución introduciendo reformas. Y el reloj político avanzó.
En 1832 se introdujo la gran reforma política que abre el Parlamento a un sector de la clase media y a la nueva burguesía industrial y comercial, a costa de la aristocracia terrateniente. Es el año que marca el nacimiento de la política partidaria. La mentalidad había cambiado. Ahora la voz cantante era Disraeli: “Al demonio con los principios: aférrese a su partido”:
Sostengo que es enteramente imposible llevar a buen fin una constitución sin partidos políticos. Digo que deben existir principios distintos que sean guías de conducta para los hombres públicos… pero sobre todas las cosas es necesario mantener la línea de demarcación entre los partidos. Sólo con partidos independientes pueden ser íntegros los hombres públicos. Sólo con partidos independientes puede el Parlamento conservar su influencia y su poder.
El tránsito a la política partidaria requirió la más delicada sensibilidad política. Había que buscar reformas que evitaran el derramamiento de sangre. Es cierto que hasta el Siglo XX se introdujo el pleno sufragio universal, pero también lo es que la reforma de 1832 no sólo era una demanda burguesa sino de toda la sociedad. 1832 fue el año de la revolución pacífica en Inglaterra, una revolución cuyos postulados y componentes de clase no diferían mucho de la de 1789 en Francia. Gracias a ella Inglaterra evitó el círculo vicioso de Revolución y Reacción.
Por parte del gobierno -conservador o liberal- el progreso político consistió en anticipar, reconocer, sancionar y proteger los reacomodos sociales y políticos dándoles voz y voto: sindicatos, nuevas masas electorales, etc… por parte de la sociedad, desde los burgueses hasta los obreros, de los disidentes religiosos y políticos a los cartistas, el progreso consistió en ejercer una presión organizada sobre el gobierno. Algunas veces esta dialéctica llevó a la violencia y la represión, pero el progreso político era claro: la sociedad aprendía poco a poco a gobernarse a sí misma a través de los partidos. Con la competencia entre partidos desapareció definitivamente la corrupción. Proceso admirable pero difícil. Namier lo describió con perfecta concisión: “Las ideas políticas y los partidos son cuerpos de avance lento. El gobierno no parlamentario, sistema sabio como es, no nació a la manera de Palas Atenea”.
La tercera palanca del progreso político fue la prensa. Aquí toda la voluntad fue de la sociedad. El gobierno no tuvo voz ni voto. Durante casi todo el siglo XVIII predominó, con altas y bajas, la censura. “Las publicaciones cuyo objetivo sea criticar al gobierno se considerarán libelos y como tal se castigarán”. Contra esta legislación, antes que los grandes diarios (el Times nace en 1785) lucharon los grandes escritores políticos, Daniel Defoe publicaba su Revue a principios del XVIII; Addison quería “sacar la filosofía de los gabinetes para llevarla a los clubes y salones”. A pesar de la censura y del oneroso impuesto del timbre, los escritores siguieron haciendo política… por escrito. La lista es inmensa: Swift, Fielding, el Doctor Johnson, Walter Scott, Coleridge, Dickens. Casi no hay excepciones.
La prensa fue la mayor escuela de educación política -Montesquieu se sorprendía de ver obreros leyendo periódicos-. Fue también un factor dinámico: enfrentaba al Parlamento y a la Corte, se permitía satirizar al Rey, mantenía una mirada vigilante sobre la vida pública. Un escritor contemporáneo solía decir: “Si en el futuro alguien quiere conocer la civilización actual no necesitará ver ferrocarriles o edificios públicos: le bastará un ejemplar del Times”. La sociedad requería, más que representantes en el Parlamento, ejecutores en el ministerio o la judicatura. Requería un poder propio que vigilase a los otros tres. Un órgano que volviera público el regateo privado. Fue Burke quien acuñó la famosa frase sobre los periodistas: “Ustedes son el cuarto poder”.
Cuando la Revolución Industrial apareció en el horizonte, la pérfida Albión, vacunada contra el despilfarro, llego a la cita con toda puntualidad. Había puesto su casa en orden mediante una cuidadosa relojería política: límites autoimpuestos en el gobierno, una sana vida de partidos y una prensa que llevaba la independencia al fanatismo. Inglaterra no fue rica antes que democrática. Fue democrática antes que rica.
El recurso a la Constitución
Si en México biografía presidencial es destino nacional, Miguel de la Madrid representa una posibilidad de desagravio y democratización. Sus escritos jurídicos sugieren cuando menos un hecho: es un hombre que tiene la sensibilidad intelectual y moral para evitar la explosión del agravio insatisfecho, poner de nuevo en marcha el enmohecido péndulo y adoptar las lecciones históricas pertinentes que nos conduzcan a una democracia sin adjetivos.
Entró en la Facultad de Derecho en 1952. Su huella política inicial no fue el alemanismo, que había vivido como adolescente y menos aún la época bronca de la Revolución, que duró hasta 1940, sino el ruizcortinismo: un régimen de contención y austeridad. En la escuela descubrió al guía más entrañable para su generación: Mario de la Cueva. “Nos hizo -recuerda- respetar a la sin par generación de los liberales” (inculcándonos) “un amor invariable y recio a la libertad y la justicia”. Al concluir su carrera, De la Madrid contribuyó tácitamente a los festejos del Centenario de la Constitución de 1857 con una tesis que dirigió, además de De la Cueva, Jesús Reyes Heroles, que por entonces publicaba su famoso estudio sobre El liberalismo mexicano.
El pensamiento económico de la Constitución de 1857 presagiaba las dos vertientes dominantes en De la Madrid: el técnico y el liberal. Su propósito era, por una parte, insertar la historia del constitucionalismo mexicano en la corriente universal y, por otra, haciendo referencia a la economía mexicana de mediados del siglo XIX, analizar comprensivamente las ideas económicas de los liberales del 57. El texto es claro, riguroso y seco, pero tolera alguna emotividad al hablar del Cura Morelos o de “la invocación enérgica de la forma republicana y liberal” en 1824. El santanismo la parece “la tiranía más oprobiosa que ha padecido nuestro país”; en el Plan de Ayutla ve “el despertar del poder constituyente del pueblo”. Sus palabras de mayor tensión son para los constituyentes del 57, que supieron vindicar “el valor de la individualidad humana frente a la organización estatal”: El Constituyente, escribe De la Madrid,
representa todavía a una centuria de distancia una lección viviente para nuestra generación y para las posteriores. En medio de los festejos que mucho suenan a formalismos insinceros, la juventud actual ha comprendido que la enseñanza del 57 es una iniciativa permanente a la vida institucional y democrática. No importa ya ahora considerar si sus textos tuvieron o no eficacia en organizar adecuadamente al México de entonces… es inevitable reconocer el legado inapreciable que nos dejan aquellos hombres que hicieron posible nuestra existencia nacional.
Esta faceta de su personalidad, inspirada por el constitucionalismo liberal, ha persistido hasta ahora. En 1962, al cumplirse el bicentenario de Rousseau, escribió un largo ensayo sobre “la soberanía popular en el constitucionalismo mexicano y las ideas de Rousseau”, donde refuta la teoría de una Constitución por encima de la soberanía del pueblo. En 1963 abordó la reforma a la Constitución en materia de representación y llama a los partidos a asumir su nueva responsabilidad. En 1964 estudió la división de poderes y la forma de gobierno en la Constitución de Apatzingán. En ese ensayo cita a Morelos: “el influjo exclusivo de un poder se proscribirá como principio de tiranía”: Para De la Madrid la división de poderes, como tal, seguía vigente:
creemos, con Montesquieu, que todo hombre investido de poder tiende su abuso y que es necesario implantar mecanismos institucionales que lo limiten… sin separación de poderes no hay constitución.
El proyecto político de De la Madrid es un reflejo de su biografía intelectual. En la campaña electoral, sus menciones a los liberales y la ley fueron tan continuas como su prédica constitucionalista. Se diría que su proyecto quiere ser la puesta en práctica de una lectura más estricta de la Constitución. Donde dice República, ser más República; donde dice Representativa, aproximarse más al texto; lo mismo para las otras dos palabras clave: democrática y federal. La Revolución Mexicana está presente en dos objetivos: una sociedad más igualitaria y el nacionalismo revolucionario.
Al espíritu republicano corresponden las ideas -algunas en marcha, otras en proyecto- de continuar la Reforma Política, establecer un diálogo continuo con los Partidos, dar juego a las Cámaras, reformar el Senado y el Poder Judicial. También son importantes los límites al Poder Ejecutivo, desde los simbólicos (el presidente paga impuestos y ataja el culto a la personalidad en el informe y en las placas conmemorativas) hasta los más sustantivos: disposiciones contra el nepotismo y la amplia gama de abusos políticos, nuevas figuras delictivas, declaración anual patrimonial, etc… El tono del régimen ha tenido, hasta ahora, ese rasgo general: “volver a la sobriedad y austeridad propias del régimen republicano. La renovación moral se inserta también en el ideal republicano: la Secretaría de la Contraloría y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores (no funcionarios) Públicos son quizá sus expresiones más sobresalientes.
La palabra “Democracia” se encuentra en dos de los postulados: planeación democrática y democratización integral. A ella corresponde la idea de continuar los Foros de Consulta Popular: una suerte de plebiscito cotidiano que genera un “mandato” directo del pueblo. Por último, el término “federal” se refleja en la “Descentralización de la vida nacional”, cuyos aspectos más relevantes son la Reforma al Artículo 115 constitucional en apoyo de los municipios -un clamor desde antes de la Revolución- y la prueba de fuego: la descentralización educativa, una vuelta a las ideas de los liberales del 1917, no de los centralistas vasconcelianos de 1921.
Sería prematuro intentar el balance amplio de un sexenio que apenas comienza, pero a la luz de nuestra oscilante historia política cabe quizá afirmar que el proyecto político de De la Madrid puede significar un sesgo profundo en la etapa postrevolucionaria, el ocaso definitivo del dadivoso neoporfirismo, la vuelta al legado constitucional del siglo XIX y del maderismo, y la posible reversión de las tendencias autoritarias del siglo XX. Nuevas -y viejas- palabras aparecen en los discursos públicos junto a la Revolución: independencia, soberanía, mandato, federalismo, representación, división de poderes, república. La política podría volver a desplegarse como una dimensión autónoma, y el Estado perdería quizá sus inútiles prestigios hegelianos para reducirse a una perfectible creación humana. Hay conciencia de los límites a los que lleva la falta de límites en la Silla presidencial. Aunque el proyecto no recoge sólo el legado del liberalismo constitucional, ése es, a mi juicio, su perfil dominante.
El proceso será difícil. La renovación moral o la democratización integral están todavía, por desgracia, en un estado embrionario. No son aún la cosa misma: renovación, democracia. Si en lo político el Presidente De la Madrid busca algo más que un gobierno digno, recto, republicano y austero -obligado, sobre todo, por las circunstancias-, su desempeño político deberá rebasar decididamente los márgenes del proyecto inicial hacia medidas que propicien una gran participación política y que por su dinámica propia impidan cualquier reversión autoritaria.
Por lo demás, es verdad que sólo una parte de la obra política depende del presidente y de los colaboradores. El resto corresponde a la sociedad. Está en la esencia de un gobierno democrático el no desdoblarse en sociedad civil. Si el gobierno renuncia a la omnipresencia y la sociedad no participa ocupando el espacio político que le corresponde, el vacío lo llenan los Porfirio Díaz y Victoriano Huerta de la hora. Esa participación es incierta. Por ahora, en 1984, lo único claro es que el cuerpo político y la sociedad civil tienen frente a sí una labor titánica de reforma que en principio admite resumirse en tres preguntas claves: ¿Ha comenzado a poner, el gobierno de De la Madrid, diques perdurables al poder ejecutivo y, en general, al Estado? ¿Podemos desplegar una sana y madura vida de partidos? ¿Cuál es la situación actual de la prensa? No son, admitámoslo, todas las condiciones para la democracia, pero en nuestras circunstancias de hoy, como en la unánime y corrupta Inglaterra dieciochesca, son las fundamentales.
Gobierno que se gobierna
El problema de limitar, racionalizar y depurar al Estado mexicano es infinitamente más difícil de lo que fue para aquellos caballeros, serenos y empelucados, del siglo XVII. De la Madrid lo está intentando con un método y un sentido en cierto modo similares, viendo en la corrupción “el resorte perenne de toda prodigalidad y todo desorden”. Con todo, hasta ahora, en la práctica la Renovación Moral ha sido casi inexistente. La revista Proceso es, hoy por hoy, más efectiva que la Secretaría de la Contraloría. Ha denunciado la corrupción con hechos fehacientes y recogido testimonios alucinantes. Es la opinión pública la que ha desterrado a López Portillo, no la justicia federal, cuyo único gran campanazo ha sido hasta ahora el encarcelamiento de Díaz Serrano. El concepto de Renovación Moral que maneja el régimen ha estado más cerca de la técnica que de la justicia. Criterio dudoso. Más que un aluvión de leyes y un ejército de contralores -aunque ambos son necesarios- el país necesita actos de justicia: claros, abiertos, fundamentados, indiscutibles.
Si los chivos expiatorios son culpables no son chivos expiatorios. El acto de justicia que la opinión aún espera es el juicio a López Portillo y Cía: los autores del Robo del Siglo. Ese juicio es la condición necesaria para desagraviar histórica y moralmente a México. Y la única posible. Hubo un momento en que un presidente de México actuó contra un expresidente en abono del sistema, de la ley y de la propia institución presidencial: Cárdenas contra Calles. ¿Es acaso imposible que, respetando puntualmente los cauces legales, un régimen promueva un juicio a su antecesor? Vivimos oficialmente una economía de guerra: una guerra hasta ahora no declarada oficialmente y de la cual, oficialmente, no hay responsables. La opinión no lo cree, de ahí que albergue un profundo agravio.
La nueva actitud del Presidente, el estilo personal de De la Madrid, es otro tema capital en el proyecto de limitar el poder y propiciar la democracia. La sobriedad republicana resulta un fin en sí mismo, sobre todo a raíz de los últimos sexenios. El Presidente ha logrado transmitir una imagen de reciedumbre, sinceridad y limpieza. Se diría que se ve en la figura de un cirujano obligado a practicar una operación dolorosa. Sólo así se explica la firmeza casi quirúrgica con que persigue su programa económico, así tenga que partir lanzas con los sindicatos universitarios o con Fidel Velázquez. Pero hay todavía un largo trecho de virtud política y moral por recorrer. El republicanismo no supone, necesariamente, la lejanía del Presidente. Popular no es sinónimo de populista. Cirugía no equivale a curación. Es verdad que un acercamiento mayor y más emotivo del Presidente al pueblo puede significar riesgos. Podrían suceder interpelaciones desagradables, quejas que el propio Presidente no pueda paliar. Pero el acercamiento es necesario. El mensaje no puede consistir sólo en la frase de Séneca: “Soporta y renuncia”. La gente, más responsable y adulta de lo que los políticos suelen creer, necesita horizontes. La carga de la crisis sería mucho más llevadera si el Presidente y sus ministros suministrasen con calor, con claridad y sin tecnicismos una amplia información: causas de la crisis, errores cometidos, proyectos, restricciones, perspectivas, plazos, comparaciones con otros países y recursos, sobre todo recursos: materiales, humanos, históricos. Pero además de la información, una mayor presencia. La sensación de que el Presidente no sólo dice compartir sino que, en efecto, comparte los enormes sacrificios del pueblo. El mensaje de De la Madrid ha sido fundamentalmente estoico, pero el mexicano, desde hace siglos, aumenta su estoicismo con un poco de fe. Nada se puede sin creencias.
No sólo de moral vive el hombre. También de pan. Por fortuna la lección de límites es igualmente aplicable y no sólo en el siglo XVIII. A estas alturas de nuestro siglo, en términos económicos debería estar claro que la creatividad de un régimen puede consistir en una labor de afinamiento quitar la grasa inútil, remover los quistes de ineficiencia y corrupción. Es un proyecto que no tiene nada de “burgués”: lo practica, con poco éxito, el camarada Andropov, con alguno el camarada Deng y con mucho el señor Kadar. En todo el mundo occidental -incluyendo los países europeos con gobiernos socialistas- se debate intensamente el costo del Estado. En todas partes menos en las catacumbas del poststalinismo se reconoce que la ineficiencia de la planeación central no beneficia, a la larga, ni a los planificadores centrales.
El sector estatal es inmenso. En este momento de aguda depresión económica, el gobierno debería ser mucho más drástico en su política de recorte con esas empresas. Paralelamente, es necesario identificar o crear islas de salud en el sector público y apoyarlas. El Estado no puede preverlo todo. Debe concentrarse. En su momento España concentró sus esfuerzos en el turismo, Noruega en el petróleo, Corea del Sur en la industria naviera. México necesita una tabla de prioridades. La revolución educativa en marcha es un buen ejemplo. El mal que busca erradicar -limitar- es asfixiante. Un complemento natural sería identificar y apoyar islas de alta cultura e investigación científica con la única condición de que prueben -en la competencia internacional- su excelencia.
Un proyecto urgente -la lección inglesa en esto es muy clara- consistiría en llevar a cabo una Reforma Jurídica complemento de la Renovación Moral. Al parecer, se está intentando. El Poder Ejecutivo debe colocar, por encima de su poder, a otro poder: el Judicial. El Poder Judicial debe ser, realmente, la última instancia. Habría que remover siglos de corrupción, mentira y descrédito, rehacer la actitud del mexicano frente a la ley. Es difícil pero no imposible: grandes actos de justicia suelen hacer maravillas con la mentalidad pública. Hasta ahora sólo el crimen es noticia. La justicia podría empezar a serlo. Si el gobierno logra, por ejemplo, una transformación profunda en el sistema penal y en la policía hará un bien inmenso. Para las grandes mayorías el Estado es donde el Estado toca: la policía. Y hay toques que matan.
Pero la piedra de toque es la corrupción: “Nos oprime más que los millones de la deuda”.
De todas, no todas
Una pregunta recorre las calles de México, ululante como la Llorona: ¿qué haremos con el PRI? Seguramente es prematuro -y ojalá nunca sea necesario- recitarle el mejor poema de Manuel Acuña: “Ante un cadáver”. Quizá ya sea inútil aplicarle el truco que recomendaba Disraeli y que los mexicanos hemos ejercido sin leer a Disraeli: dejar el fondo, cambiar el nombre. Previendo su personal desaparición antes del año 2000, Fidel Velázquez -junto con Calles y Cárdenas, el mayor político mexicano del siglo- podría quizá canalizar al PRI hacia formas partidarias modernas que lo acerquen, dada su base obrera, a una forma de laborismo o social democracia. En todo caso, la lección sugiere una paulatina cesión de poder allí donde se justifique. Hay que empezar en algún momento. La hegemonía whig duró 65 años; la transición al pleno bipartidismo tomó otros tantos.
Comparado con los partidos únicos del Este, cuya inmovilidad quita el sueño tanto a Andropov como a Deng, el PRI es una liebre. Pero para nosotros, a pesar de su capacidad de movilización, es una tortuga. Hay quien prefiere buscar la democratización bajo el manto protector del PRI, el eterno cambio “desde dentro”. Las lecciones históricas muestran que la única regeneración eficaz es la libre competencia política, desde el nivel municipal. Dos ejemplos: nunca fue más rampante la corrupción en Norteamérica como al finalizar la Guerra Civil, cuando imperaba, de hecho, un solo partido: el bipartidismo cambió las cosas. Italia, por su parte, democratizó su sistema desde la raíz: los ayuntamientos comunistas han funcionado con eficacia y honestidad. Nada ayudaría más al PRI que reconocer los triunfos de los otros partidos. Lo obligaría a modernizar su sistema de reclutamiento, a definir sus diferencias con la izquierda y la derecha, a recuperar el siglo XIX -la herencia liberal y el sentido original de la Independencia- y, quizá, a encontrar formas imaginativas de renovar, para las nuevas generaciones y para sí mismo, la imagen de la Revolución Mexicana. Por desgracia, su comportamiento electoral y el de las autoridades ha dejado mucho que desear en 1983: en muchos municipios los fraudes electorales fueron obvios. Circunstancia peligrosa: en México las mechas de violencia no se encienden en grandes espacios. Recuérdese al estado de Morelos en 1909. La democracia comienza por el respeto a las urnas.
Los problemas del PAN son menores, pero no son pocos. Carece de líderes nacionales y grandes figuras. Desde la muerte de Cristlieb Ibarrola no ha producido ideólogos, sino hombres de choque ideológico -que es distinto-. El PAN es el anti-PRI. No ha podido presentar un amplio programa alternativo. Tampoco ha sabido reivindicar ciertas raíces liberales en el pensamiento de Gómez Morín y, menos aún, la parte recuperable de la tradición conservadora. Con todo, por 45 años ha permanecido activo e independiente. Debe renovar su programa, pero es el molde potencial para una lucha moderna de partidos.
En 1973 el 33% del D.F. votó por el PAN. En 1982 obtuvo el 14% de la votación nacional. Pero fue en 1983 cuando se rompieron todos los pronósticos. El PAN fue el gran beneficiado de la tormenta y de la crisis. En el norte ganó varias presidencias municipales y casi una gubernatura. Este proceso alarmó al PRI y a los partidos de izquierda. Se dijo que la apertura democrática en el norte desataría el desplome del dominio político: primero el PRI perdería un estado, después todos los estados, luego el país perdería al norte (y al PRI). El argumento es malo. Las elecciones limpias tienen y tendrán muchas ventajas, aun si el PAN sigue triunfando: el norte recobraría un margen de iniciativa histórica con respecto al centro, la competencia geopolítica revitalizaría incluso la vida económica del país, el proceso significaría una descentralización efectiva y “desde abajo”. Temer que los Estados Unidos devoren la zona es desvariar. Si los peligros para la nacionalidad son hipotéticos, no lo son sus ventajas: una frontera más libre podría competir -industrial, comercial y culturalmente- con nuestros vecinos. La cultura mexicana no necesita del PRI para defenderse y tampoco del PAN: por siglos lo ha hecho sola. En suma, si la receta histórica funciona, lo sabio es ponderar la profundidad del reacomodo político y reconocerlo.
Esto es, precisamente, lo que se hizo ante un movimiento menos generalizado pero más explosivo: la disidencia del 68. Por desgracia, los partidos de izquierda no han aprovechado democráticamente la apertura. Estamos lejos de tener un partido socialista como los de Francia o España, o un partido comunista como el italiano. Hay varias razones históricas que lo explican pero entre todas resalta una: la izquierda en México (me santiguo tembloroso al decirlo) no esta acostumbrada a la democracia.
Dato central: carecen de peso electoral. Son una minoría concentrada geográfica y profesionalmente alrededor de los campus universitarios con una alta dependencia económica del Estado. Carecen de la compleja experiencia histórica de partidos similares en Chile o Brasil. No logran atraer a los campesinos, a la vasta clase media ni a la clase obrera. El legado ideológico del marxismo-leninismo y del stalinismo tiene todavía un peso decisivo en las actitudes de la izquierda y les bloquea la apertura a una democracia sin adjetivos. Para colmo, viven un estado crónico de pulverización e intolerancia interna. Donde hay dos hombres de izquierda hay tres facciones.
Esta condición de múltiple aislamiento histórico, social, ideológico, material y geográfico se ha traducido, naturalmente, en una propensión a violentar su propio crecimiento e influencia por atajos no democráticos, como son el chantaje ideológico y la huelga política. México es quizá el único país del mundo donde el 68 sigue vivo. Su recuerdo es el elemento de presión más socorrido por estos grupos, cuya dirigencia -sobre todo en el PSUM- proviene de aquel movimiento. Su poder no reside en los votos sino en el ruido ideológico. Es un poder arrancado con buenos dividendos al Estado, no ganado por los votantes.
Siempre hay una sombra de violencia en la actitud de la izquierda. En sus discursos nunca falta la palabra lucha; en sus desfiles, el puño cerrado; en sus mitologías, la revolución. De allí que busquen a menudo la provocación, el desquiciamiento: “Mientras peor, mejor”. No importa que sus actitudes puedan despertar a los dinosaurios de la derecha, no importa que con el tono de sus manifestaciones al Zócalo -1968 revisited– se enajenen las simpatías de muchos posibles votantes.
Hay que distinguir. El PPS es un partido del pasado. Los trotskistas del PRT, herederos finalmente de una tradición más humana, tuvieron la sabiduría de presentar como candidato presidencial no a un doctor en la Revolución Permanente sino a una mujer valiente. Ganaron simpatía y votos. El PST ha respetado, al parecer, los procesos democráticos. El PMT -todavía sin registro- se ha librado hasta cierto punto de la escolástica: representa el germen de una izquierda mexicana. Lo encabeza un ciudadano ejemplar: Heberto Castillo. Pero lo cierto es que ninguno de los grupos o partidos de izquierda puede disimular la impaciencia y el desdén por la “democracia burguesa” y las “libertades formales”.
Y sin embargo, pocos cuerpos políticos hay en México con la vitalidad e iniciativa de la izquierda. Si los partidos de izquierda evolucionasen hacia formas europeas podrían constituir un motor positivo de reforma. Para construir esa izquierda moderna las recetas no son inglesas sino españolas: ejercer la crítica de los socialismos reales, única forma de delinear qué esta vivo y qué no del proyecto socialista; abandonar la enrarecida escolástica -el espíritu dogmático, del que hablaba Gibbon-; abrir ventanas a otras experiencias intelectuales y políticas de Occidente; elaborar un proyecto viable y realista para México, sin olvidar el nivel avanzado de nacionalización económica y sus altos costos; administrar los ayuntamientos que llegase a ganar con pulcritud y eficacia, no como plataformas de una mini revolución. Pero sobre todo, la izquierda debe valorar la libertad política de los otros, las opiniones de los demás. Cuando el Partido Socialista Chileno se radicalizó y olvidó los mecanismos democráticos acercó al país al abismo. Cuando el Partido Socialista Obrero Español vio en la democracia un fin -no una panacea- perdió sus dogmas, pero ganó el poder.
La prensa que hace falta
Si en el futuro alguien quiere conocer la vida en México y toma un ejemplar de cualquier periódico actual no entenderá nada. Cosío Villegas definió nuestra prensa así: “es una prensa libre que no usa su libertad”.
Dejemos a un lado la corrupción, los embutes, las plumas mercenarias y toda el hampa periodística. Si se juzga el contenido de la prensa no oficial, a pesar de que no faltan los buenos periodistas, el panorama es desolador. La prensa comercial independiente usa su libertad para promover sus negocios. Es un escaparate de novedades para la burguesía, una zona rosa en blanco y negro, inocua políticamente. Su divisa es aplaudir o callar. A su derecha prosperan algunas publicaciones que además de escaparate son heraldos del conservadurismo más rancio y antidemocrático. No hay una prensa de centro: la tierra de nadie. En el centro izquierda hay varios periódicos apreciables pera anodinos: soles en el crepúsculo, días nublados, universales particulares. El diario de mayor circulación, Excélsior, vive de su capital acumulado, contiene buena información y cuenta con algunos editorialistas intelectualmente respetables, pero es sensacionalista, venal e ideológicamente tendencioso. Su problema mayor es la falta de autoridad moral: las manos sucias del golpe de 1976 y su ya proverbial política de calumnias. Unomásuno, el diario más joven, tiene por el contrario cierta autoridad moral, es creativo e inteligente, pero le falta información e incurre, con frecuencia, en el terrorismo verbal, la distorsión y el dogma. Una oportunidad perdida: da al campus lo que es del campus pero se lo niega a la verdad.
La ecuación de nuestra prensa despeja, por eliminación, la incógnita: falta la voz de la opinión pública, un periódico independiente, plural, crítico, profesional, liberal, que compita con los mejores diarios de Occidente tanto por la calidad de sus plumas -nacionales y extranjeras- como por la creatividad; precisión, oportunidad y objetividad de su información. Un diario así sería -además de un gran negocio- la mejor Secretaría de Educación política del país.
De nuevo España. La transición democrática hubiese sido impensable sin la prensa: se adelantó a habitar, a conquistar un territorio democrático. En 1969 era todavía imposible criticar al ejército o a Franco pero no a sus políticas. Esta crítica pragmática fue fundamental y nos ha hecho una enorme falta en México. Imaginemos a un periodista mexicano colándose, en febrero de 1981, en las reuniones del gabinete económico donde se sabía y discutía la inminencia del desastre. Imaginemos las ocho columnas, el shock de la opinión y el gobierno literalmente forzado a corregir el rumbo. Imaginemos a unos ministros y directores que renunciaran en masa como forma de presión al Presidente. Pero es mucho imaginar.
¿Y los intelectuales? Nuestros émulos de Swift, Defoe y Dickens, nuestros valerosos abajofirmantes que con grave riesgo de sus vidas denuncian día a día las conspiraciones de las bestias negras que nos vigilan y asedian, no rebosan convicciones democráticas. Nada menos habitual en ellos que realizar encuestas de campo -con un sindicato, municipio, ejido, transeúnte u obrero- para averiguar lo que la gente pide o es. Nada les repugna más que confrontar sus emociones convertidas en teorías o sus ocurrencias transformadas en doctrinas con los datos empíricos y las cifras de la realidad.
Grandes cosas pueden predicarse de la mayoría de nuestros intelectuales, pero no su independencia. Por desgracia, es la prenda fundamental para servir democráticamente a la sociedad y no orgánicamente al Estado. La estatolatría es el opio de nuestros intelectuales, su enfermedad profesional. Como el herpes al amor, este mal los inhabilita para la democracia. Las razones son obvias. El sistema democrático requiere juego político por fuera del Estado y voz para la sociedad civil. La crítica de los estatólatras se limita siempre a regañar al Estado por no crecer. Lo curioso es que la mayoría entre ellos veneran al Estado en nombre del marxismo. Para refutarlos no hay que imaginar a Marx en el siglo XX escribiendo, en vez de El Capital, El Estado. Bastan dos párrafos de El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte,
… este espantoso organismo parasitario que se ciñe como una red al cuerpo de la sociedad francesa y le tapona todos los poros… tiene atada, fiscalizada, regulada, vigilada y tutelada a la sociedad civil desde sus manifestaciones más amplias de vida hasta sus vibraciones más insignificantes, desde sus modalidades más generales de existencia hasta la existencia privada de los individuos…
Este cuerpo parasitario adquiere, por medio de una centralización extraordinaria, una ubicuidad, una omnisciencia, una capacidad acelerada de movimientos que sólo encuentra correspondencia en la dependencia desamparada, en el carácter caóticamente informe del auténtico cuerpo social.
Cuando la acumulación originaria del capital apareció en el horizonte como regalo de la naturaleza, México la dejó ir, a una velocidad sin precedente. Sin un gobierno que se gobernase a sí mismo, sin una sana vida de partidos, sin una prensa independiente y objetiva que diese voz y al mismo tiempo formase a la opinión pública; sin una vida política moderna, es natural lo que nos ocurrió. Quisimos ser ricos antes que democráticos.
Iniciativa
Francisco Franco creía, como muchos de nuestros intelectuales y políticos, que la tradición política ibérica invalidaba a su país para la democracia. El tiempo, el deseo español de igualar a las demás naciones europeas y la voluntad, el carisma y la inteligencia del rey y de otros hombres excepcionales, lo desmintieron. En México, otro argumento socorrido por los amigos del statu quo, es el posible precio de inestabilidad que habría que pagar si la transición de la democracia formal a la democracia sin adjetivos fuese drástica. No tiene por qué serlo, pero tampoco hay por qué hacer un dios absoluto de la estabilidad. Italia resistió el embate desquiciante de las Brigadas Rojas no a pesar sino gracias a su temperamental sistema democrático. No es imposible que surjan brotes de violencia urbana o rural en México. Habría que vencerlos y no usarlos como pretexto para bloquear el proceso democrático. El caso es empezar en todos los frentes y comprender -como España lo ha comprendido- que la democracia no es la solución de todos los problemas sino un mecanismo -el menos malo, el menos injusto- para resolverlos.
Si, como lo demuestran varios ejemplos, la democracia no es mala vacuna contra la gran corrupción, el argumento de que una apertura mayor retrasaría la recuperación económica tampoco se sostiene. Límites, partidos y prensa pueden ayudar a la revitalización, aunque operan en esferas distintas. La democracia produce dignidad, no divisas.
El apremio económico y el malestar del agravio insatisfecho pueden alterar el sentido de las proporciones. La mirada más distraída por el mundo actual descubre que México esta lejos de ser una nación profunda o irremediablemente desdichada. Al acercarse el año 2000, cada país, desarrollado o no, padece su carga de desventura: guerra civil o guerra sin más, desintegración nacional, hambrunas, migraciones, dominación extranjera, querellas religiosas, inestabilidad, miedo a ser blanco de un ataque nuclear, miedo de iniciarlo. México se había librado de casi todas las desgracias específicas del siglo XX. Pero no pudimos esquivar la crisis económica. Aun así, hay recursos para remontarla y datos que consuelan y desafían: estimaciones recientes del Banco Mundial nos colocan nada menos que en el décimo sitio entre las economías de Occidente. La nuestra no es, además, una crisis aislada, sino un problema continental cuyos avatares podrán acercarnos más a Latinoamérica que todos los ensueños de Bolívar. Sin embargo, no debemos olvidar que la ausencia de democracia fue una de las causas del actual desastre económico. No hay mejor ni más probada receta para repetirlo que resignarnos al statu quo, concentrar el poder y no propiciar mecanismos de vigilancia y autocorrección. La democracia, además, no sólo es un método para resolver los problemas internos sino para hacerse oír afuera. Sin democracia -que es concordia profunda y madurez política- nuestra voz internacional se escuchará menos.
La clave puede estar en una palabra: iniciativa. Hay que tomar la iniciativa. No es una palabra ajena a nuestro vocabulario histórico: México abolió la esclavitud antes que Estados Unidos e Inglaterra; desarrolló un mestizaje político y social más limpio e igualitario que el de esos países; desterró de un plumazo los prejuicios raciales y religiosos, y ha sido siempre, por vocación, puerto generoso y seguro para el perseguido de otras tierras. La Revolución Mexicana fue también, a su modo, una gran iniciativa, el primer asalto mundial al bastión del liberalismo económico. Y ya en la raíz misma -lo olvidamos a menudo- México fue Estado nacional antes que Italia o Alemania. Más de ciento setenta años de vivir como una comunidad nacional, y muchos más como una comunidad cultural, son suficientes para tomar -para volver a tomar- la iniciativa democrática. Tenemos un tiempo limitado: el de nuestras vidas.
23 de noviembre de 1983