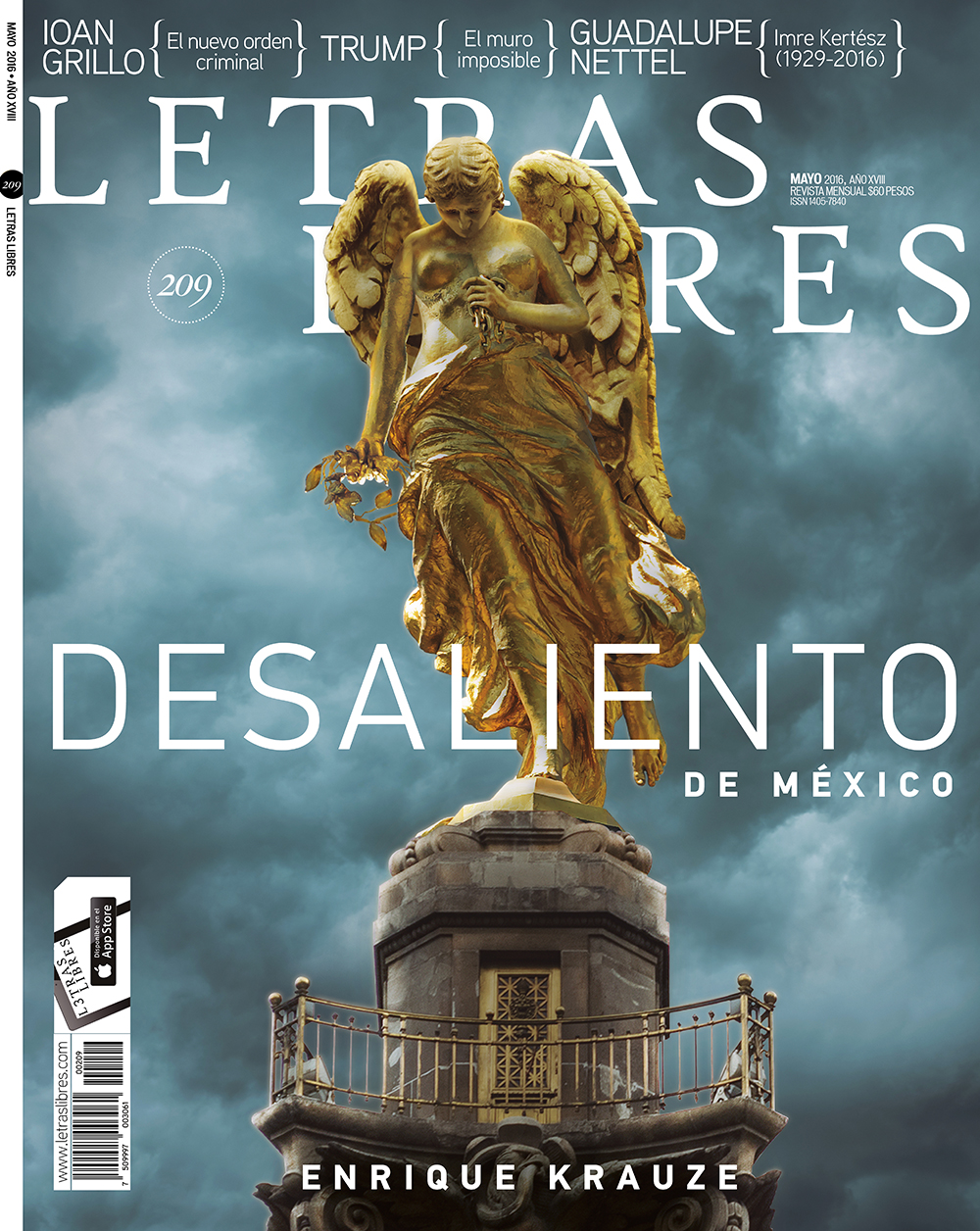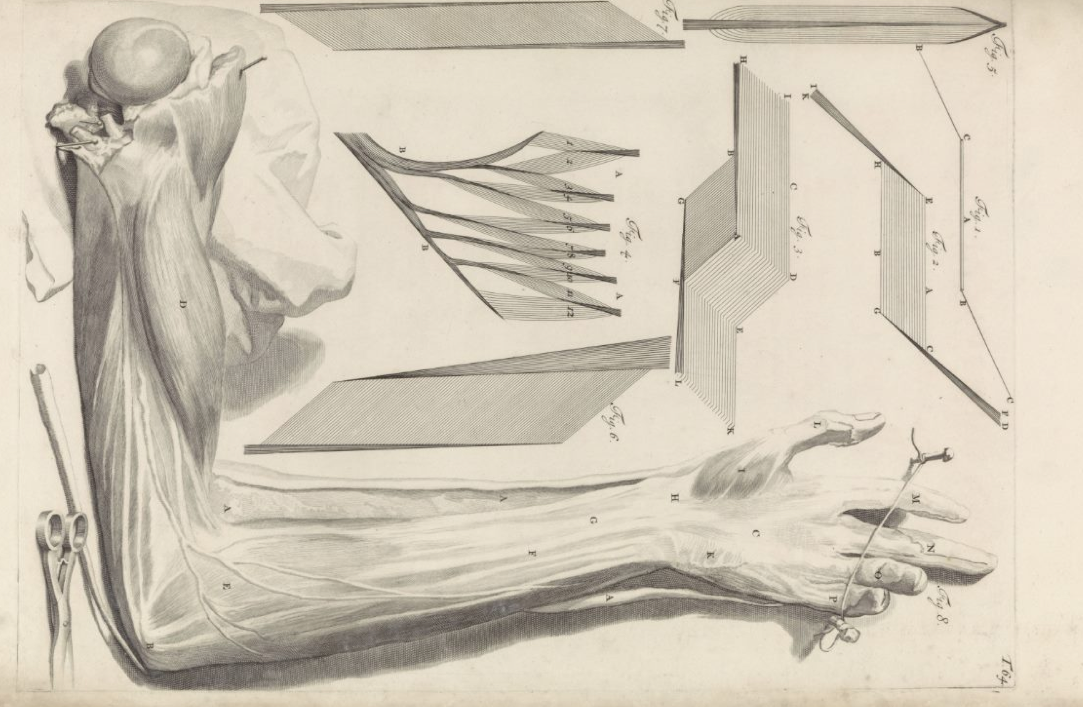El utópico afán de alcanzar un perfecto equilibrio de poderes dentro de la pareja tal vez haya creado expectativas igualitarias que ningún ser humano puede satisfacer. La dominación y la sumisión son dos ingredientes fundamentales del juego erótico que no se pueden erradicar por decreto. En las antiguas artes de amar, se consideraba un gesto de nobleza entrar en las lides de Venus con el orgullo vencido. Vasallos de sus idolatrados “dueños” (la metáfora que comparaba a la amada con un omnipotente señor feudal), los trovadores medievales se ufanaban de haberles entregado la voluntad a primera vista. Seguramente las feministas tienen razón cuando afirman que la mujer idealizada en esos cantares en realidad rendía vasallaje al hombre, porque las instituciones del patriarcado la obligaban a tolerarle cuernos y maltratos. Pero sea quien sea el vasallo, alguien tiene que rendirse para sostener en pie un proyecto de vida en común. Me refiero, por supuesto, al vasallaje espontáneo y generoso, recomendado en los boleros, del amante que en el torneo de vencidas se traga el orgullo para ganar perdiendo.
La mala educación sentimental no solo obstaculiza las relaciones de pareja, sino las separaciones de los amantes. A menudo, la gente más propensa a las rupturas precipitadas ni siquiera sabe divorciarse bien. Solo hay algo peor que pactar un divorcio a la ligera: prolongarlo indefinidamente como un herido de guerra que tarda meses en arrancarse una esquirla. En el nuevo mundo amoroso, un mundo individualista y cruel con los débiles, donde todos aspiramos a vivir grandes pasiones y a salir de ellas con el orgullo ileso, como si las quemaduras no dejaran cicatrices, ha empezado a proliferar una subespecie de divorciados que no pueden vivir con sus parejas ni romper del todo con ellas. El divorcio inconcluso parece una solución sensata y civilizada cuando los amantes quieren mantener una estrecha amistad a pesar de la separación. Muchos divorciados creen aliviar así el sentimiento de orfandad que todo amante experimenta al separarse de una pareja con la que había logrado un alto grado de comunión afectiva. El divorcio nos mutila de nuestro pasado, cercena un trozo importante de nuestra vida, y por eso es comprensible que algunos quieran detener o suavizar el golpe de la guadaña. Pero ¿qué duele más: dar cristiana sepultura al amor difunto o verlo pudrirse en cámara lenta?
Cuando la separación de los amantes no se consuma, pero su mutua dependencia tampoco los conduce a la reconciliación, restringen la libertad que pretendían darse y, por lo tanto, limitan sus posibilidades de entregarse a una nueva pareja. El empantanamiento psicológico resultante perjudica por igual a los dos divorciados a medias. Cuando damos o pedimos el divorcio, podemos sentirnos intimidados por la fatigosa tarea de volver a intimar con alguien a partir de cero. Pero la opción de sostener con respiración artificial un amor desahuciado, de aferrarse a la ex o al “padre de mis hijos” como quien arrastra un saco de huesos, denota que la víctima del naufragio ya se resignó a ser una especie de zombie sentimental, por falta de coraje para tomar otro barco. ~
(ciudad de México, 1959) es narrador y ensayista. Alfaguara acaba de publicar su novela más reciente, El vendedor de silencio.