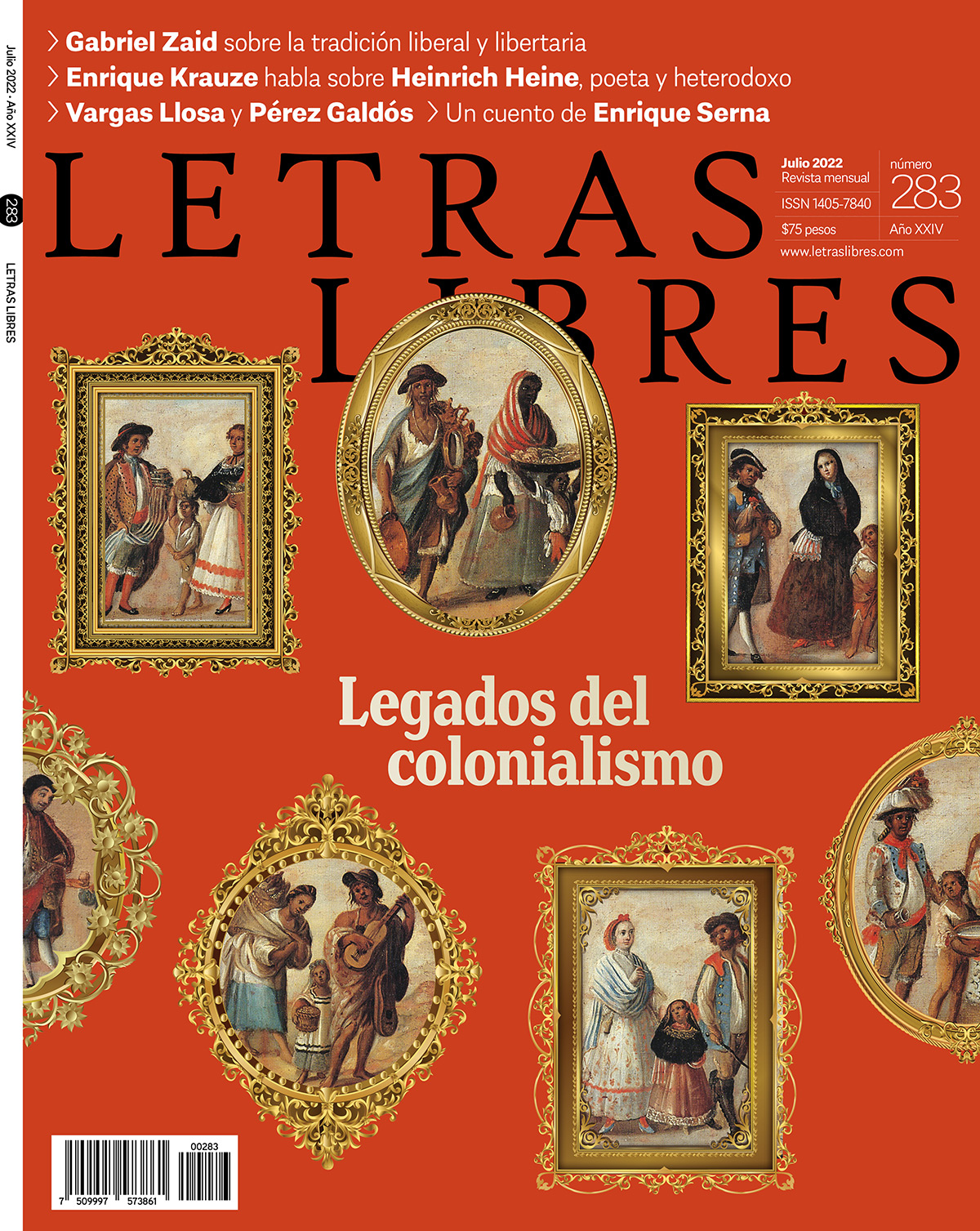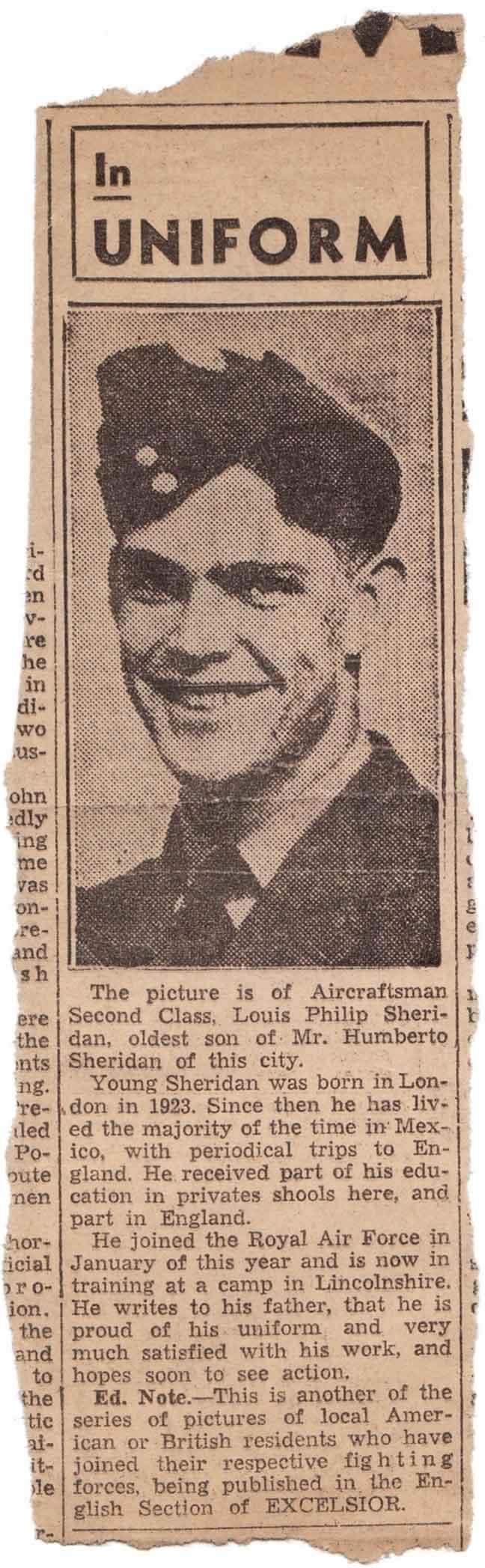Nuestro matrimonio había caído en un punto muerto desde muchos años atrás. Un punto muerto exento de hostilidad y rencor, pues ninguno de los dos aspiraba a prolongar la juventud ni podía sentir nostalgia de arrebatos pasionales que solo hemos visto en el cine. El coqueteo con la locura, los grandes vértigos de la carne o el espíritu, que tanta gente aturdida confunde con la felicidad, nos parecían espejismos baratos, flaquezas del carácter inadmisibles en los seres pensantes. Desde jóvenes tuvimos un ideal de vida apolíneo, incompatible con la exaltación dionisiaca. Como Pedro es nueve años mayor, no fuimos compañeros en la universidad, pero desde entonces éramos tal para cual: ambos nos graduamos con Magna Cum Laude, y más de una vez nuestra excelencia académica fue objeto de escarnio. Ignorábamos las burlas de los mediocres con un aire de superioridad que nos concitaba mayores odios. No éramos perfectos, pero lo parecíamos y eso sacaba sarpullidos por doquier. Solo en nuestra boda, que yo recuerde, perdimos la cabeza con la bebida. Somos gente apacible, prudente, alérgica al riesgo y, por si fuera poco, nos conocimos en una época de la vida en que las hormonas ya se aplacaron.
Yo tenía entonces cuarenta años y después de algunos amoríos intrascendentes necesitaba sentar cabeza con un hombre maduro, sin temor a comprometerse. Nunca fui madre, ni me interesaba serlo, aunque todavía fuera fértil, y como Pedro tiene dos hijos de su primer matrimonio, estudiando en universidades privadas que le cuestan un ojo de la cara, mi renuncia a la maternidad le representó un alivio económico. Durante los primeros años de nuestra vida en pareja fuimos un ejemplo de estabilidad y armonía para nuestro núcleo de amigos. Contribuían a unirnos las afinidades profesionales. Una doctora en letras clásicas y un doctor en filosofía pueden aprender mucho el uno del otro. Nuestras disciplinas se complementan, y aunque trabajáramos en distintas universidades, de vez en cuando nos echábamos una manita. Yo le traducía a Pedro citas en latín y griego y él, a cambio, me introdujo al estudio de los presocráticos. Hablo en pasado de esa colaboración pues ahora solo nos toleramos por conveniencia mutua, con el diálogo reducido al mínimo necesario para resolver los problemas domésticos. De hecho, para efectos prácticos estamos divorciados, aunque vivamos bajo el mismo techo. Nadie puede vacunarse contra la erosión del hastío ni contra su efecto más notorio: la antipatía creciente. Ya era demasiado tarde para frenarla cuando se me ocurrió traer a la casa una mascota que nos alegrara un poco la vida. Y esa buena intención mía, paradójicamente, desencadenó una discordia que ninguno de los dos supo manejar.
Tal vez nuestro problema fue que nos respetábamos demasiado. Durante los primeros años de matrimonio hacíamos el amor con regularidad, tres o hasta cuatro veces por semana. Viril y cumplidor, Pedro no era, gracias a Dios, el clásico mujeriego desesperado por acostarse con otras mujeres. Yo le bastaba y por ese lado podía estar tranquila. Pero entre sus inhibiciones y las mías nunca tuvimos buena química en la cama. Ya sea por los valores que nos inculcaron nuestras familias, gente muy católica del Bajío, o por temerle demasiado al ridículo, el hecho es que ambos queríamos gozar sin perder el decoro. Dos seres racionales con un alto concepto de la dignidad humana, consagrados de por vida al cultivo del intelecto, no se pueden comportar como actores porno, digan lo que quieran los manuales de sexología. Se trataba de saciar el instinto con pulcritud, no de regodearnos en el morbo y la porquería.
La convivencia diaria, para colmo, nos restaba atractivo. Veía a Pedro como un hermano y esa fraternidad, por desgracia, me apagaba el deseo. A él seguramente le sucedía lo mismo, aunque por supuesto se lo callaba. De tanto respetarnos fuimos rehuyendo nuestros encuentros sexuales hasta resignarnos al celibato. A la fecha llevamos cinco años sin coger y Pedro no parece lamentarlo. La diferencia es que yo sí cambié (para bien, espero) y él, en cambio, se aferra a sus escrúpulos, que enarbola como trofeos. El pobre no conoce otro tipo de autoestima que la fundada en el sufrimiento. En el fondo me odia por haber roto nuestro pacto de infelicidad. No cambié de carácter, como él cree: a nuestra edad el carácter ya está formado. Lo que cambió fue mi idea del amor, gracias a la bendita llegada de Zeus.
Ni Pedro ni yo tuvimos mascotas en la niñez, porque nuestros padres solo toleraban a los animales cuando los veían de lejos. Tocarlos les repugnaba, ya no digamos adoptarlos, por un prurito de asepsia puritana que, ahora lo comprendo, nos dejó una tara psicológica grave. La de Pedro era más honda que la mía y hace un año, cuando le dije que mi amiga Daniela me quería regalar uno de los cuatro cachorritos recién paridos por su perrita Porcia, una basset hound encantadora, las fotos de la criatura que le enseñé en la pantalla del celular no lo enternecieron.
–Se va a cagar en la alfombra –me respondió, enfurruñado–, no vamos a poder viajar por tener que cuidarlo y cuando se muera ya me imagino la tragedia. Bastante tiene uno con las penas inevitables de la existencia, las muertes de parientes o amigos, para buscarse penas gratuitas, ¿no crees?
Luego, en la cena, sacó a colación un trauma infantil que nunca me había contado: a los nueve años se ganó un pollito en el puesto de tiro al blanco de una kermesse. Sus padres no tuvieron más remedio que admitirlo en la familia y para hospedarlo a cuerpo de rey, le acondicionó una casita de cartón con agujeros para respirar, bien provista de agua y alpiste. Lo llamó Piolín, en homenaje al canario de las caricaturas. Por desgracia, Piolín adolecía de una enfermedad que le había raído el plumaje y a los dos días de cautiverio languideció hasta quedarse tieso. Fue la experiencia más amarga de su niñez. Tanto él como sus hermanos se sintieron culpables por no haberlo sabido cuidar, por haberlo abandonado cuando iban al colegio. La noche de su agonía no pudieron dormir, oyéndolo piar en un tono quedo, cada vez más agónico y lastimero. El entierro en el jardín de la casa fue una experiencia desoladora y por nada del mundo volvería a vivir algo así.
–O sea que, para evitarte una pena futura, prefieres privarte de las alegrías que nos puede dar un perrito –le rebatí–. Siguiendo tu lógica sería mejor no nacer, para salvarnos de la muerte.
–Yo nomás te prevengo: las mascotas viven menos que tú y es horrible perderlas.
Como no me dejé convencer, tras una semana de insistencia y chantaje sentimental acabó cediendo, siempre y cuando yo me comprometiera a limpiar las cacas del intruso, a bañarlo y a sacarlo de paseo, pues él no pensaba dedicarle un minuto. Desde el momento en que tuve al cachorro en mis manos me derretí de ternura. Lamió mis dedos con gula, olfateaba el barniz de mis uñas, rascaba mis nudillos con sus garritas y cuando lo apreté contra mi pecho buscó afanosamente la teta de Porcia. Cuánto hubiera deseado amamantarlo como ella. En el coche, de camino a casa, se acurrucó en mi regazo con la naturalidad de un bebé soñoliento. Sus orejitas luengas y lacias de color tabaco enmarcaban una carita de pícaro que denotaba una inteligencia precoz.
–Te vas a llamar a Zeus, como el dios del rayo. ¿Te gusta tu nombre, lindura? Eres el rey del Olimpo y el rey de mi vida. Vas a querer mucho a mami, ¿verdad, mi cielo?
El instinto maternal que creía extinto renació con fuerza, como si tuviera treinta años menos. Pero cuando llegamos a la casa temí que Zeus sería un hijo sin padre, porque Pedro, absorto en la computadora, apenas se dignó verlo de reojo.
–No lo acuestes en tu cama –me advirtió–, luego no te lo vas a quitar de encima. Que se vaya acostumbrando a dormir solo.
Ni un piropo, ni una caricia, mi precioso cachorrito lo dejaba frío. Carajo, pensé, a qué grado de insensibilidad ha llegado. Desoí su consejo, por supuesto. Por fortuna dormimos en cuartos separados y dentro del mío nadie me impone reglas. Para no apachurrar a Zeus y, de paso, protegerlo de una caída, en la cama le improvisé con almohadas una especie de corralito en el que durmió a pierna suelta. En la duermevela me propuse educarlo para que nunca invadiera el cuarto ni el estudio de Pedro. Un tiquismiquis como él, me temía, entraría en conflicto con el perro, y como siempre estaba en babia, embebido en los edificios conceptuales de Hegel o Heidegger, en un descuido podía matarlo de un pisotón. Pero a la mañana siguiente, cuando salí de la ducha, ¡oh sorpresa!: que me encuentro a Pedro jugando con el cachorro, enternecido hasta el empalago, la mirada refulgente de candor infantil. Tendido boca arriba con las patitas al aire, Zeus jugaba a morderlo mientras Pedro le acariciaba el pecho, esquivando sus traviesas mordidas.
–Condenado pillín, ¿me quieres morder el dedo? No seas malora, yo soy tu amigo –se volvió hacia mí con una sonrisa bobalicona–. Le encantan las cosquillas, mira cómo se pone.
Llevada por un impulso de propietaria le arrebaté a Zeus y lo acuné en mis brazos.
–Creí que te chocaban los perros.
–Yo también lo creía, pero ya me estoy encariñando con este.
–¿A poco no está divino?
Lo acariciamos juntos y por un momento volvimos a la época más feliz de nuestro pasado, cuando salíamos de excursión al Popo o al Nevado de Toluca, buscábamos los parajes más solitarios del bosque y hacíamos el amor sobre la hierba, en súbitos raptos de inocencia salvaje. Debió alegrarme que Zeus hubiera conquistado a Pedro y, sin embargo, me sentí amenazada por su naciente afecto, como la típica niña odiosa que se niega a compartir un juguete nuevo. Al día siguiente recapacité, avergonzada de mi egoísmo. Para esconder ese mezquino sentimiento y, al mismo tiempo, imponerme un justo castigo, accedí a que Pedro jugara con el cachorro cuanto quisiera. El ogro transformado en ángel reaccionó como esperaba: le compró un montón de pelotas y muñecos de hule en una tienda para mascotas, lo sacaba a pasear al Parque Hundido, se lo mostraba con orgullo a los hijos de los vecinos, publicaba muy orondo en Facebook las selfies que se tomaba con él, y hasta las cochinadas del perro le caían en gracia.
–No lo festejes cuando se orina en la sala –lo aleccioné una tarde, cuando Zeus, por enésima vez, alzó la patita y nos roció la alfombra–. Cada vez que haga pipí o popó fuera del balcón hay que darle golpecitos con un periódico enrollado –y le puse la muestra regañando a Zeus con fingido enojo–: ¡Perro cochino, eso no se hace!
Avergonzado, Zeus corrió a esconderse debajo de un sillón. Lo saqué de ahí con cierta rudeza y lo dejé encerrado en el cuarto de los trebejos, de donde salió muy humilde media hora después. A pesar de mis instrucciones, nunca vi a Pedro desempeñar el papel de educador. Aunque Zeus deshilachó su colcha de tanto rascarla con sus garritas, no lo reprendió ni le impuso disciplina. Compró una colcha nueva y al poco tiempo el perro volvió a desgarrarla. Mimaba irresponsablemente a su criatura, desentendido de su buena crianza, que recayó por completo en mí, la mamá regañona. Me llevó tres meses enseñarle a cagar en el balcón, tres largos meses recogiendo mierda por doquier. No recurrí a Felipa, la sirvienta, para realizar ese trabajo sucio, porque me daba pena imponerle tareas escatológicas, y como Zeus era muy dado a las mordidas, tuve que tomar un tutorial en internet para quitarle ese mal hábito, robándole tiempo a la corrección de exámenes. Tal vez por eso me pareció abusivo que Pedro, una vez concluida la domesticación, me propusiera muy quitado de la pena que Zeus durmiera una noche con él y otra conmigo.
–Ahora sí muy afectuoso con tu perrito –le reclamé–, después de que yo me fleto como negra para enseñarle buenos modales.
–No seas posesiva, Clara, a mí también me quiere –alzó al perro en vilo–. ¿Verdad, cariñito, que adoras a papi?
–Sí, te quiere tanto como a Felipa –lo herí con saña–. A ella también le hace fiestas.
–¿Estás celosa? –Pedro se tomó el descolón a broma y apeló al perro como mediador–. Dile a mamá que no sea egoísta y te deje dormir conmigo.
Acostumbrada al calor de Zeus, a su cuerpecito suave y mullido, a sus tiernos lengüetazos en la mejilla cuando se despertaba antes que yo, no me agradaba en absoluto renunciar a la mitad de mis noches con él. Pero en algo Pedro tenía razón: Zeus también lo quería y hubiera sido cruel privarlo de ese derecho adquirido. Solo que no iba a ceder a cambio de nada:
–Está bien, pero entonces no vas a ser el único que lo saque a pasear. Una tarde yo y otra tú, ¿de acuerdo?
–Los paseos son el momento del día en que más lo disfruto –se quejó Pedro, cabizbajo.
–Pues yo también quiero disfrutarlo. Dando y dando, pajarito volando.
Aceptó el trato de mala gana y creo que desde entonces me guarda rencor. Ambos tenemos el ego robusto, por algo nos graduamos con promedio de diez en nuestras carreras, y el surgimiento de una rivalidad avivó nuestro espíritu competitivo. Sin decirlo abiertamente, a partir de la primera desavenencia entablamos una disputa por el amor de Zeus, pues a Pedro le molestaba su evidente predilección por mí. Enfermo de mamitis, como todos los cachorros, Zeus me seguía como estampilla por toda la casa, sin despegarse un segundo de mí. Hasta en el baño quería acompañarme y cada vez que salía a la calle se empecinaba en subir al coche conmigo, un capricho masoquista, pues no le gustaba que lo dejara encerrado en el auto y aullaba de tristeza, las patitas delanteras encaramadas en la ventana, cuando me bajaba a la farmacia o entraba al banco.
–¿Para qué te lo llevas si solamente lo haces sufrir? –me reclamó Pedro–. Déjalo aquí, él y yo nos entretenemos, ¿verdad, manito?
Quería debilitar mi supremacía, pero le demostré con pruebas fehacientes que Zeus, cuando no lo llevaba en el carro, hacía tremendos berrinches y recaía en el hábito de orinar la alfombra. Otro motivo de conflicto era el uso de la correa en sus paseos. La reciente muerte de Néstor, el bulldog francés de mi amiga Paula, aplastado por un camión de redilas, me había puesto en alerta roja y decidí extremar las precauciones.
–Por nada del mundo lo dejes suelto en el parque –le advertí a Pedro–. Es muy atrabancado y me da miedo que se quiera atravesar la calle.
Irritado por mi tono imperativo, Pedro hizo mutis con los labios fruncidos. Una reacción natural en un hombre tan orgulloso, no en balde fue rector de la Universidad de las Américas, un cargo al que le debemos nuestra holgura económica, pues lo jubilaron con un bono vitalicio. Está acostumbrado a mandar, pero no a obedecer, y mi orden debe de haberle sonado como el chasquido de un látigo. Desde el balcón de nuestro departamento, con vista al Parque Hundido, lo vigilé cuando salió con el perro a las seis de la tarde. Como lo temía, apenas llegaron a los columpios liberó a Zeus, que salió disparado como una flecha, ebrio de libertad. Aunque nunca se acercó a la calle y Pedro lo siguió de cerca, trotando con una agilidad sorprendente para un sexagenario, de cualquier modo su conducta me pareció irresponsable, casi criminal. Trabada de coraje, intenté serenarme con una copa de coñac, pero cuando los oí entrar seguía con el pulso trémulo.
–¡Estúpido! ¡Te dije que no le quitaras la correa y es lo primero que haces!
–Cálmate, yo tengo mi propio criterio para educar a Zeus y no vas a contagiarme tus paranoias.
–¿Paranoias? ¿Qué tal si persigue a un perro callejero y se cruzan a la torera la avenida Insurgentes? Tu maldita terquedad pudo haberlo matado.
–No exageres, por Dios. Zeus necesita correr y gozar de la vida. Lo estás convirtiendo en un perro faldero.
–¿Con qué autoridad moral te atreves a darme lecciones? Tú ni siquiera lo querías en la casa, no se te olvide. Yo adopté a Zeus y si quieres que te lo preste, obedéceme.
Los dos habíamos alzado la voz y Zeus, perturbado por los gritos, se refugió bajo la mesa del comedor, la cabeza hundida entre las patitas. Me lo comí a besos como si acabara de sortear un peligro mortal.
–Cálmate, mi cielo, ya estás en la casa con mami. No voy a permitir que te haga daño ningún troglodita.
Y aunque esa noche le tocaba dormir con el enemigo, me lo llevé a mi cuarto y eché el picaporte, sin prestar oídos a las quejas iracundas de Pedro. La suerte estaba echada: la posesión de Zeus nos había enfrascado en un pique irracional, en una lucha de poder a poder que ganaría el más astuto o el más fuerte. Por desgracia, los compromisos de trabajo no me permitieron librarla de tiempo completo. Invitada por el sindicato de maestros a dar un curso de Etimologías Grecolatinas en Morelia, tuve que ausentarme de casa cinco largos días, en los que Pedro, jubilado ya y con más tiempo libre que yo, departió con Zeus a su antojo. Un martes por la tarde, al llegar al hotel después de mis clases, llamé a Felipa, una informante más confiable que mi marido, para preguntar cómo estaba Zeus.
–Anoche no se comió sus croquetas –me dijo el miércoles–. Hoy por la mañana me encontré el plato lleno.
–Qué raro. ¿Estará enfermo?
Era un desgano insólito en él, que siempre tenía un apetito feroz. El jueves por la noche Felipa, más alarmada, me repitió el mismo informe. Dos días sin comer y Pedro tan campante. Le pedí que me lo pasara pero él, resentido conmigo por haberle robado su noche con Zeus, no quiso tomar la llamada. Lo maldije en un correo electrónico lleno de improperios. ¡En manos de quién había dejado a mi pequeñín! La angustia por su salud me quitó el sueño y al día siguiente, atarantada por la fatiga, cometí dislates en la clase por mi falta de concentración. Confundí el acusativo con el ablativo y no salí de mi error hasta que un alumno aplicado me lo hizo notar. Desde Morelia llamé al veterinario y le pedí consulta para el sábado a primera hora. Sospechaba que Zeus se deprimía en mi ausencia al grado de hacer huelga de hambre y decidí cancelar los cursos que tenía programados para el resto del año. Llegué a casa un viernes por la noche, molida de cansancio. Desde el pasillo, al salir del elevador, escuché una ópera que venía del departamento: Pedro escuchaba El buque fantasma a todo volumen y no me oyó abrir la puerta. Estaba cenando en el comedor, con Zeus a su lado, sentadito en una silla con la lengua de fuera. Pedro le dio una lonja de jamón serrano y el perro la engulló de un bocado. Una botella de vino semivacía explicaba hasta cierto punto la extravagancia de Pedro, que al parecer ya estaba un poco bebido. ¿Habría emborrachado también al perro? Los espié con estupor, escondida detrás de los macetones. De postre Pedro agasajó a su compinche con un helado Häagen-Dazs de vainilla, que Zeus lamió con el ansia de un yonqui, hasta dejar el plato limpio como un espejo.
–¡Hijo de la chingada! –exclamé saliendo del escondite–. Vas a matarlo de una pancreatitis. Con razón ya no quiere sus croquetas.
–Buenas noches, mi vida –sonrió Pedro, arrastrando las consonantes–. ¿Tan mal nos llevamos que ya ni saludas?
Apagué de un manotazo el aparato de sonido.
–No te salgas por la tangente, imbécil. Lo vas a convertir en un perro glotón y obeso.
–¿Y qué? No pasa nada por mimarlo de vez en cuando.
Envalentonado, Pedro se levantó y volvió a poner la música.
–Se va a enfermar por tragar esas porquerías. Los perros no metabolizan los lácteos y tú lo atiborras de helado.
–No puedo discriminarlo –Pedro se encogió de hombros–. Lo quiero tanto que me siento obligado a tratarlo como persona.
–No vuelve a quedarse contigo, prefiero llevarlo a una guardería. Si se enferma por tu culpa te mato.
En contraste con mi enojo, Pedro se mantuvo ecuánime y sentó a Zeus en sus rodillas, con un aire de viejo sabio, curado de espantos, que no se inmuta por niñerías.
–Qué loca está tu mami, ya perdió la chaveta –sonrió con hiel–. Me amenaza de muerte solo por cumplirte un antojo.
Le arrebaté a Zeus, furiosa, pero esta vez el perro, hostil y gruñón, se zafó de mis brazos y volvió a las rodillas de Pedro. Su rechazo de hijo descarriado me hizo comprender la perversa estrategia de mi rival.
–Claro, lo envicias con tus manjares y ahora ya no me quiere.
–No te quiere porque nos tienes abandonados –Pedro me miró con rencor, la voz cascada por el despecho–. Eres tan avara con tu cariño que ya ni las buenas noches me das cuando regresas de un viaje. ¿Qué modos son esos de tratar a tu esposo? Todo el tiempo de mal humor, poniéndome jetas por cualquier cosa. De caricias y besos mejor ni hablamos, eso se acabó hace siglos. Haz un ejercicio de autocrítica si la hinchazón de tu ego te lo permite. Compara tu aridez emocional, tu egoísmo desalmado, tu carácter de puercoespín, con la ternura efusiva y arrebatada de Zeus, que salta de euforia y me lame la cara, loco de felicidad, cada vez que entro por esa puerta, aunque solo haya salido a comprar cigarros. Eso es amor, no tu simulacro.
Tras el borbotón de recriminaciones hizo un amargo balance de nuestra vida en común, los dedos entrelazados y la vista clavada en la mesa, como si hablara consigo mismo en el tono profesoral de sus cátedras. Bendita ocurrencia la mía de adoptar a ese perro maravilloso, dijo, porque su capacidad de entregar afecto, un afecto surgido de veneros muy hondos, nos obligaba a encarar nuestro alejamiento crónico, reforzado paradójicamente por la cercanía física. Zeus vino a recordarnos que el amor nace del instinto, como creía Schopenhauer, y no del alma, como suponía Platón. Por querer negar esa fuerza cósmica hasta convertirla en una abstracción, se nos marchitó primero el deseo y ahora el cariño. Después de tantos rechazos ya ni siquiera osaba tocarme. Otro día, mi amor, tengo dolor de cabeza, hoy no, me cayó mal la cena, espérate, me quiere dar un calambre, siempre tenía yo pretextos a flor de labio. Y claro, de tanto herir su orgullo había logrado imponerle una castidad humillante.
–Carajo, ni que fuéramos una pareja de ancianos decrépitos para vivir así –volvió a fulminarme con la mirada–. Estás harta de mí, admítelo. Te comprendo: ya no soy un galán y es verdad que ando un poco sobrado de peso, pero si tanto asco te doy, ¿por qué no me hablas claro? ¿Para qué seguir representando esta farsa? Tengo derecho a vivir una vejez apacible, como la de Carlos V en el monasterio de Yuste. Zeus me da todo el cariño que necesito, y cualquier mariposilla nocturna puede satisfacer los menguantes apetitos de mi libido, que por fortuna se extinguirán pronto. No quiero ser un obstáculo en tu camino. Eres libre para buscar donde quieras la felicidad que yo, por lo visto, ya no te doy.
–¿Me estás pidiendo el divorcio? –lo interrumpí.
–Yo no, te lo está pidiendo Zeus.
–A él no lo metas en esto. Encantada de divorciarme, pero él se queda conmigo.
–Eso nunca –se levantó indignado–. Él y yo somos inseparables.
–Mentira, solo el jamón y el helado los unen. Mejor cómprate otro perro y edúcalo, para que sea de veras tuyo.
Alcé a Zeus de la silla, sujetándolo del collar para impedirle zafarse de nuevo. Y aunque no aceptaba la correa, se la enjareté por la fuerza sin amilanarme con sus gruñidos. Pedro corrió hacia la puerta para cerrarme el paso.
–Zeus ya no te quiere. ¿No ves cómo se resiste?
–Quítate de ahí, borracho.
–Pobre de ti si te atreves a robármelo. Tengo amigos en la judicatura que te pueden meter a la cárcel. Primero pasarás sobre mi cadáver.
Lo aparté de un empellón, perdió el equilibrio y al caer se golpeó la cadera con el filo de una maceta. Ignoré sus quejidos, pues no estaba dispuesta a consolarlo después de oír su amenaza. Salí arrastrando con dificultad al perro, que se aferraba al piso, ávido de socorrer a Pedro o de prolongar su opípara cena. En la calle intenté mitigar la rabia con una bocanada de oxígeno. Eran las nueve de la noche, una hora poco recomendable para pasear, porque varios arbotantes del Parque Hundido estaban apagados o rotos. En algunos tramos boscosos, donde las tupidas copas de los fresnos ocultaban el claro de luna, la espesa oscuridad me obligaba a caminar despacio para no tropezar. Por fortuna, en el parque había una caseta de policía que ahuyentaba a los ladrones.
Mientras Zeus olisqueaba orines en los arbustos intenté analizar en frío el berrinche de Pedro. Era un maestro consumado en el arte del autoengaño. Qué mal le quedaba el papel de víctima. Ni él mismo se creía el melodrama del marido querendón vilipendiado por la esposa frígida. De modo que yo sola metí al congelador nuestra vida sexual. De risa loca. Ni una palabra sobre sus blandas y esporádicas erecciones, claro, sería una deshonra reconocerlas. Entre mi marido y un buen amante hay la misma diferencia que entre un profesor de filosofía y un filósofo. La monotonía de sus rituales eróticos hubiera enfriado a cualquiera, cuantimás a una mujer tímida, reacia a tomar la iniciativa. ¿Y no era el hombre quien debía tomarla? ¿No se jactaban todos los machos de ser unos libertinos voraces? Lo había tolerado por una mezcla de fatalismo y abnegación, arrastrada, en el fondo, por una inercia autodestructiva. ¿Y cómo me pagaba mi sacrificio? Con un repudio injustificado y llorón que salvaguardaba su orgullo viril contra posibles raspones. El cobarde se ufanaría en público de haberme mandado al diablo. Para todos los divorciados, incluyendo a los carcamales, era una cuestión de honor proclamar que ellos habían abandonado a su vieja.
De pronto Zeus aceleró el paso y al sentir el tirón de la correa tuve que salir corriendo tras él. Llegados a una curva del andador, donde hay una estela maya pintarrajeada con grafitis obscenos, nos salió al paso un hombre alto y apuesto que trotaba en pants con su perro, un dálmata de porte aristocrático. Zeus corrió a su encuentro con ánimo juguetón. A manera de saludo le olió la cola, el dálmata le correspondió con el mismo gesto amistoso y los giros de ambos perros enredaron mi correa con la de su amo. A la tercera vuelta en círculo intrincaron tanto el embrollo de las correas que el corredor nocturno quedó arrimado a mi espalda. Tan arrimado, válgame Dios, que su falo grueso me rozó la hendidura de las nalgas. Palpitaba como un animalito con vida propia y deduje que no llevaba calzones.
–Quieto, Lucas –sujetó a su mascota del arnés y se apresuró a desenredar las correas–. Disculpe usted, se alborota mucho cuando ve otros perros.
–La culpa es del mío, por echársele encima.
A la luz de un farol nos miramos las caras. Le calculé cuarenta y cinco años. Moreno y de barba cerrada, con prominente nariz de gancho, pómulos saltones y profundas cuencas violáceas donde relampagueaban sus ojos negros, tenía la belleza torva de un yihadista islámico, y el aroma picante de su sudor me humedeció la entrepierna.
–Qué lindo perro. ¿Cómo se llama? –me preguntó.
–Zeus. Todavía es un cachorrito y cuando se alborota no hay manera de controlarlo.
–Yo era criador de perros, si quiere le puedo dar buenos tips.
–Me encantaría, ¿vive por aquí?
–Muy cerca, en Porfirio Díaz, del otro lado de Insurgentes. Ahora tengo una tienda de antigüedades, ¿por qué no viene a verla?
Me dio su tarjeta con la indicación de que lo visitara cuando quisiera, de preferencia en las mañanas, cuando la tienda estaba vacía. Se llamaba Héctor Grayeb, seguramente un hijo o nieto de libaneses, deduje. A pesar de tener mellada la vanidad femenina, volví a casa turulata de excitación, pues la entrega de su tarjeta me pareció un claro intento de ligue. ¿O solo andaba buscando clientes para su tienda? Habíamos hecho clic en la penumbra, pero ¿le seguiría gustando a pleno sol, cuando me viera mejor? Nuestro flechazo borró el mal sabor de boca que me había dejado el pleito con mi marido y esa noche dormí con los nervios tonificados por la ilusión. Me despertó a las diez de la mañana la voz de Pedro, que seguía en pie de guerra y hablaba con su abogado.
–Cómo le va, licenciado Martínez, fíjese que mi esposa y yo nos vamos a separar y quería pedirle que me lleve el divorcio… No, por desgracia ya es una decisión tomada…
De modo que la cosa iba en serio. Al escuchar su voz, Zeus saltó de la cama y se puso a rascar la puerta de mi cuarto, urgido por salir a lamerlo. Me horrorizó constatar la volatilidad de su amor y le abrí para evitar que dañara el barniz de la puerta. Cinco días de comilonas lo habían corrompido hasta la médula y si en ese momento lo dejara elegir un amo, sin duda se inclinaría por su proveedor de jamón serrano. Cuando salí de la ducha, Pedro ya se había largado a la cita con Martínez. Mejor para mí, así podía holgazanear a mis anchas. Traté de reconquistar a Zeus con una sesión de cosquillas y en vano intenté darle un plato de croquetas, que ni siquiera olió. En cambio, montó guardia frente al refrigerador, exigiendo los manjares que había comido en mi ausencia.
–O croquetas o nada –lo regañé–, y por tus remilgos estás castigado. Hoy no sales a la calle conmigo.
El desorden también reinaba en mis apetitos. Mientrasdesayunaba un plato de frutas con queso cottage, evoqué mi encuentro nocturno entre suspiro y suspiro, escuchando “Strangers in the night” en la voz aterciopelada de Frank Sinatra. Haber vivido esa canción me incitaba a mayores audacias. El hambre de hombre me ordenaba correr en busca de mi talibán y vengarme de Pedro en sus brazos. Con hábiles trucos de maquillaje procuré disimular mi papada y creo que logré, cuando menos, quitarme cinco años de encima. Con el sostén que mejor me levanta el busto, falda de cuero negra, tacones de aguja, los labios pintados de bermellón, y una ceñida blusa de encaje, mi figura otoñal recuperó encantos veraniegos. A falta de lencería provocadora en mi guardarropa de señora decente, opté por no ponerme calzones. Total, si corría con un poco de suerte iban a ser un estorbo.
A mediodía llegué a la tienda de antigüedades más atribulada y nerviosa que el día de mi primer examen profesional. Héctor me saludó con una sonrisa cortés en la que advertí una jiribilla de malicia. Por fortuna, la tienda estaba desierta y ningún otro dependiente nos hacía mal tercio.
–Vine a escuchar los tips que me ofreciste, pero si estás ocupado puedo volver otro día.
Me tendió la mano y lo saludé de beso, para entrar más pronto en confianza. Su dálmata, echado junto a él, se irguió con curiosidad y vino a husmear bajo mi falda. No sé si olisqueaba las emanaciones de Zeus o lo atraía la desnudez de mi vulva.
–Quieto, Lucas, no molestes a la señora.
–No me molesta, es un primor –le acaricié las orejas.
–¿Quiere que hablemos de perros o antes le enseño la tienda?
–Enséñamela primero, veo que la tienes muy bien montada –lo seguí tuteando a pesar de su defensiva formalidad.
Con detalladas explicaciones de cada pieza y de cómo la había obtenido, Héctor me mostró su espléndida colección de biombos chinos, otomanas, trinchadores centenarios de caoba, mesas taraceadas con incrustaciones de concha nácar y viejos fonógrafos de manivela que todavía funcionaban. Como muestra puso “El día que me quieras” en la versión de Gardel. Animada por la cadencia del bandoneón, me recargué en su hombro so pretexto de inclinarme a ver la vitrina de los camafeos. Aunque le restregué las tetas con descaro, fingió no darse cuenta del arrimón y por un momento temí que fuera gay. Subimos a la planta alta por una escalera de caracol. Elogié una cómoda veneciana, suponiendo por intuición que sería más fácil seducirlo por la vía del interés comercial. Cuando me dio el precio, 134 mil pesos, percibí una calidez hormonal en su tono de voz.
–Déjame tomarle una foto –dije–. Voy a convencer a mi marido de que la compre.
Después de retratar el mueble con el celular fingí un tropiezo y volví a pegarle las tetas, ahora de frente.
–Y si te compro la cómoda, ¿qué premio me vas a dar? –dije, recorriendo su pecho velludo con la yema de los dedos.
Héctor ya no pudo hacerse el desentendido. Me ciñó las nalgas con una mezcla de insolencia y autoridad, la insolencia de un niño y la autoridad de un padrote. No hubo arrumacos ni caricias tiernas, solo mordidas, chupetones de licántropo, lengüetazos que me sacaban chispas de los pezones. No hay mayor deleite que ser tratada como puta, ojalá lo hubiera descubierto hace treinta años. El cuerpo tiene un orgullo autónomo que agradece la humillación del alma, el pisoteo de la dignidad. Mandón y rudo, Héctor parece haber intuido lo que yo buscaba. No supe ni cómo me arrancó la ropa. Cuando me di cuenta ya estaba empinada en un diván con brocado de terciopelo. Fue una cogida inmisericorde y sucia, una cabalgata de forajido con nalgadas soeces, jalones de pelo y palabras obscenas que rayaban en la injuria machista. Me vine tres o cuatro veces en un lapso breve, chillando como parturienta. Lucas había subido las escaleras detrás de nosotros y contemplaba con perplejidad nuestro acto circense, olfateando nuestros cuerpos empalmados. Poco le faltó para unirse al festín.
Del éxtasis caí en picada a la culpa. Busqué mi ropa a gatas, atribulada por la vergüenza y con los muslos pegajosos de semen. Contribuyó a mortificarme la grosera insistencia de Héctor en cerrar la venta de la cómoda antes de subirse la bragueta. Por fortuna, la llegada de un cliente lo obligó a cejar en su empeño. Le prometí volver esa misma tarde con mi esposo, una promesa que por supuesto no pensaba cumplir. En el espejo retrovisor del auto me vi desaliñada y sucia, no solo por fuera sino por dentro. De vuelta a casa hice escala en un Starbucks para recomponer mi figura en el baño. Una manita de gato no bastaría para devolverme la autoestima. Necesitaba una conciencia de repuesto, entrenada para mirar a otra parte cuando mi cuerpo la sobajara.
Por desgracia, cuando llegué a casa no pude sosegarme trabajando en mi traducción de Menandro, como hubiera querido. En el zaguán encontré a Pedro y a su hijo mayor, Vicente, subiendo huacales llenos de libros a una Suburban gris con la cajuela abierta. Pedro rengueaba con la espalda encorvada, como si hubiera envejecido diez años de golpe. Encaramado en el asiento, Zeus pegaba su carita a la ventana del copiloto. Estacioné el auto en el único lugar libre de la calle y a pie, con la mayor cautela, me aproximé a la camioneta sin llamar la atención de Pedro y su hijo, que iban y venían del edificio a la camioneta. Zeus seguía enojado conmigo y fingió no reconocerme. Por fortuna, encontré su correa en la guantera, se la puse en el cuello y logré sacarlo a tirones. Cuando iba entrando al edificio me topé de frente con Pedro.
–¿Con qué derecho te quieres llevar a Zeus? –le reclamé.
–Una loca violenta como tú no lo puede cuidar –Pedro me cerró el paso, colérico–. Por tu culpa tengo una luxación de cadera. No puedo caminar bien y esta mañana fui a sacarme radiografías. Ya presenté una denuncia por lesiones en la delegación. Estás acusada de violencia intrafamiliar. Así que ya lo sabes: o me entregas a Zeus o te meto al bote.
–Zeus no va a ninguna parte, quítate, imbécil.
Lo esquivé aprovechando su torpeza de movimientos, pero Pedro me alcanzó en el elevador y de un tirón me quiso arrebatar la correa. La sostuve con firmeza y le arañé el brazo, mientras nos gritábamos insultos horribles, que llamaron la atención de vecinos y transeúntes. El papelazo del siglo, desde entonces no me saludan. Por fortuna Vicente no quiso intervenir, pues con su ayuda Pedro me hubiera ganado el duelo de jaloneos. Observó el pleito desde la banqueta, reprobando nuestra zacapela con una mirada incrédula. El más perjudicado con los jaloneos fue el pobre Zeus, que lloraba de coraje, como si lo estuviéramos desollando. Nuestros tirones le lastimaban el cuello, pero sobre todo el alma. Conmovido por su tormento, finalmente Pedro soltó la correa.
–¡Lo suelto porque yo sí lo quiero, maldita cabrona! –gritó con un borbotón de llanto.
Subí con el perro al departamento, más avergonzada que ufana de mi victoria. Zeus estuvo en shock toda la tarde y pese a mis esfuerzos por alimentarlo no quiso probar sus croquetas. Tampoco el jamón serrano: cuando se lo di vomitó una papilla negra. Ovillado en un rincón de la cocina soltaba lúgubres aullidos, jadeaba y a ratos sufría convulsiones. Con la angustia olvidé bañarme, y el sudor de Héctor, adherido a mi piel, me imputaba la mala salud de Zeus. No probó bocado en toda la noche y temí vivir una experiencia similar a la de Pedro con el difunto Piolín. Tras haber dejado una parte de sus libros en casa de Vicente, donde se pensaba mudar, mi marido volvió en la mañana con la intención de aclarar paradas. Lo recibí con la guardia baja y en vez de responder sus acusaciones le di entre sollozos un acongojado informe sobre los achaques de Zeus. Pedro solo necesitó verlo un minuto para quedarse lívido.
–Voy a llevarlo al veterinario –dijo, y como advirtió en mi rostro un gesto receloso, añadió–: No lo voy a raptar, pero si desconfías, acompáñame.
Desconfiaba, claro está, de modo que lo seguí escaleras abajo. En tétrico silencio, el silencio de las parejas que ya no pueden emitir una sílaba sin herirse, Pedro manejó hasta la clínica, circunspecto como un policía, mientras yo palpaba la cabeza de Zeus. No estaba nuestro veterinario, el doctor Vargas, pero nos atendió una amable sustituta joven, la doctora Macías. En un acto de mea culpa le conté el pleito y el forcejeo que habíamos protagonizado la víspera, arrebatándole la palabra a Pedro. La doctora no hizo comentarios, pero el hielo de su mirada era una reprimenda elocuente. Tras reconocer al enfermo con el estetoscopio, medirle la presión, inyectarle un tranquilizante y revisar sus signos vitales nos dio el parte médico.
–Zeus no tiene ninguna infección, solo un colapso nervioso. Los sentimientos de un perro son muy delicados. Perciben la violencia psicológica, aunque no vaya dirigida en su contra, y sufren mucho cuando sus amos se pelean. Si tienen que discutir por algo, les aconsejo hacerlo a prudente distancia del perro. Él ya los ve como papá y mamá.
–Dentro de poco vamos a divorciarnos –intervino Pedro–, pero no quisiéramos hacerle daño.
–Eso va a ser muy difícil. Hay casos de perros que se dejan morir de hambre cuando les falta alguno de sus amos. Para efectos prácticos, un perro es como un hijo. ¿Quién se va a quedar con él?
–No lo hemos decidido –dije para evitar una nueva trifulca.
–Quien se quede con él debe cuidarlo muy bien. Otra depresión como esta y Zeus puede tener un cuadro severo de anemia. No es por asustarlos, pero cualquier enfermedad puede matar a un perro bajo de defensas.
Volvimos a casa mudos de espanto, como delincuentes arrestados en flagrancia. Tendido en el asiento trasero, con los ojos apagados, débil como un peluche, Zeus parecía reprocharnos nuestra falta de amor. La reconciliación ya era imposible, ambos lo sabíamos y, sin embargo, flotaba en el aire la certidumbre de que ambos estábamos ya muy viejos para empezar de cero con otra pareja. Nos habíamos jodido la vida juntos, era triste admitirlo, pero a nuestra edad, ¿qué diablos íbamos a ganar con el rompimiento? Preservar nuestra salud mental a costa de Zeus hubiera sido un crimen. Peor aún: yo tenía muy claro, en mi depresión poscoito, que la saciedad sexual no compensaría mi déficit afectivo. El ego de Pedro es más razonable que el mío y tal vez por eso fue el primero en reconocer, llegados a casa, la inconveniencia de montarnos en nuestro macho.
–Mira, Clara. Tal vez nunca podamos volver a querernos, pero no creo que tengamos derecho de lastimar a Zeus por un capricho egoísta.
–Tienes razón –me apresuré a sacar la bandera blanca–. No te lo podría quitar sabiendo que eso puede matarlo.
Decidimos, pues, seguir juntos por el bien del perro y hasta nos dimos un abrazo en su presencia, que al parecer lo reconfortó, pues esa noche devoró su plato de croquetas. El abrazo marcó la tónica de nuestra convivencia futura: la enemistad prevalece y de hecho se ha recrudecido, pero delante de Zeus nos prodigamos besos y abrazos. En la mesa nos hablamos con un tono de voz dulzón, sabiamente modulado para tenerlo contento. Compensa nuestro esfuerzo el gozo de verlo menear la cola cuando le sonreímos tomados de la cintura. Somos malos actores, pero él no lo nota y, después de representar la comedia tres veces al día, cada uno vuelve con el gesto huraño a su camerino. El odio mutuo no ha desaparecido, pero lo mitiga el imperativo de mantener la unión familiar. No hacemos vida social en común, hablamos más con el perro que entre nosotros, y a últimas fechas preferimos enviarnos recados por medio de Felipa.
Somos una pareja abierta donde cada quien busca el placer a su modo. Pedro frecuenta un salón de masajes con final feliz. Yo me doy mis revolcones con desconocidos que ligo en bares de oficinistas, sin dañar mi reputación, pues jamás coqueteo con la gente de mi círculo social. ¿Para qué, si solo quiero aventuras? Zeus es el perro mejor alimentado y cuidado de la colonia. Los miércoles por la tarde se codea con otras mascotas fifís en un exclusivo spa de la Guadalupe Inn donde lo bañan, lo rasuran y le dan masaje con esencia de frutos rojos. En un reciente concurso de belleza canina, el jurado lo eligió entre los diez mejores ejemplares de su raza, entre más de cien concursantes. Ambos lloramos de alegría al escuchar su nombre en la ceremonia de premiación y Pedro, orgulloso, me susurró al oído: “Misión cumplida, Clara.” El diploma de Zeus ocupa un lugar de honor en la biblioteca, junto a nuestros títulos de postgrado. ~
Este cuento forma parte del libro Lealtad al fantasma, que Alfaguara publicará este mes.
(ciudad de México, 1959) es narrador y ensayista. Alfaguara acaba de publicar su novela más reciente, El vendedor de silencio.