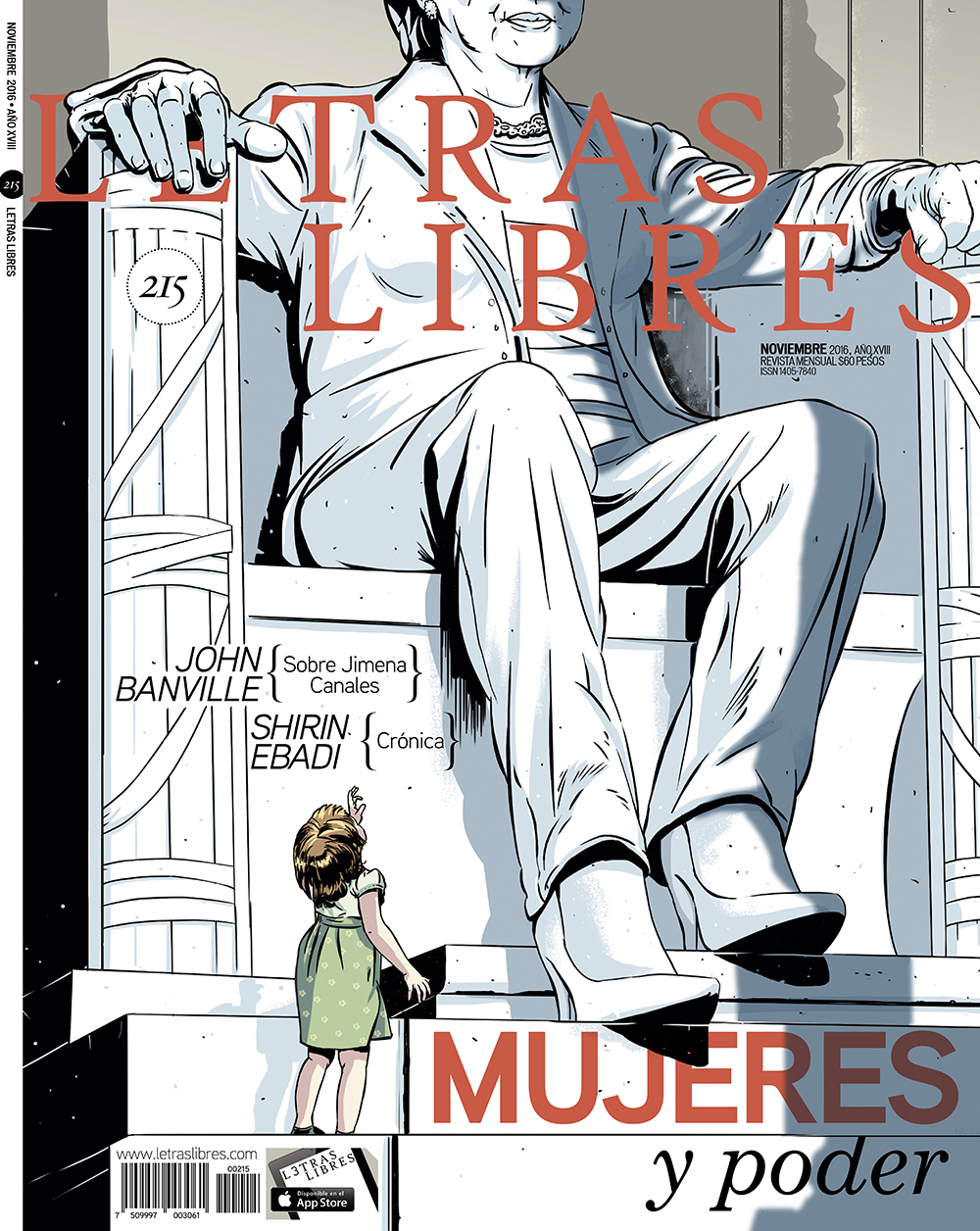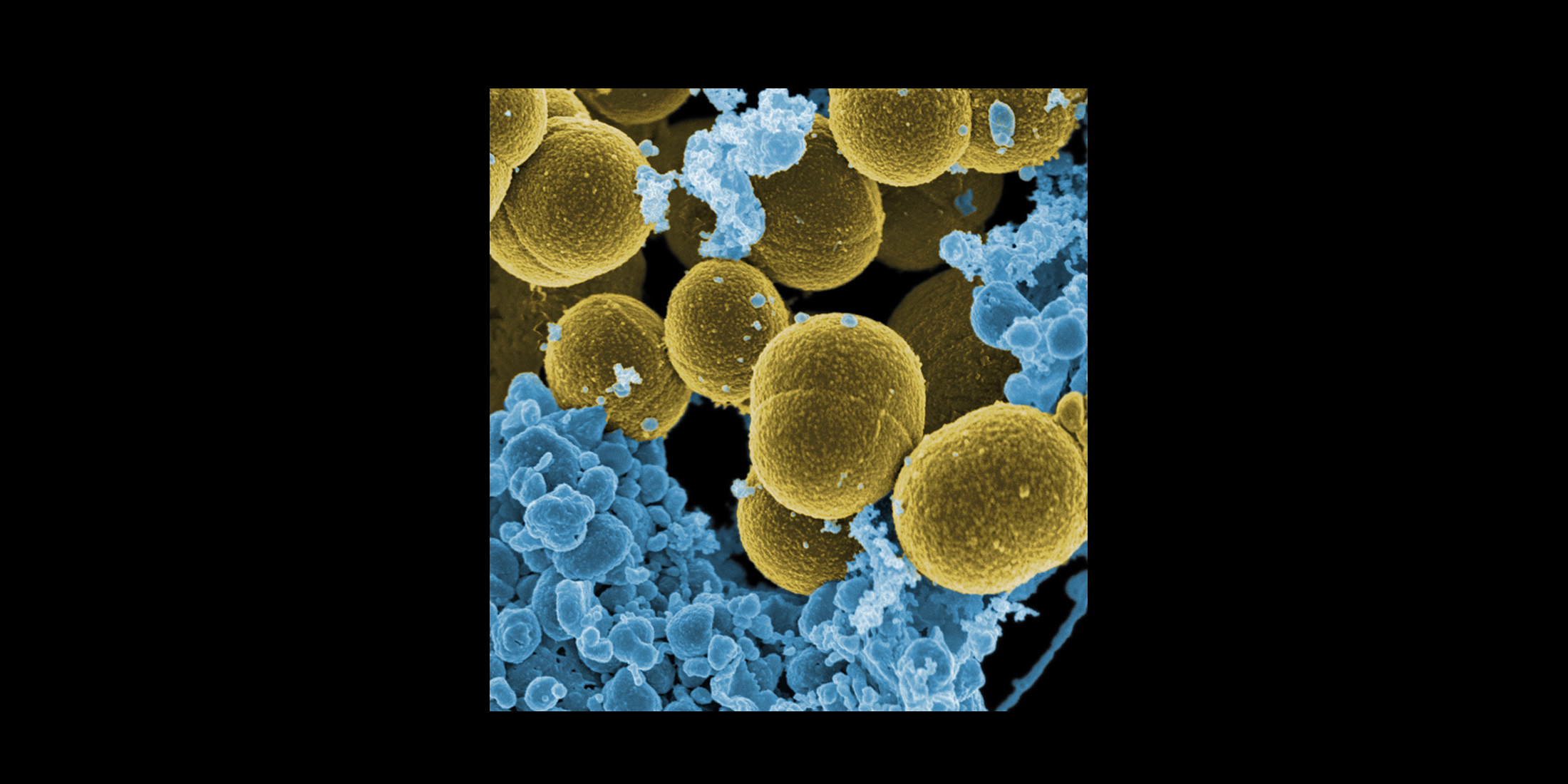La fama es una diosa voluble. En las primeras décadas del siglo XX, el filósofo francés Henri Bergson era célebre en todo el mundo y se consideraba que estaba a la altura de Platón, Sócrates, Descartes y Kant. William James pensaba que la obra de Bergson había provocado una revolución copernicana en la filosofía. Lord Balfour lo leía con gran cuidado y atención; Teddy Roosevelt hasta escribió un artículo sobre su trabajo. La gente trepaba escaleras para obtener, a través de las ventanas de los salones universitarios, un atisbo del gran francés, y los personajes de sociedad en Francia mandaban a sus sirvientes por anticipado para que ganaran lugar en sus conferencias. Cuando dio una charla en el City College de Nueva York, en 1913, tanta gente se presentó con la esperanza de escucharlo que el tráfico en Manhattan se paralizó por completo.
Pero, con excepción de algunos especialistas solitarios, ¿quién lee hoy a Bergson? Lo recuerdan los estudiosos de Proust –Proust era el primo político de Bergson, y fue el padrino de su boda–, ya que se dice que En busca del tiempo perdido estuvo influido por la teoría del tiempo de Bergson. Pero hay muy pocos filósofos contemporáneos que le concedan la menor importancia, y hoy sería muy raro el colegial que conozca su nombre. Albert Einstein, por otro lado, es tan famoso hoy como cuando su teoría de la relatividad encendió por primera vez la imaginación del público. Su posición como el científico más importante desde Newton se reconoció en 1920, cuando Arthur Eddington presentó los resultados de las observaciones que realizó durante un eclipse solar total un año antes y que demostraron que la luz en efecto “se curva” cerca de las estrellas y los planetas, lo que confirmó la teoría general de la relatividad.
El 6 de abril de 1922, Bergson y Einstein se encontraron en París, bajo el auspicio de la Société Française de Philosophie, y entablaron un debate sobre la naturaleza del tiempo. Se había previsto que la ocasión, a la que asistieron varios científicos y filósofos eminentes, fuera, como nos dice Jimena Canales en The physicist and the philosopher. Einstein, Bergson, and the debate that changed our understanding of time, “un cordial evento académico”, pero conforme pasaba el tiempo, y a pesar de que se mantuvieron las formas, la cordialidad terminó por agotarse. Einstein se encontraba en desventaja desde el principio, puesto que el debate tuvo lugar en francés, un idioma del que tenía un domino bastante precario. Por más que gozara de gran renombre necesitaba ser el vencedor de ese duelo de titanes; es posible que casi todos estuvieran convencidos de que se había derogado el orden newtoniano y de que en adelante todo era “relativo”, pero aún había muchos escépticos de las implicaciones de la relatividad, no solo filósofos sino incluso científicos, entre ellos, algunos de los admiradores más entusiastas de Einstein. Y cuando Einstein recibió el premio Nobel, unos meses después del debate con Bergson, le fue otorgado no por sus dos artículos revolucionarios sobre la relatividad –en 1905 y 1915– sino por su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico. El presidente del comité del Nobel añadió una pulla más cuando al presentar el premio dijo: “No es ningún secreto que en París el famoso filósofo Bergson ha cuestionado esta teoría [de la relatividad].”
El dilema es si la teoría de Einstein era una descripción de la realidad tal cual es o solo otra hipótesis –si bien la hipótesis de un genio– que se adaptaba a los hechos de forma más limpia y estéticamente más agradable que cualquier otra teoría, incluyendo la concepción newtoniana, mecanicista, del mundo y su funcionamiento. Es un asunto delicado para los cosmólogos. Los observadores de estrellas de la Antigüedad tenían una linda fórmula para hablar de esta o aquella teoría de los cielos “guardando las apariencias”, es decir, de acuerdo con los movimientos planetarios que debían observarse pero sin afirmar, necesariamente, que se trataba de una representación directa de lo que en efecto ocurre allí, en esos espacios infinitos cuya sola idea tanto perturbaba a Pascal. Así, por ejemplo, el astrónomo egipcio Ptolomeo (muerto en 168 d. C.) explicó las anomalías de las órbitas planetarias que se veían desde la Tierra añadiéndoles epiciclos, y epiciclos a los epiciclos, de tal forma que en su modelo del mundo los planetas tenían que trazar rizos de pasmosa complejidad. Aun así, su Almagesto sirvió como manual para los astrónomos durante toda la Edad Media, hasta Copérnico y aun después.
Galileo, a quien bien podemos llamar el inventor de la tecnología, fue quien animó la gran implantación de la cosmología, que alcanzó su apoteosis con Newton, el primer científico de verdad tal como entendemos el término hoy en día (el viejo nombre de la ciencia era “filosofía natural”) y quien afirmó no solo ofrecer un modelo plausible para el mundo sino una descripción exacta del funcionamiento de las cosas. Hypotheses non fingo, insistió con arrogancia: “No aventuro hipótesis.” El preciso mecanismo que postuló para el universo había sido accionado originalmente por Dios y trabajaría de forma totalmente predecible, calculable y ordenada hasta el día del Juicio Final.
El único retrato que Einstein conservaba en la pared, sobre el escritorio de su oficina de Princeton, era el de Newton. En la imaginación popular, Einstein superó por completo a Newton, pero como señala Abraham Pais en Subtle is the Lord (El Señor es sutil), su biografía de Einstein, el efecto que tuvo la relatividad fue el de convertir la mecánica newtoniana en una ciencia “aproximada”, “no disminuida pero mejor definida en el proceso”. En efecto, puede sostenerse que Einstein fue el último de los newtonianos. No cabe duda de que Newton habría aprobado la declaración que hizo Einstein de que Dios no juega a los dados con el mundo.
Los dados en cuestión fueron los fantasmales componentes de la teoría cuántica, que describe una realidad subatómica totalmente contraria al sentido común y que desarrolló Max Planck a inicios del siglo XX. Esa teoría sustituyó la certidumbre por la probabilidad, cosa que Einstein jamás pudo aceptar. Una de las ironías del affair Bergson-Einstein, como Canales señala, es que el mundo, según la teoría cuántica –el mundo de los quarks y los agujeros negros y los microprocesadores–, parece más cercano a la versión sutilmente intuitiva de Bergson que al modelo fundamentalmente mecanicista de Einstein.
El encuentro de abril en París tenía como objetivo reunir a físicos y a filósofos para pensar sobre los fundamentos y la veracidad de la teoría de la relatividad. Si estoy leyendo bien a Canales, Bergson ni siquiera tenía intenciones de hablar, y solo lo hizo tras ser “provocado por un colega impertinente”. Como sea, habló durante media hora y presentó cuidadosamente sus objeciones, de hecho su rechazo, a la noción einsteiniana del tiempo como un mero aspecto del continuo espacio-tiempo. Para Einstein nuestra experiencia del tiempo como un río majestuoso que nos arrastra en su flujo es una ilusión; en relatividad no hay arriba y abajo, izquierda y derecha, antes y después. La creación es un bloque sólido en el que, como opina T. S. Eliot en Cuatro cuartetos, “todo el tiempo está eternamente presente”, y la flecha del tiempo puede viajar lo mismo hacia adelante que hacia atrás. Como escribe Canales, usando citas de Raum, Zeit, Materie (Espacio, tiempo, materia) de Hermann Weyl, publicado en 1918 (y justo en 1922 en inglés), fue gracias a Einstein que
el tiempo finalmente había sido “expulsado de su trono”, despeñado desde la elevada cumbre de la filosofía hacia el terreno práctico, prosaico, de la física. [Einstein] había mostrado que “nuestra creencia sobre el significado objetivo de la simultaneidad”, así como el del tiempo absoluto, debía ser “desechada” para siempre pues él había logrado “desterrar este dogma de nuestras mentes”.
Aunque no discutió las bases matemáticas de la teoría de la relatividad, Bergson discrepó profundamente de la concepción einsteiniana de la naturaleza misma del tiempo, que consideraba errada o al menos inadecuada. Presentó, contra ella, su propia hipótesis central de duración e intuición, y la noción, bastante nebulosa, de impulso vital o élan vital. La duración es su versión del tiempo, que no transcurre en línea recta sino vacila, tiembla y erosiona el futuro en una especie de proceso infinito de creación. En su libro más conocido –en nuestros días–, La evolución creadora, de 1907, escribe: “Aunque nuestro razonamiento sobre sistemas aislados pueda implicar que la historia pasada, presente y futura de cada uno de ellos sea explicable toda de una vez, como desplegada en abanico, esta historia se desenvuelve poco a poco, como si ocupase una duración análoga a la nuestra.” Un pronunciamiento tal –aunque por supuesto está traducido– es típico del estilo gnómico del pensamiento y la expresión de Bergson. A primera vista parece no significar más que lo que dice, pero en un examen más minucioso las palabras y los conceptos exudan una especie de neblina que eclipsa cualquier entendimiento que el lector haya obtenido apenas un momento antes. Las doctrinas bergsonianas de la intuición y el élan vital, tal como nos las presenta, están igual develadas, aunque creamos entender –¿intuir?– lo que significan, al menos mientras leemos su descripción.
Lo que Bergson buscaba, en esencia, era reivindicar la dimensión humana de la experiencia, la validez de nuestra sensación intuitiva de que el mundo puede medirse no solo mediante los hechos científicos sino también gracias a nuestras acciones, pensamientos y emociones. Einstein, más realista, o por lo menos casado con una interpretación realista de la realidad, prefería depositar su confianza en las certezas empíricas que, en su opinión, ofrecía la ciencia. Le tomó menos de un minuto responder a la perorata de media hora de Bergson. Su declaración esencial fue Il n’y a donc pas un temps des philosophes: “El tiempo de los filósofos no existe.” Lo que Einstein dijo después fue aún más controvertido: “Solo queda un tiempo psicológico que difiere del de los físicos.” Estas dos formas de considerar el tiempo, asegura Canales, se convertirían
en dos prismas dominantes que incidieron en casi todas las investigaciones sobre la naturaleza del tiempo emprendidas en el siglo XX […] En los años siguientes dominó la idea de que Bergson había perdido el debate contra el joven físico. Las ideas del científico terminaron por dominar la mayor parte de las discusiones informadas sobre el tema y dejaron en suspenso no solo a Bergson sino muchos otros enfoques artísticos y literarios que fueron relegados a una posición secundaria, auxiliar. Para muchos, la derrota de Bergson representó la victoria de la “racionalidad” sobre la “intuición”. Señaló un momento en el que los intelectuales ya no podían seguirle el paso a las revoluciones científicas a causa de su creciente complejidad […] Lo que es más importante, entonces comenzó el periodo en el que la relevancia de la filosofía perdió terreno ante la influencia, cada vez mayor, de la ciencia.
Los adversarios del debate no podían haber sido más distintos entre sí. “Einstein buscaba obsesivamente unidad en el universo –escribe Canales–, creía que la ciencia podía revelar sus leyes inmutables y describirlas de la forma más simple posible. Bergson, por el contrario, sostenía que la impronta definitiva del universo era justamente la contraria: el cambio permanente.” Bergson pasó algunos años de su juventud en Inglaterra, pero vivió el resto de su vida en París. Canales describe la suya como “una vida de una privacidad ejemplar”, la vida de un típico académico burgués que dividía sus días entre el salón de clases y el hogar. Su matrimonio era feliz e idolatraba a su única hija, que sufría una sordera profunda pero que se convirtió en una artista exitosa. Era frugal, moderado y silencioso. También era vegetariano; Einstein, por el contrario, era un carnívoro inveterado: “Era notablemente guapo –escribe Canales– y rompió corazones cuando era adolescente, tuvo una hija fuera del matrimonio (que probablemente la pareja dio en adopción), su primera esposa lo acusó de adulterio, peleó una larga batalla legal por el divorcio y la pensión conyugal [necesitaba el dinero del Nobel para pagarla] y por el camino fue coleccionando bastantes deslices amorosos.”
Pero detrás de su aspecto adorable había un hombre ferozmente ambicioso y determinado a que él y sus opiniones prevalecieran, en particular sobre un filósofo de ideas brumosas como pensaba que era Bergson. Sobre esto, Canales trae a colación una veta un tanto desagradable del comportamiento de Einstein. Durante el debate, y el libro que lo siguió, Duración y simultaneidad, Bergson escribió sobre las implicaciones de la dilatación del tiempo en la relatividad de modo tal que parecía no entender la nueva física de Einstein. Einstein postuló, en la “paradoja de los gemelos”, que si uno de los gemelos viajara por el espacio a una velocidad cercana a la de la luz –algo que era imposible entonces y probablemente siga siéndolo– regresaría a la Tierra más joven que su hermano, puesto que a esa velocidad el tiempo va mucho más lento. Bergson o bien no aceptaba esto o no entendía plenamente la proposición. En Duración y simultaneidad escribió que su intención era mostrar “explícitamente que no hay diferencia, en lo concerniente al Tiempo, entre un sistema en movimiento y un sistema en traslación uniforme”, y que si se mandara un reloj a viajar a una velocidad cercana a la de la luz “no presentaría un retraso cuando [se encontrara con] el reloj real [estacionario] a su regreso”. “Esta afirmación sobre el retraso de los relojes –escribe Canales– fue suficiente para desacreditarlo a ojos de la mayor parte de los científicos y algunos filósofos.”
Canales afirma que Einstein mismo favoreció el descrédito de Bergson, un aspecto del libro que seguramente resultará polémico. ¿Por qué –pregunta Canales– quienes analizan el debate insisten en juzgar a Bergson, y en considerarlo el perdedor, casi exclusivamente con base en su desliz al referirse al asunto de la dilatación del tiempo?
Hay muchas razones para que la gente terminara por creer que Bergson cometió un error. Las claves esenciales están enterradas en archivos: la correspondencia de Einstein, por ejemplo. Allí descubrimos que fue Einstein mismo quien difundió primero y contundentemente esta idea, que en el fondo (como podemos leer en su diario y en su correspondencia tardía) conocía mejor.
Canales muestra una actitud escrupulosamente académica hacia ambos hombres, pero resulta evidente que está decidida a que se le haga justicia a Bergson. Su problema parece haber sido que no estaba tan profundamente involucrado con la teoría de la relatividad per se como con las implicaciones de la teoría en general para la vida de los seres humanos. No consideraba que la ciencia, y la física en particular, fuera capaz de llegar al núcleo de estas verdades que creemos fundamentales y que nos guían a lo largo de la vida. “Resulta esencial a la ciencia, en efecto, manipular signos –escribió en La evolución creadora– con los que sustituye a los objetos mismos.” No es el único que sostiene esta opinión. Tenemos, por ejemplo, a Karl Popper que en su libro con el significativo título de Teoría cuántica y el cisma de la física escribe:
A Kant le debemos el primer gran intento de combinar una interpretación realista de la ciencia natural con la certeza de que nuestras teorías científicas no son meramente el resultado de una descripción de la naturaleza –de leer “sin prejuicios el libro de la naturaleza”– sino productos de la mente humana: “Nuestro intelecto no deduce las leyes de la naturaleza sino que impone sus leyes a la naturaleza.” He tratado de mejorar este excelente enunciado kantiano como sigue: “Nuestro intelecto no deduce las leyes de la naturaleza, sino que trata –con distintos grados de éxito– de imponerle a la naturaleza las leyes que inventa libremente.”
Al respecto, Einstein mismo confesó más de una vez que le sorprendía que las realidades físicas del mundo se ajustaran tan dócilmente a las leyes de la disciplina humana de las matemáticas. ¿Tendría sus sospechas? ¿Percibimos la realidad o la fabricamos? O, para ponerlo en términos wittgensteinianos, ¿la ciencia expresa solo las cosas que es capaz de expresar?
En dos fascinantes secciones de su libro, que se ocupan de las actitudes opuestas de Einstein y de Bergson sobre la nueva tecnología de las imágenes animadas, Canales ilumina ampliamente algo esencial de las objeciones de Bergson sobre el concepto del tiempo de Einstein. Los diminutos instantes que la cámara registra en imágenes, y que luego se proyectan frente a nosotros en la pantalla en lo que parece ser tiempo real, son análogos a la concepción einsteiniana del tiempo como una sucesión de segmentos que avanzan a lo largo de una “línea del mundo” en un espacio-tiempo de cuatro dimensiones. Para Bergson, el espacio fluye sin pausa. “El paso del tiempo implicaba la creación de lo nuevo y lo impredecible. El tiempo era incontenible. Cada instante roía el futuro.” A continuación, Canales cita las notas de un asistente a una de las conferencias de Bergson:
Las fotografías que le tomamos a un caballo al galope no son, en realidad, los elementos del galope del cual fueron tomadas. Y la máquina cinematográfica, que con esta serie de tomas recompone su trayectoria, solo nos da la ilusión de movimiento al añadirle a estas tomas, en forma de cierto modo de sucesión, el movimiento que no pueden contener en ellas mismas.
En otras palabras, hay movimiento pero “está en el aparato”.
El problema de los relojes y de la dilatación del tiempo que miden era la parte medular del desacuerdo entre ambos hombres. Bergson terminó por aceptar que si se mandara un reloj a viajar por el espacio a una velocidad inmensa mostraría una discordancia con un reloj situado en la Tierra; sencillamente no le parecía muy importante. Para él, la ciencia moderna se había distanciado de la esfera de la experiencia humana común, que consideraba la única versión del mundo que nos interesa o debería interesarnos. ¿Qué es el tiempo de los relojes comparado con nuestro sentido interno de sus fluctuaciones? Como escribe Canales, a Bergson “le preocupaba cuándo, por qué y en qué circunstancias el retraso de los relojes que describía la teoría de la relatividad debía considerarse inequívocamente un cambio temporal real”. Bergson se consideraba comprometido con “el problema de asignarle espacios a lo real y lo convencional”. Para Einstein, sin embargo, las ideas de Bergson no eran más que un sueño placentero: carecían de rigor científico y se negaban a reconocer la importancia de los hechos mensurables. Canales cita al filósofo contemporáneo Bruno Latour: “Reconocemos aquí la forma en la que los científicos tradicionalmente se ocupan de la filosofía, la política y el arte: ‘Lo que dices puede ser lindo e interesante, pero no tiene relevancia cosmológica porque solo trata con los elementos subjetivos, el mundo vivido, no el mundo real.’”
The physicist and the philosopher es una obra extraordinariamente amplia y rica. Canales virtualmente rescató del olvido un debate cautivador y de gran importancia que sigue siendo relevante en una época en la que hemos comenzado a cuestionar, con inquietud, la hegemonía de la ciencia y su hija incontrolable, la tecnología. La edición descuidada del libro le hace un flaco favor al estilo y la erudición de Canales. Su relato sobre el debate y sus muchas ramificaciones es de una claridad admirable –el libro está dirigido al lector común y, debo añadir, al reseñista común– y a lo largo de la obra se esfuerza por ser justa con ambos personajes. En las últimas páginas del libro admite que las brechas entre la ciencia y la filosofía siguen estando tan abiertas como en el momento del debate, si no es que más, pero que ha tomado la decisión de situarse “en el territorio intermedio de las dicotomías dualistas”, donde “podemos considerar nuestro universo tan lleno de relojes, ecuaciones y ciencia como de sueños, recuerdos y risas”. ~
_____________________
Traducción del inglés de Maia F. Miret.
Publicado originalmente en la London Review of Books.
Nació en Wexford, Irlanda, en 1945. Según George Steiner "es el escritor de lengua inglesa más inteligente." Es autor, entre otros libros, de El libro de las pruebas (1989), El mar (2005).