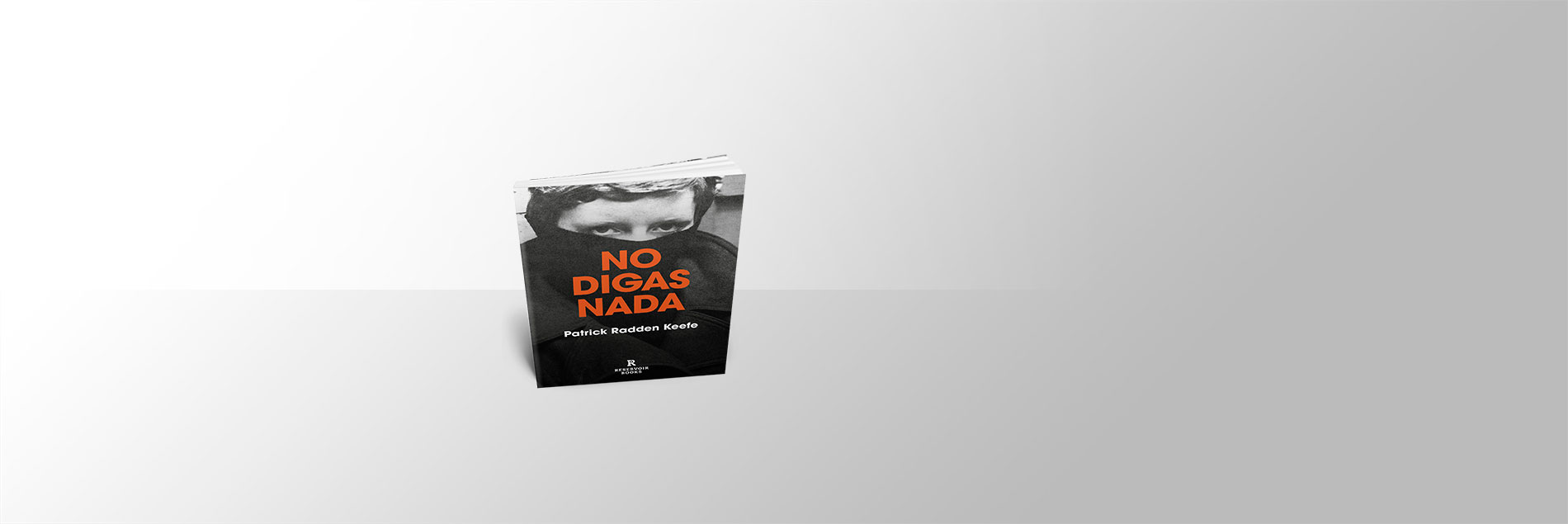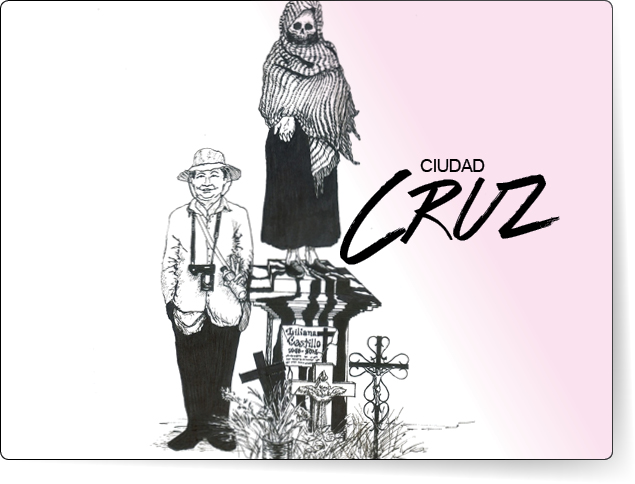Thomas Wright
La circulación de la sangre. La revolucionaria idea de William Harvey
Traducción de Virginia Aguirre Muñoz
Ciudad de México, FCE, 2016, 344 pp.
“¿A quién le vas a creer, a mí o a tus propios ojos?”, pregunta Chico Marx, que interpreta a Chicolini –quien a su vez se hace pasar por Rufus T. Firefly– en el largometraje de los hermanos Marx Sopa de ganso, de 1933. Está de más hacer notar la relevancia intemporal de esta pregunta sobre la naturaleza de la autoridad y del escepticismo, y no solo en el contexto del frenesí actual, que no tiene nada de nuevo, sobre la verdad y la mentira.
Todavía se discute, por ejemplo, por qué un observador tan acucioso como Aristóteles pudo ser al mismo tiempo tan omiso como para hacer esta famosa afirmación (de la que se quejó Bertrand Russell argumentando que el sabio había estado casado dos veces) y que se repitió acríticamente, con el resto de sus escritos, durante casi mil años: “Los varones tienen más dientes que las hembras en el caso de los hombres, las ovejas, las cabras y los cerdos; en el caso de otros animales aún no se han hecho observaciones.”
¿Qué llevaría a Aristóteles a cometer un error tan fácil de rebatir? Al hablar sobre la función de los dientes explica que la naturaleza “no hace nada en vano, ni superfluo: la forma de defensa de unos es golpear, de otros morder. Por eso las hembras de los jabalíes muerden: no tienen colmillos salientes”. También explica la superioridad dentaria entre hombres y mujeres “en razón de la abundancia de calor y sangre, que es mayor en los hombres que en las mujeres”. Allí están, sin más, la causa eficiente y la causa final que explicaban el mundo aristotélico. ¿Risible? Hace medio siglo a las mujeres se les prohibía votar y estudiar en la universidad con argumentos no mucho más sofisticados.
No es una novedad que aquello que sabemos y creemos tiñe y condiciona lo que somos capaces de observar, y que las revoluciones intelectuales ocurren cuando alguien puede alzar ese velo; esta idea es la que hace tan fascinante la figura de William Harvey, el médico inglés que derrumbó, a principios del siglo XVII, la tradición médica galénica al describir el sinuoso circuito de la sangre por el cuerpo, la verdadera función del corazón y los mecanismos de las válvulas de venas y arterias. Es también la noción que fluye por las páginas de La circulación de la sangre. La revolucionaria idea de William Harvey, el libro de Thomas Wright que ganó el Wellcome Trust Book Prize 2012 y que ahora publica, en una traducción impecable, el Fondo de Cultura Económica.
Estructurado en forma de ensayos breves, no se trata realmente de una biografía, aunque tampoco es un texto de filosofía de la ciencia o una historia de las ideas. No es ni siquiera una historia novelada, aunque abunda en reconstrucciones verosímiles, por bien documentadas, de episodios de la vida del inglés, como las vivisecciones de animales –perros pero también anguilas o moluscos– o de las apasionadas defensas que debió hacer Harvey de su tesis tardía ante doctores rivales. Esta ambigüedad la hace una interesante introducción a la época y a la vida y obra del médico, pero a pesar de lo certero de la narración y de lo exhaustivo de sus descripciones de la estructura educativa y gremial de la época, de la arquitectura y de las vestimentas y costumbres de la clase media, alta y cortesana de la Inglaterra del Renacimiento, nos mantiene a un brazo de distancia del personaje, que se nos pinta brillante pero ambicioso, marrullero y desagradable.
El grueso de la obra de Wright, sobre los años de formación y de práctica médicas de Harvey, invita a apreciar lo original y aventurado de la que sería su teoría y obra cumbre. Siempre dentro de la tradición, la galénica que primaba en el Londres de su época, pero secretamente de la aristotélica que aprendió en la Universidad de Padua, Harvey le dio al corazón un lugar justamente central en la mecánica del cuerpo, desplazó al hígado de ese puesto y cerró, inspirado en el principio alquímico del ciclo de la purificación de la materia, el insospechado circuito de la sangre por el cuerpo, de un lado del corazón a otro a través de los pulmones, y de regreso por algún mecanismo –los vasos capilares– que no llegó a conocer. A pesar de que vivió en la bisagra de un cambio de época que demostraría ser propicia para sus ideas, Harvey, hijo ejemplar de su educación en Cambridge y temeroso de las severas reglas del Colegio de Médicos de Londres, que consideraba anatema desviarse por más ligeramente que fuera de los textos canónicos, se cuidó bien de que De motu cordis, la obra que esperaba que lo inmortalizara para cumplir sus ambiciones de gloria intelectual –cumplidas ya como estaban las de prestigio y posición económica–, fuera aceptada por las autoridades civiles y aristocráticas no como un rompimiento sino como un producto de lo mejor de la filosofía natural de su época.
El autor solo le destina las últimas páginas del libro al problema de la observación y la teoría y a la colosal transformación que operaron las ideas de Harvey en la filosofía natural de la época. Y es de lamentar, porque realmente fue formidable: gracias a la rebelión insospechada que emprendieron él y algunos de sus contemporáneos más lúcidos fue derrocada la anatomía que consideraba el cuerpo un mero caso del arquetipo divino, del mismo modo que lo era la política, la economía o la geografía, y no la sede de lecciones que hicieran avanzar la práctica clínica, estancada durante siglos por un riguroso apego a la tradición escolástica. Se menciona así, de pasada, el pesar con el que Harvey vio sus ideas, de bordados ricamente simbólicos, sustituidas por el mecanicismo de Descartes y el empirismo de Bacon, ambos deplorados por el piadoso y pequeño doctor William Harvey, el ambicioso hijo de un yeoman de Kent que dejó, en el nacimiento de la medicina moderna, el intranquilo legado de haberles creído a sus ojos. ~
Es diseñadora industrial por formación y divulgadora de la ciencia por vocación. Edita, traduce y escribe.