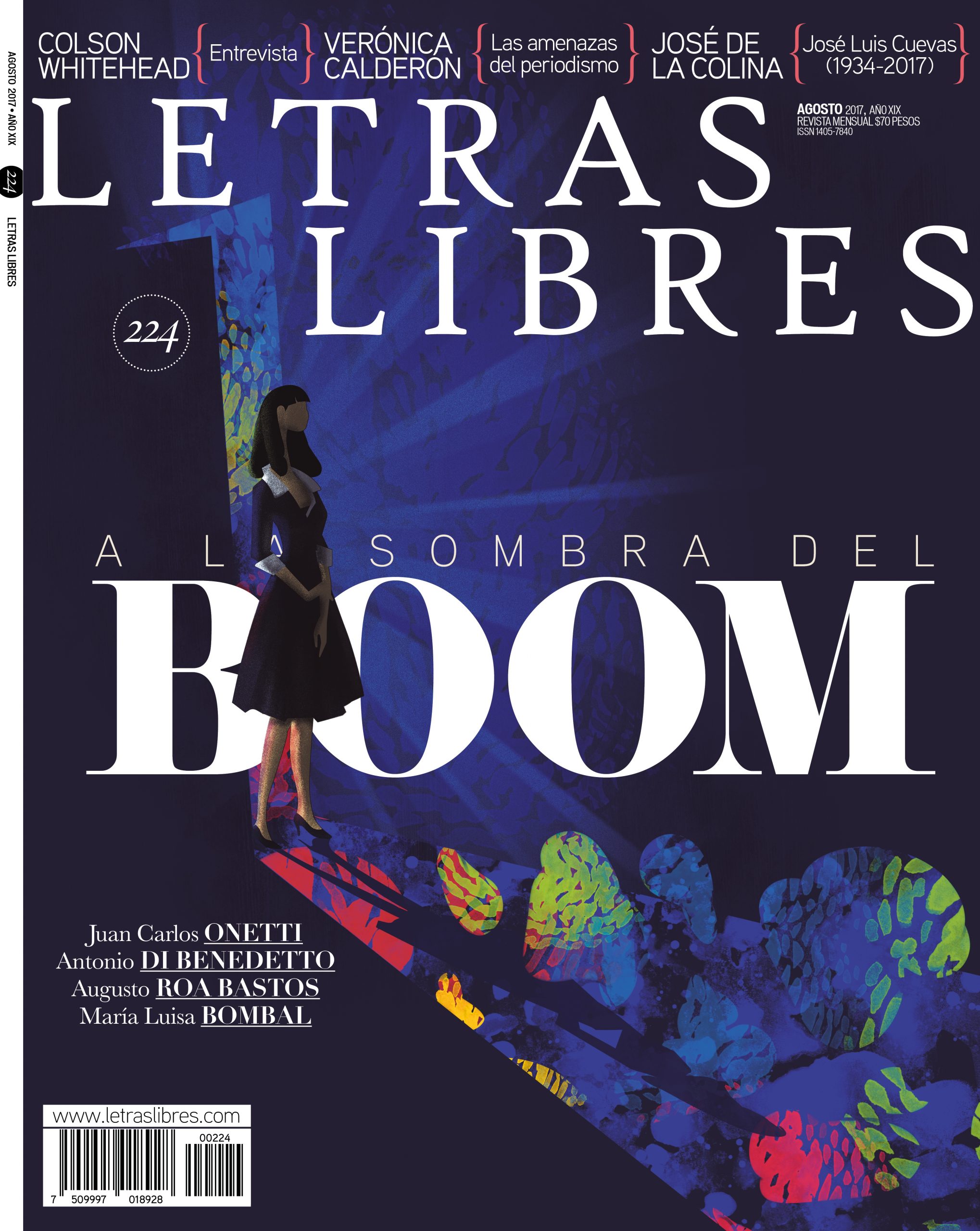La precisión verbal de la prosa es un lujo discreto. Muchos lectores ni siquiera lo notan y, sin embargo, hasta los menos interesados en los andamios de la creación experimentan placer cuando un prosista encuentra una palabra insustituible y exacta, pues comparten el código semántico en que se produjo el hallazgo. No sucede lo mismo con el lenguaje de la poesía, pues la precisión a la que aspiran los poetas es de otra índole. “La precisión en la oscuridad es el máximo alarde de la poesía”, dijo Alfonso Reyes en El deslinde. No cualquier lector puede discernir si una metáfora es precisa o no: para ello se requiere una inmersión previa en el idiolecto del poeta y en la tradición a la que pertenece. Sin duda, un exceso de claridad o de prosaísmo son letales para la poesía. ¿Pero qué pasa cuando el lector ni siquiera tiene indicios o pistas para saber si un poeta es preciso dentro de su oscuridad? ¿No será necesario, por lo menos, que en medio de un poema tenebroso haya ciertos claroscuros en los que uno puede entrever las reglas del juego o los márgenes de coherencia fijados por el reinventor del lenguaje? Los vuelos más altos de la palabra no pueden prescindir de esos claroscuros, pues, como bien dijo Reyes en otro pasaje del mismo ensayo, “aun en los casos de heroicidad estética más recóndita, se desea, por lo menos, comunicarse con los iniciados y secretamente iniciar a los más posibles”. Un hermetismo absoluto no podría lograr esto. La precisión de una metáfora brota, más bien, de la “clara sombra” en la que el joven Octavio Paz se guareció desde su primer libro de poemas. La tarea de un lector de poesía no debería consistir, pues, en bucear a oscuras sino en buscarles sentido a las cintilaciones nocturnas.
En la guerra por el prestigio literario, la poesía de vanguardia derrotó al clasicismo hace más de un siglo, de modo que la oscuridad precisa o imprecisa tiene hoy miles de cultivadores. Deslindar ambos bandos debería ser la tarea fundamental de la crítica literaria, pues me temo que hoy en día los malos poetas herméticos nos quieren vender su insignificancia como polisemia. Nadie hallará iluminaciones en sus poemas, aunque los lea cien veces, pues ellos mismos han tapiado todas las ventanas por donde un lector exigente podría asomarse a su alto vacío. Casi ningún poeta contemporáneo puede ser comprendido y disfrutado a la primera lectura, como aún ocurría con los modernistas, pero cuando no percibimos destellos en esa tiniebla, cuando ningún hechizo nos incita a la relectura, ¿debemos porfiar en el esfuerzo creativo solo porque un poeta goza de renombre dentro de su secta? La poesía neobarroca de Lezama Lima, por ejemplo, pone a prueba la imaginación hermenéutica de los lectores más avezados. Seguramente nadie puede jactarse de haberla descifrado a cabalidad, pero como está salpicada de misteriosas fulguraciones uno se siente incitado a navegar de noche, aunque no logre penetrar sus arcanos. La musicalidad del verso y los tropos insólitos, pero sugestivos, funcionan como un anzuelo que un lector imaginativo siente ganas de morder, no por los laureles del autor sino por la magia de su palabra. Si los tragaluces llegan a desaparecer del lenguaje poético, su público lector, ya de por sí reducido, abandonará por completo un género que lo condena a aplaudir ciegamente los dictámenes de la autoridad literaria.
Desde luego, sería una necedad caer en el extremo de propugnar un retorno a las metáforas racionales que según Carlos Bousoño caracterizaban a la poesía clásica, y condenar en bloque las metáforas irracionales, naturalmente oscuras, que han predominado en el lenguaje poético desde principios del siglo xx. Borges incurrió en esa fobia conservadora cuando descalificó Libertad bajo palabra en una de sus charlas privadas con Bioy Casares. Los poemas de Paz le parecieron “deshilachados y nada agradables”, pues “en cuanto asoma la posibilidad del agrado, el poeta no se deja ganar por blanduras y nos asesta una vigorosa, o por lo menos incómoda, fealdad. Así cree salvar su alma”. Como Borges seguía utilizando las metáforas unívocas y las formas métricas de la poesía clásica, injustamente menospreciadas por las vanguardias, se negaba a reconocer el encanto de la “precisión oscura”, que para él era una incómoda fealdad. Su juicio reprobatorio, digno de figurar en una antología de la mezquindad literaria, no ha mellado ni mellará la merecida gloria del mejor libro de Paz, pero sería un error echar en saco roto la importancia que Borges le concedía a la intención de agradar, o de “suspender”, como decían con más tino los poetas del Siglo de Oro. Si nadie persevera en ese empeño se puede romper por completo la comunicación con los iniciados que todavía leemos poesía. ~
(ciudad de México, 1959) es narrador y ensayista. Alfaguara acaba de publicar su novela más reciente, El vendedor de silencio.