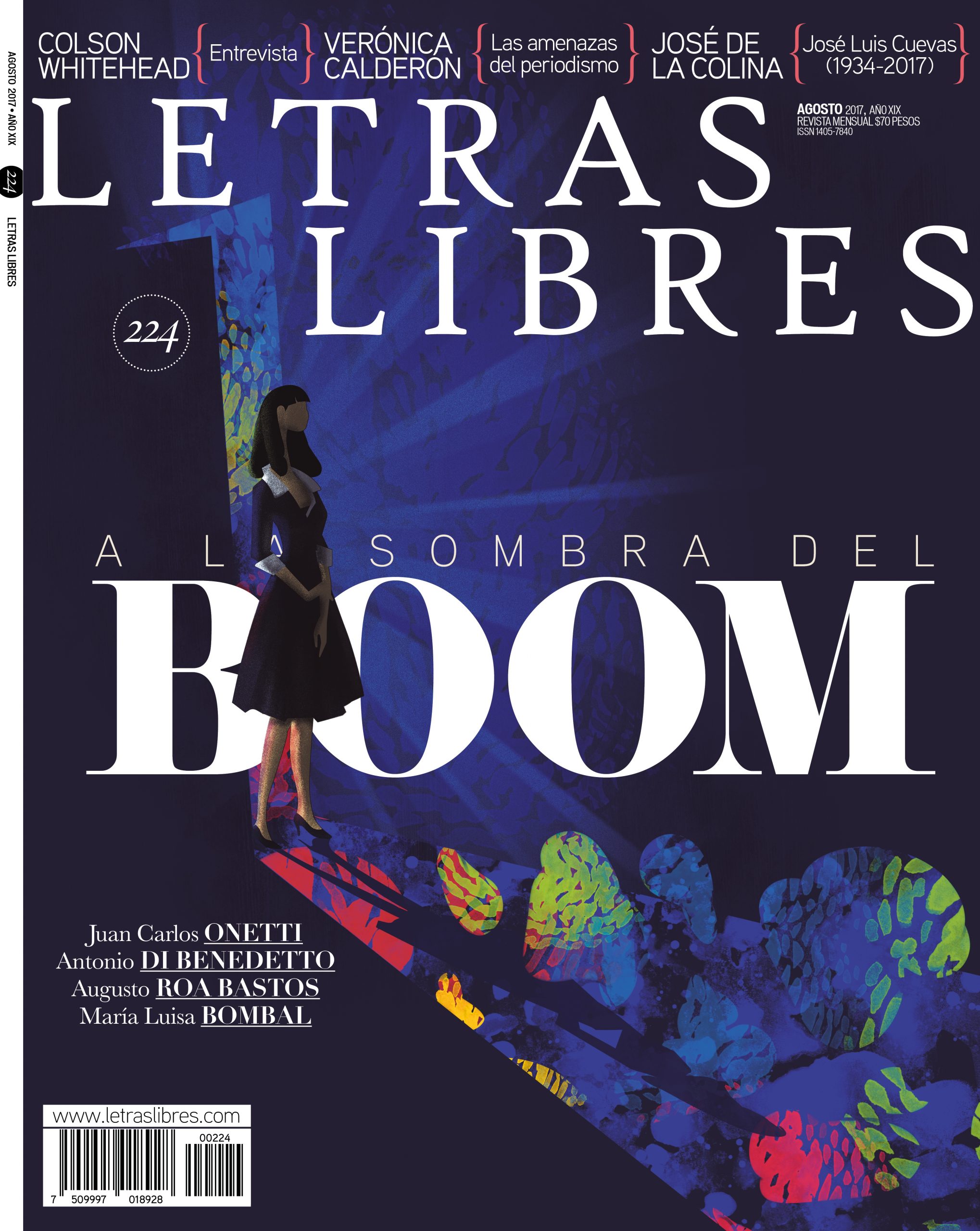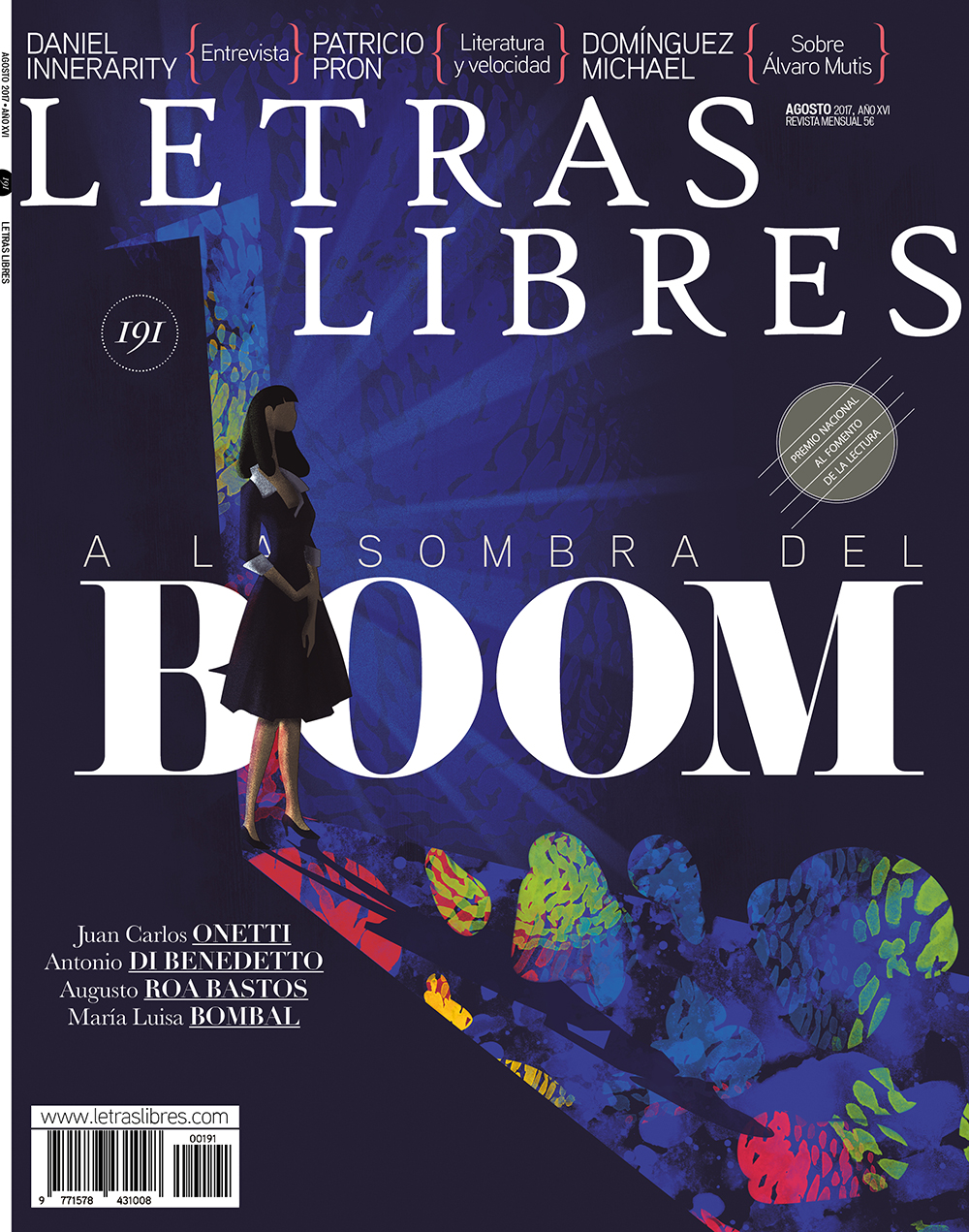Nunca fui amigo de Álvaro Mutis (1923-2013) aunque, como era común en los años finales del siglo pasado, me encontré con él en toda clase de acontecimientos de orden literario y hasta recibí de él inmerecidas atenciones, algunas públicas. Lo vi por última vez, muy desmejorado, saliendo de un cajero automático en Coyoacán y no me atreví a saludarlo. El lugar era impropio, conocía yo de sus quebrantos familiares y decidí dejar para otra vida todas las aficiones compartidas de las que nunca pude conversar con él, del cardenal de Retz a Sainte-Beuve, pasando por Chateaubriand y Drieu La Rochelle, sin olvidar el quinteto de Bruckner.
A pesar de que nunca me gustaron mucho las Empresas y tribulaciones de Maqroll el Gaviero –conservo la compilación colombiana de Alfaguara de 1995, la única, además, que me despachó autografiada–, las he releído con afecto, ternura e impaciencia, buscando varias cosas, sin ninguna respuesta satisfactoria. Busqué la razón, si la hay, por la que un poeta se vuelve novelista, como fue su caso y es el de muchos a lo largo de la literatura universal. Esa transición ocurrió en La nieve del almirante (1986), cuando Mutis cree que su supuesto alter ego poético puede ser a la vez un héroe novelesco como aventurero (y anarca, diría Jünger) de los mil mares. Maqroll el Gaviero había aparecido desde La balanza (1948), primer libro de poemas de Mutis, e incluso fue prematuramente asesinado por su inventor en Caravansary (1981). En su día, siendo crítico joven, censuré la decisión y me atreví a decir que aquellas novelas –particularmente la más desastrosa, Ilona llega con la lluvia (1988)– dejaban ver errores de principiante y fraseos más propios de Vargas Vila que de un lector del príncipe de Ligne. Poco después me encontré a Mutis y me encaró: “A usted Dios lo bendice por decir la verdad.”
Allí caí en cuenta de que las novelas maqrollianas eran, para Mutis, el reposo del guerrero, la merecida vacación de un gran poeta que, al abandonar la lira (o sentirse desdeñado por las musas), toma un paseo por fuerza mundano y decide divertirse, además de gozar de la bonanza que nuestros tiempos brindan a los novelistas. No le veo mayor pecado, sobre todo si se recuerda que el colombiano avecinado en México, donde murió, como su gran amigo García Márquez, ya había cumplido de sobra, si de ello se trata, con dos obras sublimes, una en verso y otra en prosa: Los trabajos perdidos (1965) y La muerte del estratega, publicada veintitrés años después.
Por ello me alarma que se diga que Mutis fue un gran novelista –a él, me parece, le hubiese sobresaltado también semejante elogio– y difiero de que se califique a su obra novelística (no a su persona) de cosmopolita, porque no lo es. Mutis pertenece a otra especie, tanto o más glamorosa: la de los exotas, según los estudió Victor Segalen en su Ensayo sobre el exotismo (1908).
((Victor Segalen, Ensayo sobre el exotismo. Una estética de lo diverso (y textos sobre Gauguin y Oceanía), traducción de Jorge Ferreiro, México, FCE, 1989.
))
A la vista de la isla de Java, el viajero francés entiende que el verdadero exota es aquel que, al no avergonzarse de buscar lo exótico (años más tarde se hablaría de otredad en lugar de exotismo con el afán, en mi opinión errado, de otorgar mayor hondura al concepto), trasciende lo pintoresco y convierte todo desplazamiento en viaje interior. A la hora de la verdad, la aventura final de Maqroll, la más insólita y conmovedora, es la amistad de un niño, Jamil, en Tríptico de mar y tierra (1993), la última entrega del ciclo.
La biblioteca portátil del vagólatra Maqroll es, por fuerza, pequeña y a veces solo consta de las Mémoires (1717), de Retz, pues es conocido que a Mutis le apasionaba la Francia preilustrada, sobre todo la de las guerras de religión y su fronda. Anticosmopolita y católico (todo católico hispanoamericano, como Mutis, no puede sino ser un heterodoxo) en la clave del marqués de Bradomín, detestaba a los enciclopedistas y a la novela burguesa (con la cual apenas se reconcilia al verla fenecer en Proust). De los modernos solo lo emocionaban, por exotas, Rimbaud y Cendrars, y no hay que olvidar su debilidad tan nutricia por Simenon, súbdito de su amada Bélgica, esa invención diabólica, según Talleyrand, y tierra de los poetas más amados por Mutis.
Las novelas de Mutis, menos de lo que sucede con las de García Márquez u Onetti (paralelo no explorado), tienen que ver con la bande dessinée, no en balde tan belga, gracias a Georges Hergé (1907-1983) y su Tintín, como al posterior Corto Maltés, obra del italiano Hugo Pratt (1927-1995). Aquello que es natural en las tiras cómicas de alta calidad (difíciles de apreciar, como es mi caso, para quien no haya sido educado en la francofonía), en las Empresas y tribulaciones de Maqroll el Gaviero se sale de madre: un itinerario enloquecido de rutas marítimas y destinos aéreos, heroínas improbables; el imperio permanente de lo excepcional, convención cuya norma es el desastre, la salvación inaudita, el encuentro caprichoso; un costumbrismo, en fin, de la extravagancia y una variedad mefistofélica de pasaportes falsos y cócteles espirituosos.
Mutis, poeta moderno, carece de talento para la descripción morosa; lo suyo es la acción inmediata, el golpe de efecto dentro del cuadrado de la novela gráfica. Por ello, tampoco escribe novelas de viaje –afición muy latinoamericana: más que cuentista, ya se ha dicho, Borges es un comentarista del género– sino homenajes a estas. Debido a eso no logra ser un Francisco Coloane (1910-2002), su admirado maestro chileno, ni mucho menos un Conrad, su modelo inalcanzable y más, mucho más, que un practicante de ese género. Así, la más convencional de las novelas mutisianas, La última escala del Tramp Steamer (1988), tan conradiana, es la más felizmente novelesca mientras que Abdul Bashur, soñador de navíos (1991) –con su héroe tan salgariano– es la más ineficaz.
En honor de Mutis y para provecho de una época en la que los profesores cruzan los géneros para no volver, aspirantes a postular una teoría multidisciplinaria a la vez eficiente y causal, nadie más hipermoderno que el colombiano: dijo tajante que nada ocurrido después de la caída de Constantinopla en manos de los infieles en 1453 le interesaba. Aun si sus fuentes subterráneas, siendo bizantinas y preclasicistas, provinieran de un género iconográfico del siglo XX, aquel en que la letra y la imagen ofrecieron una pequeña puerta de salida a la vieja literatura. No sé si Mutis, a quien el sabio tradicionalista Nicolás Gómez Dávila trataba como un hijo, habría aprobado esta apreciación, de estar consciente de ella.
((Álvaro Mutis, La muerte del estratega y tres conversaciones con Julián Meza, Ciudad de México, DGE/UNAM, 2007, p. 104.
))
Ello no quiere decir que no abunden en las Empresas y tribulaciones de Maqroll el Gaviero páginas admirables, en su mayoría desprendidas de su poesía. Las enfermedades del Gaviero, por ejemplo, todas ellas brotan de la “Reseña de los hospitales de ultramar”; Amirbar (1990), mi preferida, es una fantasía dantesca única y fabulosa. Cuando Mutis se agota como narrador, finalmente le cede la palabra a un indefenso Maqroll y recurre a la oración (si no la más antigua, sí la más religiosa de las formas poéticas). En Amirbar escuchamos una plegaria que dice “por el gaviero que fui, casi niño, mirando hacia las islas que nunca aparecían, / anunciando los cardúmenes que siempre se escapan al cambiar bruscamente de rumbo”,
((Mutis, Empresas y tribulaciones de Maqroll el Gaviero, Bogotá, Alfaguara, 1995, pp. 437-439.
))
y en La nieve del almirante, “la oración del Capitán”, donde el temerario hombre de mar pide perdón por sus prevaricaciones y se somete a quien puede borrar “de un solo trazo tanta desdicha y tanta infamia”.
((Ibid., pp. 56-57.
))
Esa forma primitiva de la poesía nos regresa al verdadero Maqroll, al esencial, del cual se nos advierte en La nieve del almirante –con la frase sobre su inmortalidad, “mientras está viviendo”– que el Gaviero es un tropo poético, al estilo del Balzac visionario que cuando narra es poeta. Se podría definir la poesía entera de Mutis, como bien lo subrayó Guillermo Sucre en La máscara, la transparencia (1975), como sucedánea de la miseria del mundo. De la “fértil miseria”.
De su prosa, la más afilada y memorable es la de algunos relatos de La muerte del estratega (1988). El Diario de Lecumberri (1960) o La mansión de Araucaíma (1973), allí recopilados, prueban, en efecto, que el autor de la suma de Maqroll estaba lejos de ser un narrador principiante, aunque cometiese esas mentadas pifias, y así se me hizo saber en el seminario dedicado a Mutis en la abadía de Fontevraud, donde está enterrada Leonor de Aquitania. En el Diario, el colombiano preludia a un escritor del todo incompatible con él (José Revueltas, que llega a El apando en 1969), mientras que en el segundo título –al quedar cerrada la fantasmagórica mansión de Araucaíma– Mutis se prohíbe, como lo hicieron otros colaboradores de la revista Mito, tomar el camino hacia el realismo mágico. Cierra una puerta, como la cerró Alejandro Rossi con La fábula de las regiones (1989). Ni serán realistas ni serán mágicos, en el caso, siempre a debate, de que García Márquez lo fuese.
Con García Márquez compartirá (pues es Mutis quien le regala a su amigo su anecdotario bolivariano) los días finales del Libertador, el primero en El general en su laberinto (1989) y el segundo en El último rostro (1990), narración aun más breve que la novela corta del natural de Aracataca. No estoy de acuerdo con la contraposición de ambos textos, generalmente a favor de Mutis, de quien solo se podía esperar un “fragmento”, como subtituló él mismo a su libro. La de García Márquez es una de las más logradas obras de su último periodo, no muy feliz, pero lo de Mutis es otro asunto, que me llevará a abandonar estas divagaciones: en el creador del Gaviero, el paso de la poesía a la novela refleja la necesidad de sostener los rudimentos, personalísimos, de una poética de la historia y es en La muerte del estratega donde están, me parece, las pruebas.
No me detendré en el hermoso pastiche que da título a la colección, expresivo de la convicción ideológica mutisiana, de que Bizancio –griega en el alma tras el terreno estandarte cristiano– fue la civilización ante el Altísimo; tampoco detallaré su simpatía de esteta por la ortodoxia y su fasto. Insisto en que su catolicismo solo puede ser heterodoxo y a mí no me interesan gran cosa ni el camino de Santiago ni Felipe II, aunque sea devoto, como Mutis en La muerte del estratega, de Valery Larbaud y Drieu La Rochelle. Un ver- dadero cosmopolita fue Larbaud y comparto la fascinación de Mutis por Drieu La Rochelle, ese Malraux gloriosamente fracasado cuyo gansteril antisemitismo acaso el colombiano ignoró en toda su truculencia en el ensayo que en 1962 escribió para S.nob, la revista de Salvador Elizondo.
En El último rostro –como en los subsecuentes y modestamente llamados “Algunos textos periodísticos” que no solo son “intermedios” en Querétaro, Constantinopla, Schoenbrunn, Niza, Atlántico sur y en el Strand, sino verdaderas declaraciones de principios– encuentro esa poética de la historia que Maqroll, novelizado, no podía dar. Esa es la más grave y admirable contradicción mutisiana: Maqroll es un descreído absoluto de la Providencia, individual o histórica, en cualquiera de sus formas y maneras (la de san Agustín pero también la de Bossuet, la de Joseph de Maistre o la de Marx, por supuesto).
No por ello Maqroll es un ateo, un nihilista o un antiprovidencialista radical como solo lo fueron Maquiavelo, Montaigne, Sainte-Beuve o Flaubert: cuando le llega el agua al cuello, el Gaviero tan solo reza y vuelve a ser el muñeco de ventrílocuo del católico Mutis, quien cree en la Providencia y escribió las siete novelas de Maqroll el Gaviero como divertimento. Quizá al principio el poeta creyó que había logrado desdoblarse en un alter ego, como Larbaud en Barnabooth. Acabó por asumirse, no sin secrecía, inventor de su propia némesis, ese Maqroll negador, en cada aventura exótica, de toda premeditación divina. Eso supongo.
Alumno de un escéptico como Simón Rodríguez, el Bolívar desencajado y moribundo de Mutis se acerca al desdén que tiene Maqroll por el plan divino: “Toda relación con los hombres deja un germen funesto de desorden que nos acerca a la muerte.”
((Mutis, La muerte del estratega. Narraciones, prosas y ensayos con un epílogo de Miguel de Ferdinandy, Ciudad de México, FCE, 1988, p. 101.
))
Pero allí cesa todo su antiprovidencialismo, a excepción del dirigido contra los profetas progresistas de la historia (“Ellos mismos traen un nuevo caos que también mata y una nueva injusticia que también convoca la miseria”, leemos en “Sharaya”).
((Ibid., p. 127.
))
Maximiliano aguardando el fusilamiento en Querétaro, la amenaza coránica a través de los tiempos una vez consumada la caída de Constantinopla, Napoleón en la casa de los Habsburgo o Carlos V en Niza, Joseph Conrad ante la misión de la novela y la confiada indiferencia de Händel tras haber cumplido el designio divino de componer El Mesías, son estampas religiosas ejemplares en el nutrido álbum de la Providencia, que hacen de Mutis uno de los más contradictorios y fértiles entre los grandes creyentes (hasta cuando al poeta le falla el novelista) de la lengua.
Me acerqué a Mutis para compararlo con Thomas Hardy (1840-1928), uno de los pocos novelistas que, al contrario del creador de Maqroll, abandonaron, ya viejos, la seguridad de la novela por la intemperie de la poesía. Fracasé. Entre dos personas tan irreconciliables solo encontré un punto de contacto: la pasión por la epopeya napoleónica. Interés en común bastante vulgar por más eruditos que hayan sido Mutis y Hardy en el asunto. Después de todo, el primero nació cinco años antes de la muerte del segundo y hasta la fecha cada nación tiene su sociedad de admiradores de Bonaparte y ya entrado el siglo XXI se siguen presentando émulos del corso en los manicomios.
((Laure Murat, L’homme qui se prenait pour Napoléon. Pour une histoire politique de la folie, París, Gallimard, 2011, p. 336.
))
Como Frankenstein y Drácula, Napoleón es un inmortal decimonónico y habrá aficionados a su episodio –tal cual lo definió Cioran– mientras la historia sea historia.
Escarbando, como un minero de Amirbar, encontré algo más entre el autor que cerró el gótico de Tierra Caliente y el novelista que hizo del sur de Inglaterra un escenario de la tragedia griega. Ambos abandonaron su género de origen en busca de una poética de la historia –aunque Hardy, contrariando mi paralelo, fue poeta secreto toda su vida hasta que con Jude el oscuro (1895) se hartó de la mala crítica que recibían sus novelas y de la animadversión de su esposa ante la imagen deprimente del matrimonio que proyectaba en sus libros–. Mutis no la encontró, insisto: se la negó Maqroll, lo cual lo habrá tranquilizado como católico. Hardy, sí: redactó entre 1904 y 1908 The dynasts, un colosal e ilegible “drama en mente” (dada su reputación como la obra dramática más larga de la lengua inglesa, no puede ser representada).
El drama de este darwinista radical, émulo de Sófocles, proporciona una versión escolar –lamentable, según George Orwell– de la aventura napoleónica vista desde los ojos del primer ministro William Pitt el Joven y del rey Jorge III. La obra termina por corroborar, merced al nacionalismo británico, que el sino de Napoleón estaba providencialmente escrito a la manera dictada por los dioses griegos. Napoleón, para Hardy, es un esclavo mientras que Maqroll, ante Mutis, es absolutamente libre, de la misma forma en que el Emperador en Schoenbrunn, en La muerte del estratega, acaba por dar por novelescos, simplemente novelescos, todos sus desvelos.
Escapando de la novela, primero, y de la poesía, después, Hardy fracasó en el drama. ¿Lo hizo adrede, solo para comprobar lo que ya sabía: que la Providencia, positivista y científica desde su punto de vista, era biológica e ineluctable? ¿El exótico Maqroll fue la mala conciencia del católico Mutis, providencialista? Solo sé que tanto The dynasts como las Empresas y tribulaciones de Maqroll el Gaviero forman parte de un género, el de los fracasos gloriosos, que honran a quienes los emprenden, indecisos –caballeros cabales– entre el libre albedrío y la fatalidad.
Termino por la dedicatoria, que es por donde debí empezar, ahorrándoles mi galimatías. También mi padre estuvo en la cárcel de Lecumberri en los mismos meses que Álvaro Mutis. Alguna vez le pregunté si lo conoció, a lo cual me respondió: “¿Por qué habría de conocerlo? Él no era nadie y yo mucho menos. Además el trato con los demás presos depende de horarios y crujías. Es posible que nunca les mires el rostro a muchos reos.” A mi padre le gustaba cierta literatura, no toda, y los escritores vivos –fue psiquiatra– le eran por completo indiferentes. No tuvo la vida de Maqroll el Gaviero aunque yo dé por muy aventureros su alcoholismo y su mitomanía, los cuales no le impidieron ser, al menos conmigo, un padre generoso. Pagó cara su indiferencia a toda clase de Providencia –incluida la marxista, profesada como un vago cientificismo– y se dejó ir. Naufragó, como Maqroll el Gaviero en La última escala del Tramp Steamer, de una manera radical, sufriendo “una categoría de naufragio en que todo se va al fondo irremediablemente. Nada queda”.
((Mutis, Empresas y tribulaciones de Maqroll el Gaviero, op. cit., p. 336.
))
~
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.