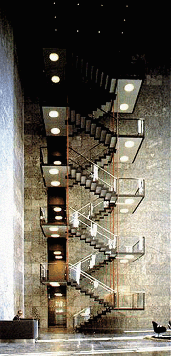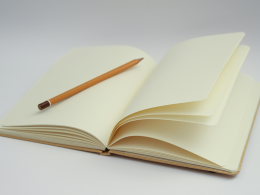Leo que el hombre siempre ha habitado la ciudad catalana de Valls porque su ubicación la convierte en lugar de paso. Es a finales del invierno cuando se transforma en destino y los cien kilómetros que la separan de Las Ramblas de Barcelona y sus suecas con ganas de playa y sus prostitutas nigerianas se achican en una ruta turística. Debajo de la luz indulgente y los gritos torpes de independencia, a Barcelona le puede su espíritu campesino y no hay mejor lugar que Valls para pelar la cebolla..
Donde dije cebolla digo calçot.
Porque el calçot es una cebolleta con cara de puerro. Más delgado y alargado, Catalunya lo celebra como patrimonio sagrado así que durante febrero y marzo es normal escuchar la palabra calçotada. Cualquier funcionario catalán les dirá –en catalán– que se trata de una fiesta centenaria donde resuena el eco milenario de ese país libre e independiente –es probable que alce la voz al pronunciar ‘independiente’–; yo les prometo que la calçotada es otra fiesta para emborracharse y comer como si no hubiera mañana. Aquí lo único simbólico no tiene bandera y es que comer calçots es comer tierra.
En Occidente desconfiábamos de los alimentos que crecen en el subsuelo. Nadie se siente cómodo con aquello que habita la profundidad invisible del mar y de la tierra y sacar una zanahoria o una papa es como abrir un breve portal hacia el infierno.
Los calçots que Joan arranca en un alarde de fuerza bruta son fruto de un prolongado artificio. Para crecer así, el pagès (campesino) debe cortar ciertos tallos y echar tierra encima varias veces para que la parte blanca se alargue lo más posible bajo el suelo. Al crecer sin luz, conserva intacta su humedad y por eso aguanta tan bien el fuego. Esta fiesta para celebrar los orígenes viene de una planta herbácea trucada, apenas, desde el siglo XIX.
En la Barcelona modernita y hipster los hacen tempurizados, al cava, al polvo místico y cualquier otro invento pendejo que permita la economía superficial del turismo. En Valls la calçotada no admite interpretaciones y necesita una llama alta para que estas cebolletas ardan y recuerden el lugar del que vienen. Nada de brasas. Cuando están bien quemadas, con toda su superficie negra-negra, toca envolver grupos de veinte o más en gruesos rollos de papel periódico y dejarlos en reposo. La densidad del papel hace que el vapor se quede adentro para terminar de cocinar los calçots hasta el centro.
Lo que ves al desenvolver los montones es un tallo negro y flácido que salió de la tierra, está calcinado y viene de un papel sucio. La apariencia es fea, tan desagradable como el nacionalismo baboso, la arquitectura prêt-à-porter, las ciudades entregadas a sus visitantes, los equipos de fútbol con pretensiones moralistas y la modernidad de la estupidez insular, pero miren ustedes que cuando pelan la capa negra, mojan el tallo blanco en romesco y se meten todo a la boca el sabor dulce de los calçots junto al pimentón almendrado de la salsa recuerda que a veces no es bueno juzgar las cosas por su apariencia.
Ocurre con la comida, con las ciudades y –a veces– con la gente.
Periodista. Coordinador Editorial de la revista El Librero Colombia y colaborador de medios como El País, El Malpensante y El Nacional.