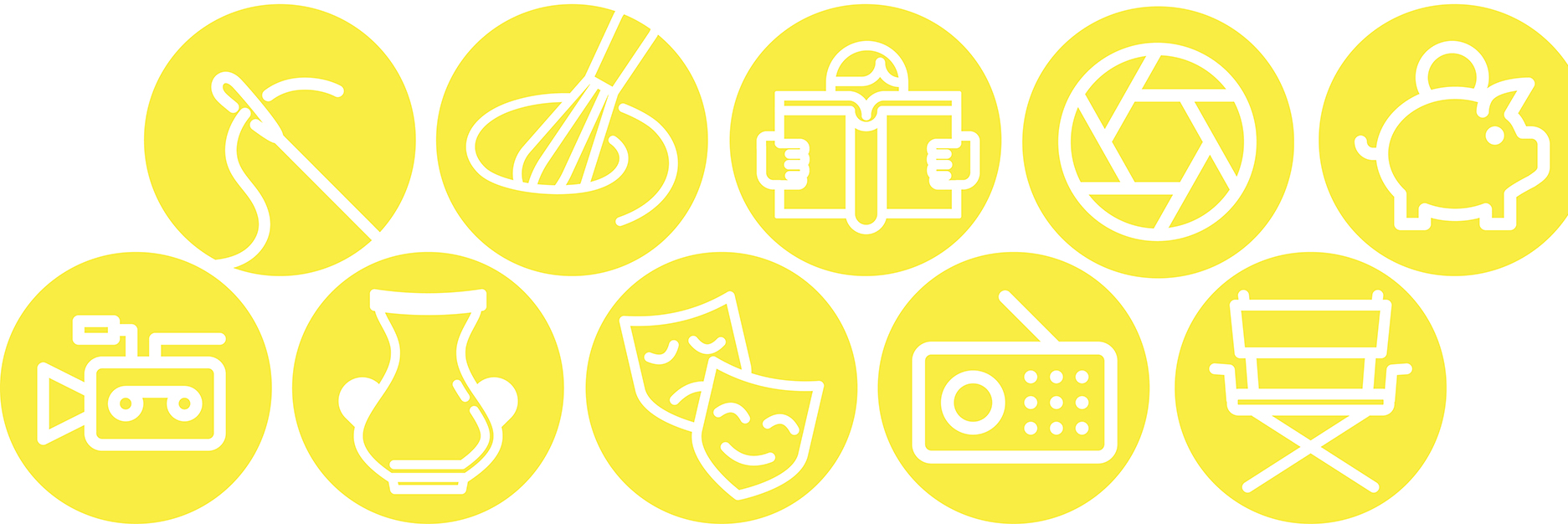He decidido acudir al heavy metal para hablar de algunos problemas de la cultura en México, no solo porque hace unos días terminé de leer con fascinación La historia del heavy metal, de Andrew O’Neill (Blackie Books, 2018), sino para lograr un cierto efecto de extrañeza. Asumo, pues, que es más fácil encontrar entre el público de esta revista a gente capaz de reconocer un endecasílabo sáfico a mitad de una conversación que a alguien que pueda distinguir un riff de metal escandinavo. Y esa sensación de que necesitarías nacer de nuevo para apreciar algo que arroja casi trece millones de resultados en YouTube es particularmente útil cuando se habla de cultura.
Si has tenido la fortuna de toparte con algunos expertos metaleros habrás advertido que están obsesionados con: a) categorizar las obras de acuerdo a si son trash, speed, black, entre otros subgéneros, y no ponerse nunca de acuerdo, b) considerarse una minoría a contracorriente del gusto masificado, c) comparar unas obras con otras para dictaminar cuál es mejor, d) pensar en el metal como algo que ha cambiado sus vidas y su relación con una comunidad, pero también como un fenómeno que está más allá de las barreras geográficas y generacionales.
Nuestras discusiones alrededor de la cultura discurren en caminos semejantes. Desde fuera, los debates acerca de un verso de Ramón López Velarde parecen singularmente estériles, pero están enmarcados en un ámbito de prestigio y es posible que te publiquen un libro sobre el tema. El debate funciona gracias a que no cuestiona el marco, aunque sí muchas de las coordenadas que se derivan de él. Es decir, no pone en entredicho el valor de López Velarde y esta circunstancia le permite ir a los detalles biográficos, atender la prosodia. Los metaleros tampoco ponen en duda que el metal valga la pena; de hecho ese es su punto de partida. Lo que puede desprenderse de esa certeza es interesantísimo, porque involucra una tradición sobre la que se puede volver una y otra vez, y que se relaciona con cada álbum, artista o polémica que vaya apareciendo en el panorama. Los pormenores alcanzan para ese momento una importancia admirable y se ponen sobre la mesa elementos no siempre evidentes para el recién llegado: el tempo de la batería, la técnica de la guitarra, la conciencia política, el propósito serio o irónico de la vestimenta. No es un mero regodeo erudito sino una forma de poner en relación obras nuevas y viejas, artistas icónicos y poco conocidos, sonidos globales y locales, productos convencionales y arriesgados de acuerdo al canon, a través de un razonamiento que no rehúye a las valoraciones. Es esa continua correspondencia entre obras y personas lo que termina por dar significado al género y a la comunidad de la que alguien se siente parte.
¿El heavy metal es elitista?, ¿tendría que ser apreciado por una mayor cantidad de público? No me queda claro, pero sospecho que una encuesta entre metaleros y no metaleros arrojaría respuestas no muy entusiastas. Del mismo modo, no estoy tan seguro de que todas las manifestaciones de la cultura tengan que cumplir los mismos objetivos: expandirse, volverse mayoritarias, llegar a todos los rincones del país. Los problemas que enfrenta el metal se parecen mucho a los de otras expresiones artísticas: espacios reducidos en los medios de comunicación, discriminación por prejuicios, restricciones económicas, desinterés. Y, sin embargo, sigue siendo una alternativa cultural que satisface las necesidades de una cantidad importante de personas, algo que ha logrado, entre otras cosas, gracias a los canales del mercado, lo cual no evita que “comercial” sea una etiqueta con la que nadie quiere identificarse.
Adonde quiero llegar es que hoy día persiste la idea de que la cultura es un paquete –hecho de canon, disciplinas artísticas, obras y nombres– que en su conjunto ennoblece el espíritu, refuerza el vínculo comunitario y contribuye a la paz. Pero la forma en que una sociedad utiliza las obras artísticas no es algo inherente a las obras en sí; por eso no siempre es inteligente extrapolar los usos sociales de un arte a cualquier otro (la exposición que atrae a veinte mil visitantes no es un modelo a seguir para otras disciplinas, del concierto barroco al espectáculo clown). Las obras no necesitan siempre lo mismo para alcanzar su sentido social e incluso algunas pretenden desestabilizar los valores que promueven otras obras artísticas. Y no hay nada que asegure que leer los cuentos de Elena Garro, escuchar la música de Carlos Chávez o presenciar un montaje experimental de Las suplicantes ocupen un mismo escalón en el cultivo del espíritu o el bienestar comunitario. Está bien, me parece, que la experiencia cultural funcione en intensidades diversas, sin que se convierta en una lista de tareas para el público. ¿Hay un par de canciones de metal que te parecen apreciables? Bien, nada te obliga a dejarte el pelo largo ni a buscar a la fuerza otros productos culturales asociados con el género, digamos los escritos del ocultista Aleister Crowley. Pensar en una idea única de cultura, empaquetada y lista para lograr “el crecimiento individual” o “el resurgimiento de México”, es parte del problema más que de la solución. Reducir su función en la sociedad a alguna metáfora salida de un documento oficial –“punta de lanza”, “eje rector”, “centro de un proyecto de nación”– conduce a menudo al conocido diagnóstico de que necesita todo y lo necesita todo el tiempo: recursos, participación, inmuebles, presencia en los primeros años de la educación formal. Quizás una buena idea de política cultural tenga que ver con indagar las posibilidades concretas de cada disciplina, de cada obra y cada comunidad. Y convencernos de que recurrir a esas coordenadas para hablar de LA CULTURA no la restringen, ni vuelven sus alcances menos ambiciosos, sino que hacen posible su realización. ~