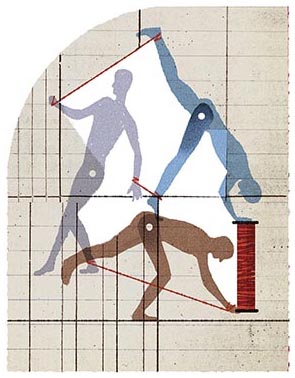¿Quién es esta mujer sobre la tierracon ese rostro oscuro, nublado?
Marina Tsvetáieva
Nació en 1889, una noche de San Juan, cerca de Odesa, a orillas del mar Negro. Cuentan que se inventó a sí misma. Cambió el apellido de su padre, Gorenko, por el de una antepasada suya, una princesa tártara. Ajmátova vino al mundo la noche en la que los poderes del bien y el mal se radicalizan, atravesando el solsticio de verano. Puede ser por eso que Nikolái Gumiliov dijera de ella que había convivido “con una hechicera, no con una esposa”. Era sonámbula, y su padre tuvo que rescatarla del tejado alguna madrugada. Quizá esa dolencia de la noche manifestaba un latido de soledad, o quizá simplemente era uno de sus poderes: hay seres que no duermen. De niña, en el parque llamado El Jardín del Zar, de Kiev, encontró un prendedor en forma de lira, y su institutriz le dijo que aquello era signo de que sería poeta. Pero posiblemente Ajmátova ya lo supiera. Escribió su primer poema en el invierno de 1900, con once años, tras caer enferma. Su padre la llamaría después poeta decadente, y ella siempre relacionó el despertar de su poesía con la enfermedad. Empezaría por lo propio, como todos los poetas empiezan. Pero Anna Ajmátova, Anna de todas las Rusias, tendría que acabar siendo la palabra del dolor de su país, que no es un dolor cualquiera.
La ciudad que la vio alzarse fue San Petersburgo, el sueño descomunal de Pedro el Grande. Miles de trabajadores murieron esclavizados mientras la levantaban. Una ciudad construida por debajo del nivel del mar y asolada por riadas, donde los lobos entraban en las noches a devorar.
La primera vez que me encontré con el nombre de Anna Ajmátova fue en la Libre de Lavapiés, hace casi diez años. Yo recorría las secciones de poesía de las librerías buscando luces al azar. En una edición de Galaxia Gutenberg, me llamaron la atención esos dos nombres rusos de mujeres que no conocía: Anna Ajmátova y Marina Tsvetáieva, El canto y la ceniza. La traducción y la selección son de Monika Zgustova y de Olvido García Valdés. Me lo llevé a casa y en cierto y sutil modo cambió mi vida, porque ya siempre les tuve que hacer ese hueco a las dos, un hueco en mi palabra y en mi búsqueda.
Ajmátova, Pasternak, Mandelshtam, Tsvetáieva. Grandes poetas rusos del siglo XX. Decir poeta ruso del siglo XX es hablar de un tamaño especial. Una enormidad concreta. Encuentro en la identidad de los escritores rusos una concienciación de sublimidad, un algo forjado que es imbatible. Su salvaje e imponente historia, la infinitud de su tamaño. Anna de todas las Rusias, llamó Marina Tsvetáieva a su camarada. Marina, la exiliada, la extranjera casi para siempre. Anna, la resistencia. La que permaneció y vio y envejeció al ritmo desolador de la historia de los suyos. Dice Olvido García Valdés en el prólogo de la antología que un mito es un ser en el que cuajan aspectos de una época que toma la imagen de ese ser. Ajmátova, con su infinito poder simbolizador de poeta, tenía en su propia percepción las dimensiones de un mito. Ajmátova agigantó su vida política, literaria y amorosa entrelazada con el pulso de la historia misma. Lo personal, lo político y lo místico. Así, su grandeza es la de un héroe trágico que lucha contra un destino con solo el arma de su expresión. Ajmátova se subió a la torre, con los huesos ya cansados, para observar las ruinas de su siglo XX. Resistió y penó y envejeció: vio morir a sus amigos a golpe del régimen, fusilaron a su primer marido, su hijo fue encarcelado y recluido en campos de trabajo, fue censurada, sobrevivió a la pobreza. Amó entre todo este gentío y esta sangre. Escribió. Como dice García Valdés: “Un poeta, un poeta no pertenece a su tiempo, pone nombre a su tiempo.”
El primer fragmento que escribió para Réquiem, poema en el que trabajó desde 1935 a 1940, puede que estuviera dedicado a Punin, su amor por aquella época, o también a Mandelshtam, que fue confinado. “De madrugada vinieron a buscarte. / Yo fui detrás de ti como en un duelo.” Ajmátova dormía en la cocina de los Mandelshtam una noche de mayo de 1934. La policía secreta llegó a la una de la madrugada para llevarse a su amigo. Anna les dijo que esperaran, que antes de irse tenía que comer. Y le dio un huevo duro que ella había cocinado para él. Se lo había pedido por la tarde a unos vecinos. Él se sentó, le echó un poco de sal y se lo comió. La mayor parte del poema está escrita entre 1939 y 1940, Ajmátova tenía cincuenta años. El Réquiem es un excelso poema de madurez. Ella es la testigo. La que escribe bajo su propio cielo, sin país extranjero que la ampare.
En 1957 escribió un texto que hoy abre el Réquiem, “En vez de prólogo”, que dice así:
Diecisiete meses pasé haciendo cola a las puertas de la cárcel, en Leningrado, en los terribles años del terror de Yezhov. Un día alguien me reconoció. Detrás de mí, una mujer –los labios morados de frío– que nunca había oído mi nombre salió del acorchamiento en el que todos estábamos y me preguntó al oído (allí se hablaba solo en susurros):
–¿Y usted puede dar cuenta de esto?
Yo le dije:
–Puedo.
Y entonces algo como una sonrisa asomó a lo que había sido su rostro.
Creo que toda la fuerza de Anna Ajmátova reside en ese “puedo”. Efectivamente todo su poder. El Réquiem es una misa de difuntos, y es a la vez un via crucis compuesto por catorce estaciones. Es un poema lleno de sufrimiento y de misterio, pero se levanta magnánimo en toda su belleza formal y firmemente concebida. El Réquiem es el poema de un pueblo humillado y también de una mujer humillada. La Revolución rusa, los años del terror de Stalin, la Segunda Guerra Mundial. Ajmátova decidió quedarse en esa Rusia convertida en pobreza y en crueldad y pudo contarlo. He releído una y no sé cuántas veces ese “En vez de prólogo” en el que Anna dice “puedo”. Porque no es solo la formulación de un verbo, ni un consuelo, ni el adelanto de una posibilidad, es la declaración de intenciones de la literatura misma, que sirve y es guerra contra la guerra y es palabra en el dolor, y es memoria, y es lamento, es grito, porque es susurro en una cola de oprimidos, y es luminosidad en lo ocre, y es tan fuerte ese poder, tan justo, que tiene en mi opinión todo el sentido, el signo, la existencia propia de la escritura. Y lo que viene después es para mí la constatación de que sirve, de que toda palabra escrita desde un lugar como ese (con la conciencia verdadera de la palabra), es válida para el otro, va mucho más lejos del yo del poeta, está justificada, es palabra destino, porque si “algo como una sonrisa asoma a lo que había sido su rostro”, una sonrisa en una cara sin cara ya, una sonrisa en una cara despojada, una cara vacía, si un “puedo” pone una sonrisa en un ser sin facciones, a las puertas de una cárcel o de un precipicio o al borde de un lecho o en el centro mismo de una marabunta, es que, efectivamente, nos salva.
Este Réquiem fue escrito, parte a parte, fechado cada poema, y luego destruido por su autora, ya que corría peligro si lo encontraban. Así, Ajmátova memorizó sus poemas y los compartió con amigos que la amaban y amaban su poesía para que también ellos los memorizaran y no se perdieran. La poesía transmitiéndose por la vieja tradición oral, sobreviviendo a todos los terrores. La palabra en la boca, escondida, preservada, para ser arrojada más tarde al papel, al fango, cuando los lobos ya no vinieran a comérsela.
Unos meses después de encontrar El canto y la ceniza, decidí seguir la huella. Me hice con la biografía de Ajmátova escrita por Elaine Feinstein, publicada por Circe y traducida (también los poemas citados en ella) por Xoán Abeleira, y con las Confesiones de Marina Tsvetáieva, en Galaxia Gutenberg, y leí estos libros con años de diferencia. Es curioso: la biografía de Ajmátova la leí mientras comenzaba a escribir mi primera novela, a la misma vez que leía otros libros, pero sin pausa. Las Confesiones de Marina las leí en los primeros meses de escritura de la segunda. Ajmátova, en un verano radical en medio del mar y del desierto, al sur de España; Tsvetáieva, otro verano largo y fresco, años después, en un molino francés, rodeada de avispas, vacas y los verdes más delirantes y hermosos. El caso es que estas dos mujeres, estas dos poetas rusas, me han acompañado en la escritura de mis libros. Lo que buscaba en ellas no lo sé. Lo que encontré: un salvajismo de identidades, dos rocas volubles en su permanencia, volcánicas en su aferrarse a la literatura, a la vida que no entendían de otra forma, dos madres hipnóticas en su fortaleza de madres, en su frialdad de madres, dos amantes terribles capaces de la pasión más oscura y ardiente, blindadas ambas en una potencia devastadora y devastada de escritoras, por encima de todas las cosas: levantándose, quitándose los zapatos cuando ya los pies hinchados no les cabían en ellos, pero ese cuello alto, erguido siempre, subirse a la torre, y mirar: Marina siempre lejos y siempre adentro, Anna haciéndose con la voz de los suyos, siendo ya la voz de los otros, pero tan propia desde ese centro en verdad incólume. “Estaba entonces entre mi pueblo / y con él compartía su desgracia.”
Antes de que todo se destruyera estaba El Perro Errante. Era uno de los pocos locales nocturnos de San Petersburgo que funcionaba como un club o un cabaret; había exposiciones, recitales, conciertos. Los asistentes firmaban en un grueso volumen encuadernado en piel de cerdo. Para entrar, solo tenían que pagar los ciudadanos de a pie; los artistas tenían las puertas abiertas. El local se encontraba en la esquina de la calle Italianskaia, y había que bajar por unas escaleras de piedra y atravesar una pequeña puerta. Las ventanas estaban cegadas, y las paredes y los techos pintados con flores y pájaros de colores brillantes pero deslucidos, obra del pintor Sudeikin. Se bebía Chablis frío, se hablaba hasta el amanecer. El Perro Errante se iba llenando de humo de tabaco y cristales manchados. Anna Ajmátova, por 1913, era asidua. Y escribió: “Aquí todos somos bebedores, todos nos acostamos / con todos. Juntos, formamos una pandilla / de desesperados. Incluso las flores y los pájaros / pintados en las paredes parecen ansiar las nubes.” Feinstein cuenta que solía estar en una de las mesas laterales, vestida con una falda ajustada, un chal sobre los hombros y un collar de ágatas negras. Blok pensaba que su belleza era extrañamente aterradora. Para Mandelshtam era como un ángel negro con la marca de Dios en la frente. Adamóvich dice de ella: “La gente, al evocarla, suele decir que era hermosa. Y no es cierto: era algo más que hermosa, algo mejor que hermosa.” La esposa de Mandelshtam cuenta: “Mandelshtam decía […] que mirando sus labios se podía oír su voz, que su poesía estaba hecha de su voz y era inseparable de ella. Decía que los contemporáneos que la habían oído eran más afortunados que las generaciones futuras que no la oirían.”
No puedo imaginar a Ajmátova sonriendo anchamente o abandonada en una risa. Lo que fuera que irradiase, la brutal impresión y el magnetismo de su blancura y su negrura venían de otro lado. Pero debía de ser dichosa, desde un lugar lejano, pues Marina Tsvetáieva escribió: “Con tu figura esbelta, / como de extranjera, reclinada / sobre unos escritos, / y ese chal turco que te envuelve / como un manto real, // conformas una sola línea / quebrada y negra / manteniendo el mismo aplomo / en la coqueta alegría / que en la infelicidad.” Amó tanto, sin embargo, que hubo lugar para la entrega, para la noche eterna, trasladada desde El Perro Errante a la Casa del Fontanka, donde vivió con Punin, su poco convencional amor en los años treinta (también la mujer de este vivía allí). Anna debió de amar hasta la locura, en varias ocasiones, y ahí tuvo que reír, cuando la rendición sin amenaza, antes de arrojar las lanzas. A Shileiko, pareja anterior a Punin, le escribió: “De algún modo conseguimos separarnos / apagar de una vez el odioso fuego. / Mi viejo enemigo: es hora de aprender / a amar como se debe. Ahora soy libre, / todo me parece divertido.” Dicen que sí, que Ajmátova sonreía con un gesto irónico, sutil, quizá burlón, no se sabe si amable de verdad, pero cuando leía sus poemas no había rastro de eso, porque todo era entraña y palabra.
Poema sin héroe es un texto, dentro de la producción de la autora, de otra categoría. Es un poema extenso en el que estuvo trabajando durante veintidós años, desde 1940 a 1962, tiene una concepción polifónica y la intención de ser un fresco de la historia de Rusia del siglo XX, a la misma vez que la huella del recorrido personal de la poeta. En él van apareciendo sus amigos y contemporáneos, y también sus propios desdoblamientos. Tiene la atmósfera de un baile de carnaval poblado de fantasmas. Isaiah Berlin le comunicó su preocupación de que el Poema caducara con los años, de tan referencial y memorístico, pero esto es lo que nos dice de su respuesta: “Cuando los que supiesen del mundo acerca del que hablaba fuesen víctimas de la senilidad y de la muerte, también el poema moriría; sería enterrado con ella y con su siglo; no había sido escrito para la eternidad, ni siquiera para la posteridad.” Anna Ajmátova dedicó este poema “a la memoria de sus primeros oyentes; a los amigos y compatriotas que murieron durante el sitio de Leningrado. Los recuerdo, y mientras leo en voz alta mi poema, oigo sus voces; ese coro interior es para mí justificación de esta obra; así lo será siempre”. El poema empieza en la fiesta de fin de año de 1913, en la Casa del Fontanka. Llegan las sombras. Los huéspedes del futuro. “Y otra vez, desde la Gruta del Fontanka, / donde languidece la indolencia amorosa, / a través de una puerta espectral, / entra una ninfa con pies de cabra, / velluda y pelirroja.” Y acaba, un aluvión de muertes después, de espejismos, de pérdidas, de bailes, de sueños, en 1942, en Tashkent: “Y ante mí se abrió el camino, / que tantos habían emprendido ya, / por el que se llevaron a mi hijo, / y era larga esa marcha fúnebre / en medio del solemne y cristalino / silencio / de las tierras siberianas. / Aterrada en el pasmo mortal / de todo lo que se había convertido en polvo / y reconociendo la hora de la venganza, / secos los ojos y bajos, / retorciendo sus manos, Rusia, / delante de mí, marchaba hacia el este.”
¿Quién es Anna Ajmátova? Es la que, antes de casarse por primera vez, escribió: “Quiero morirme.” Es la que tuvo con Nikólai Punin “una intimidad inhumana”. Es la esfinge, la reliquia del pasado, a la que criticaba Maiakovski. Es la que, en un cuarto frío, durante una charla literaria que duró una noche entera, cambió la vida de Berlin: “Tú y yo somos como una montaña. / Jamás volveremos a vernos en este mundo.” Es la amiga de Lidia Chukóvskaia. Es de quien se quejaba su hijo Lev, “Mamá no me escribe, y eso me aflige” […] no piensa en modo alguno ni se preocupa por mí, ya que se considera un ángel”. Es la enferma, la del hambre. Es la orgullosa. Es la que dijo: “Creíamos que éramos pobres, / que no teníamos nada, / hasta que fuimos perdiendo / todo, una cosa tras otra.” Es la prohibida, la que memorizó. Es la que bebía vodka con Brodski en su dacha de Komarovo. Es la resistencia. Es la poeta. Es a quien Naiman llevó un ramo de narcisos al sanatorio Domodedovo, cerca de Moscú, el día 5 de marzo de 1966, y a quien ya no encontró, su cuerpo blanco y largo bajo una blanca sábana, su voz ya quieta. ~
(Sevilla, 1978) es escritora. Su novela más reciente es Piel de lobo (Lumen, 2016).