Héctor Manjarrez
Historia. Cuentos reunidos 1967-2016
Ciudad de México, Ediciones Era ⁄ Universidad Autónoma de Sinaloa, 2018, 828 pp.
Historia reúne los cinco volúmenes que Héctor Manjarrez (Ciudad de México, 1945) le ha consagrado al cuento: Acto propiciatorio, No todos los hombres son románticos, Ya casi no tengo rostro, Anoche dormí en la montaña y Los niños están locos. Pocos escritores, entre sus contemporáneos, se han esforzado tanto –y con tan buen tino– en afinar sus instrumentos narrativos. Melómano, viajero pertinaz y amante de la pintura, Manjarrez es un explorador nato que sale a buscar diferentes formas de contar. Su ecosistema narrativo –sólido en sus formas y fecundo en sus resultados– es una aventura de la que ningún lector debería sustraerse.
El primer libro de esta compilación, Acto propiciatorio (1970), puede leerse como una novela compuesta por tres historias entrelazadas. Aunque estos relatos –“Johnny”, “The Queen” y “Dulcinea”– poseen vigorosos trazos realistas, no pretenden ampararse en la neutralidad del tono sino en la vehemencia. Los protagonistas –todos jóvenes intemperantes que se dejan arrastrar por la pasión y los estallidos viscerales– poseen características disparejas: un cowboy que, inopinadamente, termina alojado en casa de una familia clasemediera en la Ciudad de México; un joven cinéfilo que, al superar la adolescencia, se transforma en un trotamundos que a todas partes acarrea el pesado fardo de la nostalgia; y un sensualista que, empeñado en hallar a la mujer idealizada, se en- trega a pantagruélicas e inagotables experiencias sexuales. En este libro –que fue publicado cuando Manjarrez contaba con veinticinco años– ya encontramos las inquietudes que, a la postre, aparecerán de manera obsesiva a lo largo de su obra: la transgresión moral, la irreverencia, la lujuria, la infidelidad y, sobre todo, el lenguaje erótico de los cuerpos.
Este libro inaugural –que, además de su acento intimista y su fondo voluptuoso, intenta abarcar una enorme diversidad de temas– está escrito a impulsos discontinuos. El autor se deja llevar, antes que por ningún otro designio, por el flujo descontrolado de las palabras. Su argumento –que muchas veces se zambulle en un mar de digresiones– consiste en una sucesión acumulativa de tramas que no pocas veces tienden a adulterarse y a enmarañar la lectura. Y así lo reconoce, con un mohín de frustración, el melancólico narrador del cuento “Dulcinea”: “Es lástima que ni pueda relatarlo todo sin traicionar algo, sin amputar ni desvirtuar.” Pese a todo –y aunque el autor todavía no consigue realizar verdaderas rupturas en el pulso narrativo– este primer libro de cuentos, cuyo erotismo palpita en todas sus páginas, está escrito con una eficiencia y una energía que ya alerta sobre la gran capacidad expositiva que habita en Manjarrez.
No todos los hombres son románticos –aparecido trece años después, en 1983– posee intenciones más encumbradas que el libro de cuentos que lo antecede. La prosa de Manjarrez, ya más depurada, ha logrado desembarazarse de las metáforas excesivas y de las figuras retóricas inmoderadas. Las ocho historias que integran el libro –dispuestas como un diario sentimental que no se atarea formulando argumentos enrevesados– se apoyan en un estilo sencillo y directo que, a simple vista, parece desenfadado, pero que, por el contrario, está perfectamente elaborado. Y constreñido. Y es que, al tensar el lenguaje, el narrador sabe que fortalecerá las aptitudes perceptivas y de caracterización de sus relatos. Y eso se nota cuando, evitando los rodeos, nos cuenta las peripecias de un muchacho advenedizo que, después de una destemplada aventura sicalíptica, termina enfangado en un lodazal de odio y escarnio o las aventuras de un amante que se encuentra aprisionado en un triángulo amoroso del cual no puede escapar, porque “hay seres tan fuertes para uno como uno mismo” (“Amor”).
En estas piezas el autor no rehúye los tópicos maniqueos de la literatura erótica. Al contrario: prefiere encararlos. Lamentablemente, no siempre atina y, en varias ocasiones, se enfanga en generalizaciones que le hacen decir, por ejemplo, que San Francisco es un lugar lleno de encantos lascivos o que las rubias californianas, como es de esperarse, son todas espectaculares. Más allá de estos enunciados insípidos, esparcidos por aquí y por allá con desparpajo, lo cierto es que las más de las veces Manjarrez suele apuntar y acertar en el blanco. Su memoria creativa –que no evade las injurias, los gritos y se concede un buen número de erupciones libertinas– practica una valiosa dispersión que solo busca atender los reclamos del verbo exaltado.
Trece años después, en Ya casi no tengo rostro (1996), Manjarrez cambia de manera drástica de registro narrativo. Aunque sigue obsesionado con los mismos tópicos –pero que ahora explotan, en concreto, la lubricidad exuberante, la errancia sin fin y el irremediable declive de la seducción–, esta vez nos ofrece una construcción fragmentaria y caleidoscópica. Además de su pulcritud estilística –que ahora llega acompañada de una prosa jocunda y despiadada– el cuentista hace gala de una poderosa imaginación visual. En estos cuentos, los protagonistas –eternos turistas que se mueven bajo una intransigente atmósfera de sensualidad, rebeldía y fracaso– aparecen en escena haciendo un uso teatral de los claroscuros, a la manera en que, quizá, los retrataría el naturalista y lascivo Caravaggio. Siguiendo un influjo descarnadamente realista, los personajes poseen voces que tropiezan y caen vencidas por la emotividad: “Trastabilleo, no sé por qué ni contra qué, me sujeto del borde, siento que puedo arrojarme hacia el vacío, hacia el centro de la tierra, hacia las piedras, hasta la muerte” (“Misa de difuntos”).
La voz narrativa –que ocupa a su antojo extranjerismos, localismos y referencias roqueras– no solo es capaz de retratar de cuerpo entero a los personajes, sino, además, de alumbrar los contornos de aquellos objetos y espacios que, por lo común, ciertos autores menos perspicaces suelen excluir de la mirada. En este libro asombra encontrar a un escritor que, además de sus poderes introspectivos, es capaz de fotografiar nítidamente calles, espacios y movimientos. Hay relatos que, yendo del sexo al erotismo y del erotismo al amor, nos ofrecen una auténtica lección de sabiduría sentimental: “La ouija”, “El lago y el mecate” y “Fin del mundo”. Aunque los ocho cuentos hacen gala de un brioso lirismo y una potente fabulación genital, no se trata de un conjunto de piezas emperifolladas. Manjarrez no es un simple diletante. Sus tramas también esgrimen una áspera y honda crítica que, entre otras cosas, incluye varias diatribas contra la decadencia humana, la insipidez del arte moderno o la podredumbre política. Manjarrez –a un tiempo ideólogo y artista– es, para bien o para mal, un involuntario profeta de nuestro tiempo.
En Anoche dormí en la montaña (2013), la mirada narrativa del autor se ha refinado por completo. Cuatro décadas después de haber publicado su primer volumen de cuentos, su prosa avanza defendiendo el mismo principio estilístico: decir más con menos. La concreción ya no es un instrumento, sino una meta. De hecho, el principal acierto de estas historias es que el escritor ya no busca persuadir, sino exponer con transparencia. Aparte de que los cuentos se trenzan –y fluyen– con una gran eficacia, la mayoría despliegan un estupendo sentido del humor. Sus criaturas –más irónicas y autónomas que nunca– han cortado los hilos y se han transformado en entes dotados de deseos, gustos y frustraciones propias. Manjarrez –al final de los cuatro capítulos que constituyen la obra– nos deja claro que en su literatura prevalece el principio parricida del personaje-hijo que, inconforme con la dependencia paterna, está decidido a rechazar cualquier herencia narrativa.
En Los niños están locos (2016) nos encontramos dieciséis fábulas cuyo telón de fondo, una vez más, parece ser la sicalipsis. No obstante, detrás de la escenografía erótica, asoma una robusta polifonía temática que, en su entraña, contiene una fe irrevocable en las cualidades salvíficas del amor.
No se puede negar que en los cuentos de Manjarrez suele haber una serie de ensayos encriptados. Y en estos cuentos no podían faltar sus reflexiones que, como otras veces, no solo abarcan sus entusiasmos, sino también sus fobias y sus aversiones: “prefiero a los débiles y los sensibles y me asustan los que ya saben sacar ventaja de su fuerza, de su belleza, de su hipocresía o de su dinero”, “esos engendros tan estúpidos del demonio que son los guajolotes”, “Italia es un país donde las cosas inanimadas tienen una belleza prodigiosa”. Los niños, los adolescentes y los adultos de sus libros anteriores han crecido, pero además han comenzado a envejecer, estrellándose de frente contra el desencanto. De ahí que, devastados por el lastre de la resignación, se ofrezcan consuelos atribulados: “Tu infancia terminó, tu conciencia debe ser fuerte. Tú vas a poder, se ve que eres listo” (“Doce y medio”). Entretenidos con los rituales del fracaso cotidiano, uno termina preguntándose: ¿qué podrá salvar a estos personajes de su acidia existencial? Y el propio Manjarrez, al punto, nos ofrece una respuesta: “Me gusta pensar que en mi territorio se reparan emociones.”
Las ochocientas páginas que componen este volumen de relatos –animados por una sustanciosa mescolanza de tonos, característica esencial de la realidad cuando es enérgica y profusa– nos ofrecen detalles y pequeños sucesos que demuestran que, en materia literaria, las mayores sutilezas pueden expresarse con sencillez. Sorteando las veleidades del mercado, Héctor Manjarrez refrenda que, en materia narrativa, es dueño de una de las escrituras más precisas y lúcidas de la lengua española. ~
(Ciudad de México, 1974) es escritor y crítico literario.










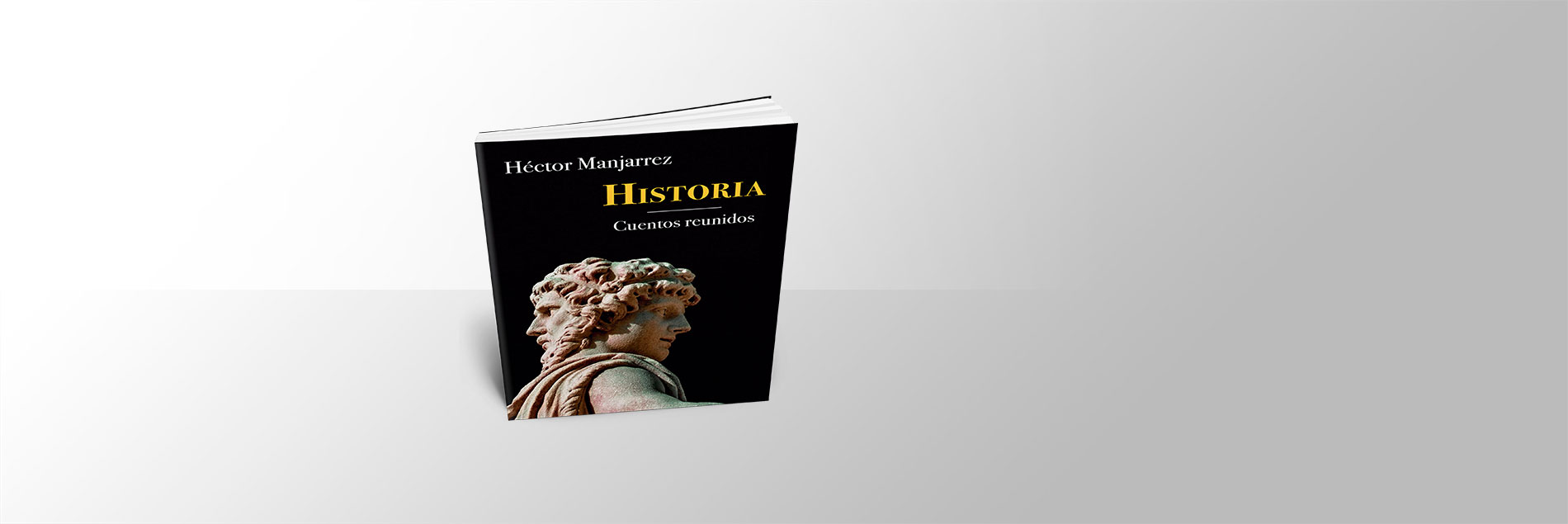


.jpg)


-scaled.jpg)