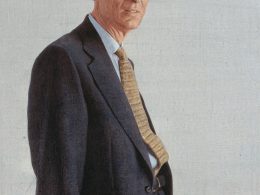En enero leí en la revista The New Yorker un ensayo de la inteligente Joan Acocella sobre la más reciente erudición alrededor de la compleja personalidad histórica y religiosa de San Francisco de Asís. (Está ya abierto en línea). Es interesante.
Y pertinente, ahora que el Papa eligió el nombre de ese santo extravagante. La prensa –que felizmente le deja a la literatura eso de andarse por las ramas– apretó la elección del nombre en una síntesis previsible: el Papa subraya su decisión de trabajar por los pobres.
El material que revisa Acocella complica esa sencillez venerada que envuelve al santo para el consumo popular: el joven rico que, arrebatado por un estupor amoroso de fraternidad con todas las creaturas, optó por la pobreza. Un humano antítético, un ángel, “mínimo y dulce”, como le dice Rubén Darío; el maestro que enseñó a Carlos Pellicer cómo hablarle de tú al sol y a celebrar hormigas ingenieras.
Acocella comenta dos recientes libros, uno del medievalista francés André Vauchez y otro de Augustine Thompson, dominico que enseña en Berkeley. El San Francisco que sale de ellos es curioso: un protohipster, borracho y lujurioso, que patrocina orgías de hijos de papi medievales y que se fue a la guerra en un caballo último modelo. Cayó preso y pasó un año en una prisión llena de ratas hasta que su padre pudo rescatarlo.
Y cambió todo. Se mudó a una iglesita abandonada y se entregó a la oración. Cuando su padre lo acusó de descuidar su herencia, Francisco se encueró ante los jueces, le dio la ropa a su padre, se declaró hijo de Dios y no volvió a dirigirle la palabra. Comenzó a cuidar leprosos, convencido de que “mientras más se despreciase a una persona, más parecida era a Jesús en su agonía, abandonado de todos”.
Francisco se ufanaba de ser un “iletrado”. Un pájaro enseñaba más que cualquier libro. Era disparatado: al predicar bailaba, gruñía, lloraba o se encueraba. Olía horrible. Besaba leprosos. Hablaba con lobos. (¿Qué niño no recitó los versos de Darío?) La zona incómoda viene de que no convirtió esa actitud en lucha social, como se lo reprochó Gramsci: era un maestro de la resignación pasiva. A catorce años de su iluminación, sus miles de frailes predicaban la pobreza por Europa. Él mismo viajó a Egipto para convertir al sultán que (lamentablemente) no le hizo caso. El joven revolucionario, dice Acocella, acabó convirtiéndose en un viejo incómodo (de cuarenta años) y en un lastre para sus seguidores.
A dos años de su muerte fue canonizado y la iglesia romana acometió su domesticación: le construyeron una basílica sobre su modesta tumba, pusieron los vitrales, Giotto pintó los frescos, levantaron un palacio anexo para los prelados lujosos que venían a rezarle al poverello. “La pobreza franciscana, el precepto fundacional, se convirtió en una piadosa ficción”, concluye Acocella. En 1323 el papado advirtió que cualquiera que sostuviese que Jesús y sus apóstoles habían vivido en pobreza absoluta sería culpable de herejía. Esto terminó por ser la norma.
El rico Francisco ¿no podría haber empleado su riqueza para crear más trabajo y empleados mejor pagados? Si pudo reclutar diez mil monjes que predicaban la pobreza ¿no podría haber encontrado mil que generasen riqueza? ¡Qué idea más neoliberal, por Tutatis! Hoy, que el nuevo Papa –y para el caso, la “teología de la liberación”– reivindica el franciscanismo, se hace sobre el entendido de que la pobreza puede ser una buena maestra, pero no es un objetivo. Francisco será humilde, pero no será pobre.
Vauchez recuerda al viejo filósofo Ernest Renan, quien juzgó que San Francisco es “la prueba de que el cristianismo sucedió, por lo menos una vez, en todo su radicalismo, en una persona: San Francisco”.
Creo que lo dice con alivio.
(Publicado previamente en el periódico El Universal)
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.