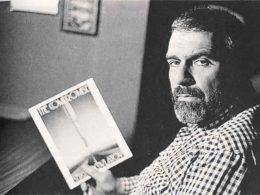Me crié en una microsociedad. Eso me dijo el psicólogo de Cáritas al terminar el cursillo para voluntarios que trabajaban con personas mayores. El tamaño de mi familia y mi posición en ella –la última en una lista de 15 hermanos– me había hecho crecer entendiendo el mundo de una determinada manera que el común de los mortales aprendía cuando se enfrentaba al mundo laboral.
Son aprendizajes inconscientes. Imitas a tus hermanos y crees que el mundo entero es así. Que todos vemos lo mismo. Juzgas los actos de los demás en función de esa premisa: lo que tú ves es lo que ven todos. Todos los ojos y oídos reciben la misma realidad. Que esto no es así es algo que aprendí muy tarde y de forma dolorosa, como casi todo lo que se aprende para siempre.
He intentado que mis hijas, que se parecen demasiado a mí, no tengan que transitar ese camino. He intentado que continúen donde yo lo dejé. No sé si servirá, aunque al menos les evitaré el desasosiego del desconcierto. Podrán reconocerlo cuando lo vean y decir: esto es lo que decía mamá.
En mi microsociedad –donde las bocas eran muchas, el sueldo uno y escaso, y los valores católicos informaban las decisiones– la ley aplicable era la meritocracia suavizada por el principio de caridad cristiana. Pocas normas pero incuestionables.
Sabíamos vivir apretados en habitaciones de una persona donde dormían y estudiaban tres. Sabíamos ser tolerantes con las manías y particularidades de cada uno. Sabíamos que a papá y a mamá no se les levantaba la voz. Sabíamos que, cuando Belín hablaba de algo sobre salud, había que hacerle caso. Sabíamos que cuando mamá repartía la comida, o te mandaba al cole porque aunque te quejabas no tenías fiebre, era lo correcto. Sabíamos que victimizarse sin motivo real era una actitud de cobardes porque teníamos pocos recursos y muchas necesidades.
El más escaso de todos –además del dinero, claro– era el tiempo de dedicación de nuestros padres. Su tiempo y su paciencia. Cuando una cuestión llegaba a ellos era porque ninguno de tus hermanos “expertos” había podido resolverla antes. Papá y mamá eran los jefes. Tenían toda la información, los datos que se nos ocultaban por el bien de nuestra felicidad.
Había pistas, claro. Retazos de conversaciones que te daban idea de cómo de mal iba la cosa y por eso sabíamos callarnos para no asustar a los más vulnerables. A los que se ponían más nerviosos. Sabíamos, también, dar una colleja a los más felices cuando pedían cosas innecesarias en el peor momento posible.
La ley era la meritocracia, sí. Reconocer a cada uno en lo que era mejor que los demás. Maximizar la capacidad del grupo para cooperar y prosperar. Teníamos una ventaja, claro: nos queremos mucho. Ese amor se sumaba a todos los sesgos de pertenencia con los que la evolución ha dotado a los humanos.
Ya podías estar a palos con tu hermano Jorge que, si alguien en la plaza te tocaba un pelo, bastaba con silbar (literalmente) y acudían en tu defensa instantáneamente. Jorge el primero. Nunca me pegaron en el cole. Nunca en la plaza. Era una empollona intensita, pero solo mis hermanos tenían licencia para burlarse. Ellos me protegían de cualquier otro que lo intentase.
Distinguíamos lo urgente e importante de los caprichos y de las cuestiones que se podían resolver en otro momento. En realidad nuestra vida era una urgencia permanente. Y no nos parecía extraño, ni nos sentíamos pobres ni injustamente tratados. Éramos bastante felices, la verdad.
Cuando cumplí 13 años, mi padre me dijo que no quería que pasase tanto tiempo en la plaza. Que fuera a pasear con las amigas o leyera un libro. Que no empleara las tardes sentada en el banco. Hoy lo llamarían heteropatriarcal o machista o en un alarde de imbecilidad extrema, clasista. Mi forma de rebelarme fue agarrar El Quijote y sentarme a su vera con cara enfurruñada a demostrarle lo injusto y autoritario que era. Todavía recuerdo su risa afectuosa.
Estos días trato de acordarme de que no todos vemos ni entendemos lo mismo cuando miramos a la misma realidad. Es un esfuerzo constante y es necesario hacerlo. Estos días hago un esfuerzo por no alterarme con las manías de los demás. Sé vivir confinada, porque no pocas veces escuché decirles a mis hermanos: vas a ver la calle en fotografías.
Suspender era sinónimo de confinamiento. Yo nunca suspendí pero, si mi hermana Macu estaba castigada, yo tenía pocas posibilidades de hacer nada en el exterior. Ella era mi siamesa e ir juntas era una especie de salvoconducto.
Estos días creo que adapto mi comportamiento adulto a mis aprendizajes infantiles. Es como un recurso que tienes guardado y creías olvidado pero que se activa de forma refleja cuando es necesario.Tan solo hay algo que me desconcierta y me hace un poco difícil obedecer sin rechistar y posponer mis instintos egoístas en beneficio del grupo: los jefazos, se supone, tienen toda la información. Nosotros solo retazos de conversaciones, intuiciones más o menos certeras que sirven para cooperar y facilitarles el trabajo más difícil del mundo.
Estos días escucho a los jefazos decir que ninguno sabíamos. Estos días escucho defender la mala gestión como una cuestión de humanidad. Estos días escucho a los que tienen la obligación y la profesión de informar decir que ninguno sabía. Yo sabía. Yo tenía retazos de información. Muchos sabían mucho más que yo y lo compartieron. Yo no lo hice. Porque apliqué el principio de mi infancia: no asustes a los más vulnerables. Los jefes tienen la información más completa. Estate lista para hacer lo que indiquen y ayuda a otros a hacerlo. Y eso hice. Y tal vez fue un error.
Lo prescindible y lo necesario
Una sociedad, micro o macro, donde los gobernantes reclaman el derecho a saber tanto –o tan poco– como sus gobernados, es la demostración palmaria de que son absolutamente prescindibles. Tanto los que informan como los que dan las directrices.
Apelar a la humanidad es algo que haría mi madre. Porque ella era buena y generosa y lejos de beneficiarse de esa actitud sufría las consecuencias. Si los gobernantes no saben más que nosotros, si los directores de periódicos y medios de comunicación, saben igual o menos que nosotros, entonces ni tenemos gobernantes ni tenemos informadores. Ni primer ni cuarto poder.
Y necesitamos gobernantes y necesitamos informadores. Es absolutamente vital. No quiero discursos vacíos, quiero que me tranquilicen diciéndome la verdad. Que me traten como a la adulta que soy. Dame datos, los malos y sobre todo los buenos. Dime cuántas camas habéis habilitado. Cuánto va a durar el encierro. Qué otras medidas nos esperan si la cosa no mejora. No eches la culpa a otro. No seas un cobarde. Y sobre todo no te escudes en no saber, porque entonces me estás diciendo que eres prescindible. Que lo eras y que estamos solos.
Ya llegará el tiempo de la rendición de cuentas y el tiempo de la caridad cristiana. Ahora no lo es. Ahora es tiempo de ser útiles y de ayudar a otros a serlo. De conservar la calma y repartir paciencia. De rebajar tensión, de compartir recursos. Los que no hagan ese esfuerzo individual estarán actuando igual de mal, o peor, que los que negaron y ridiculizaron cuando había tiempo.
Digan la verdad. Trabajen. Elijan a los mejores y aparten a los fieles. Y nosotros, todos, ayudémosles a hacer su trabajo lo mejor posible. Es una obligación moral. Hagan acto de contrición y propósito de enmienda. Solo así tendrán alguna posibilidad de obtener, después, algo de caridad cristiana cuando toque rendir cuentas.
Elena Alfaro es arquitecta. Escribe el blog Inquietanzas.










 15.24.31.png)