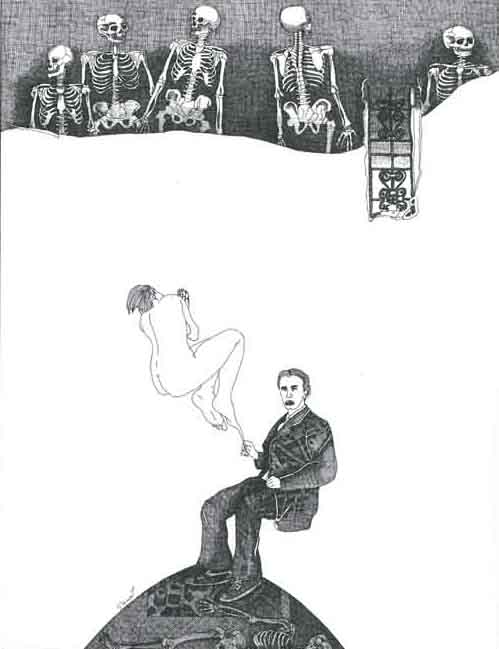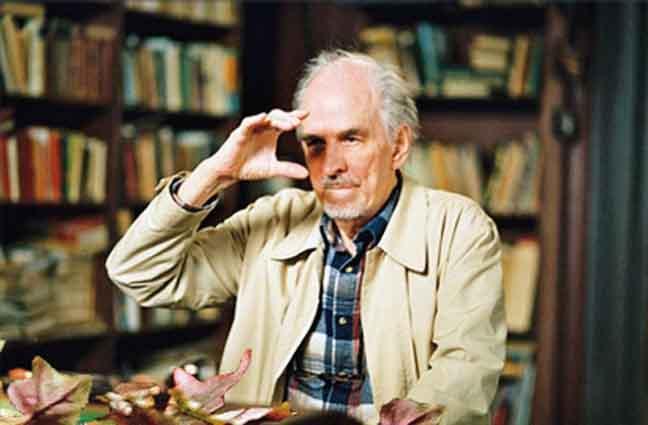Se ha culpado a menudo al espíritu de controversia de ser fuente de muchas amarguras y aflicciones, de producir “envidia, rencor, odio y toda clase de iniquidades”. El cargo, sin duda, está más que fundado. Pero se dice que es un viento malsano que no trae nada bueno, y en esta vida son pocos los males que no se acompañen de alguna circunstancia atenuante. Una de las peores consecuencias del mismo espíritu de controversia es que ha llevado a los hombres a ver demasiado las cosas desde un solo y exagerado punto de vista. La verdad no es una sola: tiene muchos aspectos y muchos matices; no es ni del todo negra ni enteramente blanca; ve algo malo en su propio bando y algo bueno en los otros; hace concesiones al adversario, es indulgente con la flaqueza humana y está mucho más cerca de parecerse a la caridad de lo que son capaces de imaginar los mercaderes en controversia o quienes lanzan discursos contra ella.
Al hábito de la controversia se le reprocha que fomente la soberbia espiritual y la intolerancia, y que siembre el descontento, la envidia y el temor. Y, sin embargo, de no ser por ella, nos hubiéramos pasado haciéndonos pedazos unos a otros como los salvajes por un poco de carne cruda, o peleando como una piara por un puñado de bellotas caídas bajo un roble. Sin un motivo de desavenencia –una manzana de la discordia–, la gente no ha hecho todavía, ni será nunca capaz de hacer, mayor cosa que las cortes legales sin alegatos, o los doctores sin enfermos. Lo que deja de ser objeto de discusión deja de ser objeto de interés.
Descartemos la religión y la política, la gente se odiaría con la misma cordialidad y se atormentaría con igual eficacia por la preferencia que ha de darse a Mozart o Rossini, a Pasta o Malibrán. Elegimos desde luego las cosas más excelentes, como Dios, la patria y el rey, para justificar nuestro celo excesivo; pero este depende mucho menos de la bondad de nuestra causa que de la fuerza de nuestras pasiones, nuestras pocas pulgas y la arraigada antipatía que sentimos hacia cualquier cosa que se interponga en el camino de nuestra vanidad y nuestra obstinación.
Apenas es justo añadir, para atenuar los males de la controversia que, si los puntos en cuestión hubieran sido enteramente claros, o la ventaja hubiera estado toda de un solo lado, no habrían sido tan susceptibles de ser impugnados. Condenamos la controversia porque quisiéramos verlo todo a nuestro modo y pensamos que el nuestro es el único bando que merece ser escuchado. Imaginamos que no hay sino un punto de vista correcto sobre un tema y que, estando todos los demás simple y llanamente equivocados, tener que decir algo en su defensa significa un gasto escandaloso de saliva y una prueba horrible de prejuicio y espíritu de partido. Pero no hay aquí sino un deseo de amplitud de miras y espíritu comprensivo. Ya que en general discutimos sobre cosas respecto a las cuales estamos en buena medida a oscuras, y en las que ambos partidos están muy probablemente equivocados y puede dejárseles encontrar su propio error, tanto como sobre esas cuestiones acerca de las cuales hay intereses y pasiones que se oponen y en las que no sería de ningún modo seguro cortar el debate haciendo de un partido juez del otro. La furia de los combatientes se enardece porque la otra parte tiene algo que decir sobre el asunto. Si los hombres fueran tan infalibles como se suponen, no discutirían.
La controversia es por lo tanto un bien o un mal necesario hasta que todas las diferencias de opinión o de interés se reconcilian y la absoluta certeza o la completa indiferencia, da lo mismo, desechan la tentación de litigio y el enfrentamiento. No tenemos por qué alarmarnos apenas llegamos a semejante conclusión. Siempre cabe la duda, siempre hay motivos de disputa. Mientras una discusión nos absorbe, desde luego, todo parece claro; pero apenas un punto queda asentado, comenzamos a cavilar y a lanzar objeciones sobre lo que antes había sido tomado como verdad revelada. Nuestra propia opinión, pensamos, es sólida como una roca, y el resto nos parece rastrojos. Pero apenas ha caído por tierra una de nuestras defensas exteriores de una fe o una práctica establecidas, cuando ya otra ha quedado sin defensa ante el enemigo, y los ingenieros de la inventiva y la sofistería comienzan de inmediato a atacarla. Procedemos entonces paso a paso, hasta que, atravesando todos los grados de la vanidad y la paradoja, pasamos a dudar si estamos de pie o de cabeza, negamos una vez la existencia del espíritu. Tal es el efecto del flujo y reflujo y la incesante agitación del pensamiento humano. ~