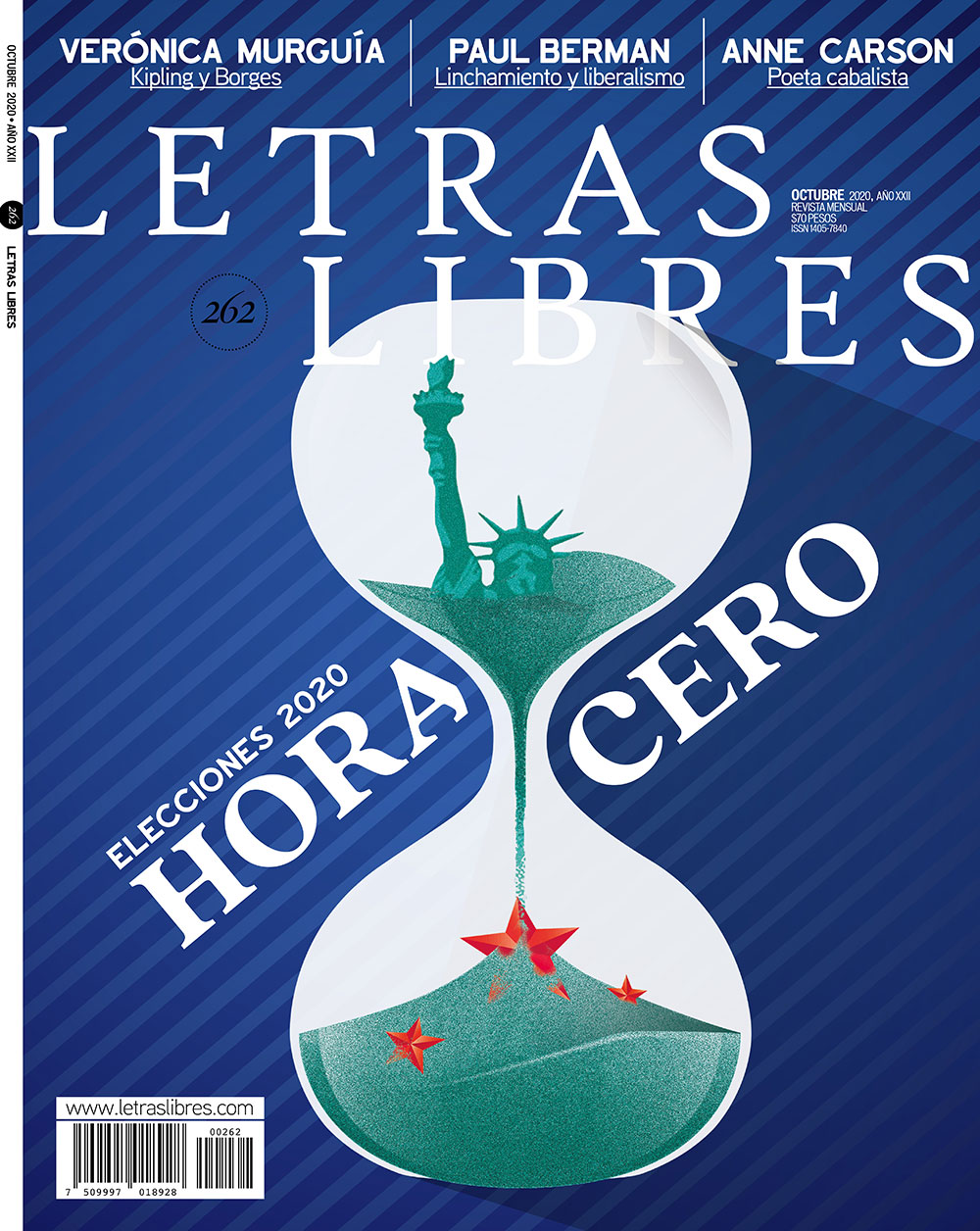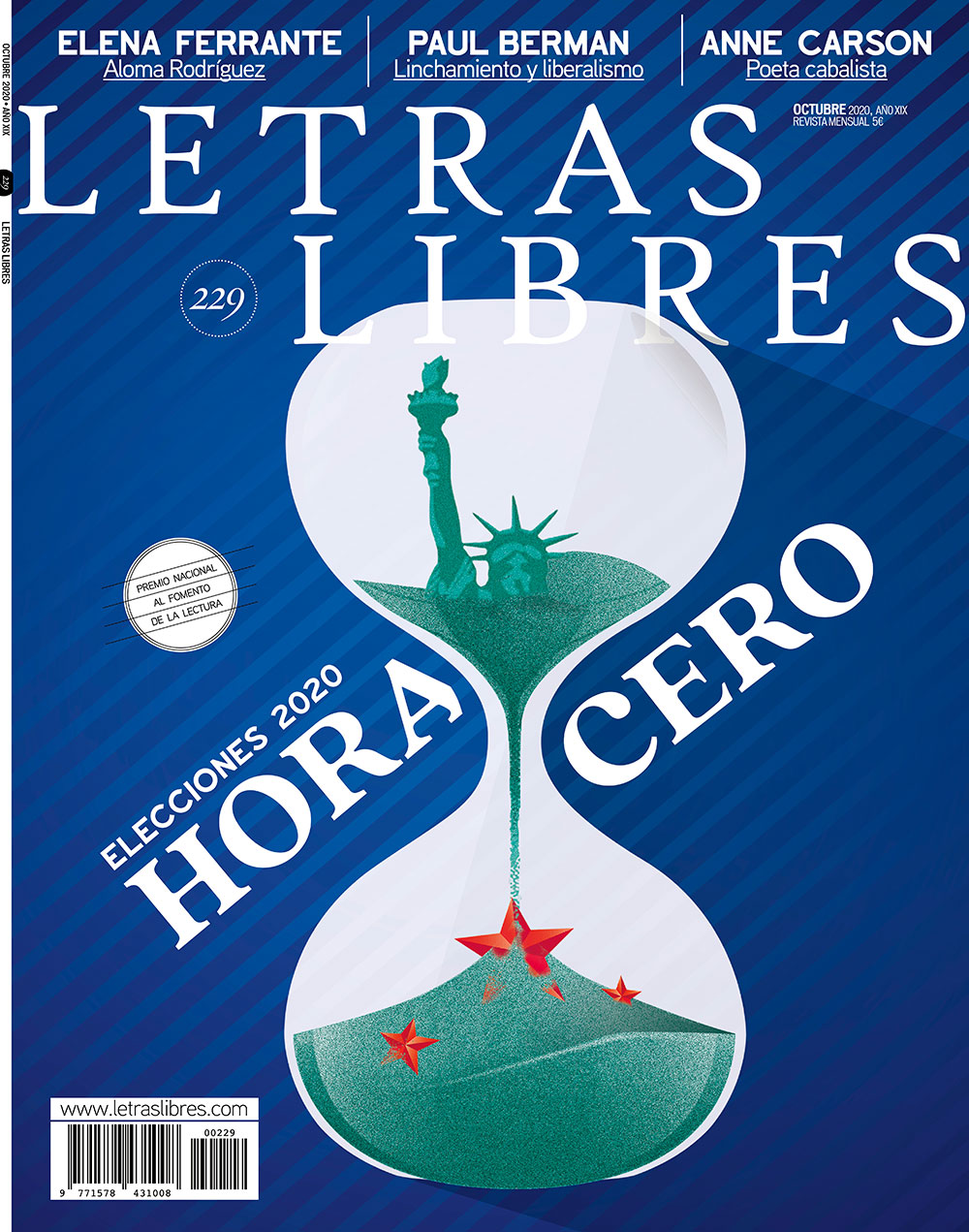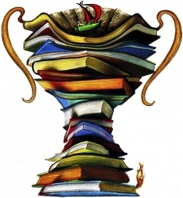Escucha la playlist que preparamos para acompañar este artículo.
Chuck Klosterman
Fargo Rock City
Traducción de Óscar Palmer Yáñez
Madrid, Es Pop Ediciones, 2019, 352 pp.
Hadley Freeman
The time of my life
Traducción de Zulema Couso
Barcelona, Blackie Books, 2016, 336 pp.
Una descripción de la serie Cobra Kai y de buena parte de sus admiradores podría ser: “La historia de unos señores de mediana edad que no saben cómo dejar ir aquello que los apasionaba a los quince.” Las dos primeras temporadas disponibles en Netflix y el anuncio de una tercera han dado un nuevo aire a la mítica rivalidad entre Daniel LaRusso y Johnny Lawrence y han colocado en un contexto millennial, centennial o lo que sea que estemos viviendo ahora, valores que hace cuatro décadas podrían haber representado algo en nuestra formación y que, con el paso del tiempo, empezaron a darnos bochorno. La serie defiende y a la vez ridiculiza esas vidas atrapadas en los ochenta, siguiendo la pista de un maestro de karate que enseña a un grupo de adolescentes a desarrollar la agresividad, el sexismo permisible y el amor por Guns N’ Roses, por poner tres ejemplos.
A la distancia, esa mezcla de personalidad, música y valores parece una amalgama de la que es difícil salvar algún elemento en limpio, pero vale la pena prestar atención al reciente empeño de escritores, guionistas y músicos por reivindicar la forma en que hacíamos las cosas en el pasado, un poco para explicar a una generación y otro tanto para poner en entredicho que haya sido el peor momento de la historia. Los ochenta fue la década de Margaret Thatcher, las blusas con hombreras y “The final countdown” pero también de La princesa prometida, “Back in black” y un sinfín de productos culturales que de algún modo la redimen. Por eso, no solo es la nostalgia lo que anima a dos libros dedicados a entender los sonidos y las imágenes de aquellos años: en Fargo Rock City, Chuck Klosterman examina la estética glam que engatusó a los rockeros en su afán por ligarse a todas las rubias y rivalizar con ellas en materia de maquillaje y peinados, y en The time of my life, Hadley Freeman analiza una buena porción de películas juveniles, en la línea de Baile caliente y La chica de rosa, a fin de demostrar los numerosos matices del cine de entretenimiento, despreciado por superficial y, en realidad, por ochentero.
Hay, desde luego, un obligatorio componente autobiográfico que lleva a Klosterman y Freeman a tomarse en serio canciones como “The right to rock” o tramas que incluyen a tres hombres y un bebé. Ninguno de los dos concibe sus vidas sin el arte ochentero, un sentimiento bastante extendido si uno toma en cuenta la popularidad de sus libros, el furor creciente por Cobra Kai y la cantidad de listas de heavy metal que han pululado en Spotify desde su estreno. Y aunque el atractivo kitsch resulta central para explicar ese fenómeno, sería simplista reducir la fascinación a un solo elemento. Para Freeman, aquellas historias “ofrecen muchas otras cosas aparte de lo kitsch” y, al igual que la música que les sirve de fondo, se les puede apreciar sin una tramposa distancia irónica. The time of my life se sumerge en el ambiente, las figuras y las películas representativas de la época –Los cazafantasmas, Día de pinta, el Batman de Tim Burton– en busca de su vigencia, de una conexión, casi siempre sorprendente, con las preocupaciones habituales de nuestra era. Los temas de clase, raza y género atraviesan las exitosas cintas ochenteras con una libertad que, a decir de Freeman, sería impensable en el cine contemporáneo de entretenimiento.
Klosterman, por su parte, no quiere conectar generaciones, sino reconstruir la energía con la que el metal sacudió a los jóvenes de su tiempo, incluso si esos mismos jóvenes se avergonzaron después de lo mucho que se habían divertido. “Ha llegado el momento de que todos abracemos a nuestro pasado metalero”, afirma en una declaración de principios que no oculta su resentimiento contra los críticos culturales, aquellos eruditos que, en nombre de la música, quisieron enterrar de una vez y para siempre a cualquier banda que hubiera vestido licra o disparado un juego pirotécnico. “El metal siempre había sido un poco tontorrón; ahora ni siquiera molaba. Aquello marcó el final.”
El humor puede hacer de Klosterman un ensayista sumamente persuasivo. Escribe con honestidad y posee una convicción a prueba de balas, aunque, en ocasiones, erra el tiro en su intención de avanzar siempre a contracorriente. Hacen falta muchos giros argumentativos para negar la misoginia con la que el heavy metal retrataba a las groupies, las compañeras de instituto o cualquier mujer con la que coincidieras en un elevador. El caso es que Klosterman lo intenta, fracasa frente a sus lectores y en el camino culpa a las feministas clásicas, las feministas no clásicas y a todas esas personas que quieren sentirse más inteligentes que las demás. Sus conclusiones han envejecido mal porque, a estas alturas, es más que evidente que si Mötley Crüe y Ratt hablaban tanto de strippers no solo era por el afán de vender, como en algún punto sugiere. Grupos como Iron Maiden y Judas Priest demostraron que se podían escribir letras populares sobre cualquier cosa –por decir dos: las historias de ancianos marineros y el delito por desempleo.
Con todo, Fargo Rock City sabe recuperar el interés por los viejos temas y los videos de antaño gracias a sus ideas acerca del potencial democrático del metal o su capacidad para cifrar la experiencia adolescente. De acuerdo con Klosterman, lo maravilloso del rock ochentero es que los oyentes importaban más que las propias canciones. La música de Van Halen estaba dirigida a todo mundo y su aceptación universal “nos ayuda a comprender la cultura que la engendró”. Ese mismo entendimiento lo hace revalorar los videos de grupos que fingían tocar en un escenario en oposición con los cortometrajes de pretensiones artísticas, como “Don’t cry” de GN’R, cuya trama nadie ha sabido explicar al día de hoy. Aquellas imágenes de vocalistas que corrían con un soporte de micrófono sin conectar o bateristas que apuntaban hacia la cámara con la baqueta alimentaban las fantasías del muchacho promedio que hacía lo mismo frente al espejo. Por unos instantes, las barreras entre la superestrella y su público podían desaparecer.
Para Freeman la artificialidad de muchas historias ochenteras les permitía ser tiernas, políticamente comprometidas y a su modo transgresoras. Estaban hechas para que ningún espectador se sintiera estafado por experimentar de vez en cuando la felicidad. Klosterman también tiene claro el valor de la pose y el artificio en el heavy metal: nos permitía ser más simples, pero también más inconformistas, de lo que usualmente aceptaríamos. Ese cruce poroso entre la realidad y la ficción que comparten las cintas y el metal ochentero los vuelve a la vez emocionantes y fáciles blancos de burla. Nadie quiere admitir el tipo de existencia que tenía para que las canciones de Warrant representaran una mejor opción. Y, sin embargo, la gran razón por la que un montón de personas “no las puedan dejar ir” es que –como las artes marciales en las biografías de los adultos Lawrence y LaRusso– se volvieron una extensión de sus vidas, de un modo tan profundo que ni siquiera las preocupaciones futuras las pudieron borrar. Así fue como sucedió, no hay mucho más por hacer…
Salvo subirse a un DeLorean y ese tipo de cosas. ~
es músico y escritor. Es editor responsable de Letras Libres (México). Este año, Turner pondrá en circulación Calla y escucha. Ensayos sobre música: de Bach a los Beatles.