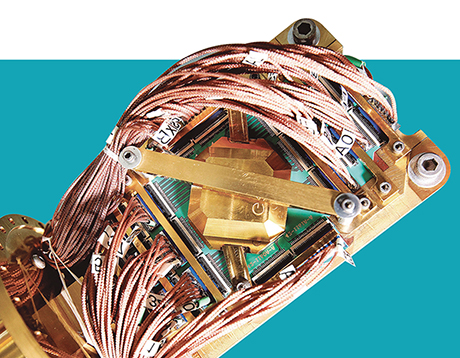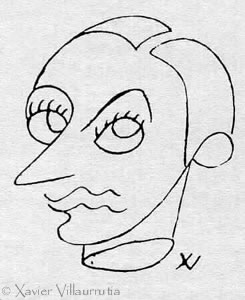Me ilusionaba leer una gran novela sobre los Cien Días, sobre cómo Napoleón regresa de la isla de Elba y hace huir de París a Luis XVIII, quien sólo llevaba diez meses reinando. Por ello tomé La semana santa (1958) de Louis Aragon, la leí con muchísimo trabajo y una vez terminada me pareció, el de Aragon, un penoso logro: tornar aburrido uno de los episodios más fascinantes de la historia universal.
No me disgustaron las novelas de Aragon (1897–1982) que leí hace muchísimo tiempo. El par de “novelas surrealistas” suyas que conozco, Aniceto o el panorama (1921) o El campesino de París (1926), me parecen una verdadera introducción a la prosa de la vanguardia. Ahora entiendo por qué se empeñó tanto André Breton en descalificar no sólo su propia tolerancia ante la novela sino la posibilidad misma de una novela surrealista: por la rivalidad y el odio que lo superaron de Aragon, con quien había fundado el surrealismo. Ese par de novelas “aragonesas” iluminan el camino del surrealismo tan bien como muchos poemas, tantos manifiestos.
(Hablar del monstruo tierno, bícefalo, que Aragon y su compañera de toda la vida, Elsa Triolet, daría, al menos, para un largo ensayo y no le haré hoy. Me conformo con mirar los famosos “ojos de Elsa”, a mi entender aterradores).
Vuelvo a La semana santa, un falso Stendhal. A la marcha de la historia encabezada por Aragon le falta energía para llegar a su meta. Se mueve muy lentamente ese ejército; a Aragon le cuesta poner el tiempo en movimiento –la pretensión resultó, ella misma, pesadísima– como si al escritor comunista lo paralizará la mala conciencia.
En el centro de La semana santa está Géricault (1791–1824), el pintor, el romántico puro, único en la historia de la pintura. Me alegra que Aragon me haya llevado a él, a esa breve biografía de la locura que pintó en sus últimos años. Pero como héroe de novela napoleónica –Géricault acompaña al ejército real que atraviesa, despavorido, la Picardía rumbo al destierro en Flandes– no funciona bien. Es un alter ego demasiado ego: piensa lo que quiere Aragon que piense. No era otro el propósito de Aragon, quien además, abusa de su propia novela, interrumpiéndola (a la Stendhal) con intervenciones deliberadas, supuestamente caprichosas que en realidad son anti stendhalianas. Stendhal era irresponsable de su arte; Aragon, demasiado irresponsable de su vida. Es decir: no resulta suficiente lo que Aragon mete de su siglo XX en el XIX, como la crónica personal de las huelgas mineras del Sarre, al final de la Primera Guerra Mundial.
Sabe demasiado Aragon como para que se le toleren liviandades de juglar (entradas y salidas graciosas a la escena) y al final menos que Luis XVIII, ese gran rey y que Géricault, del que uno esperaría saberlo todo. Leer La semana santa (que tradujó al español el poeta catalán Agustí Bartra) implica perder un poco el tiempo leyendo entre líneas lo que Aragon quería decir de sí mismo. Para colmar esa curiosidad basta con leer otras de las novelas de Aragon, de Los comunistas (1949–1951) a Blanca o el olvido (1963), terminando con su poética de la novela, que me gustó mucho, Tiempo de morir (1969).
En cuanto al lado marxista o “realista crítico”, es lo menos interesante de La semana santa. Se limita a colocar artificialmente en el mapa de 1815 a personajes, obreros y campesinos, que le aporten (más al novelista que al lector) el necesario punto de vista de clase ante la caída del poder napoleónico. Una vez que cumple con esa obligación ideológico–partidaria, Aragon se desafana y regresa presuroso a narrarnos la vida de los aristócratas, como el duque de Richelieu, el servidor francés de los zares, cuya visión, qué le vamos a hacer, es más interesante que la de los campesinos picardos que ven pasar la marcha de la historia.
Ese estilo novelístico de Aragon, finalmente, es crema pastelera y La semana santa parece un pastel de bodas, inmenso, que nadie probó y se petrificó. Además, Aragon fue más humilde que Malraux y a la hora de proferir grandes frases sobre la historia, el tiempo y la guerra, lo hace con demasiado prudencia, vigilado por su Comité Central interior. (Por cierto, ¿a la luz del aniversario de la muerte de Pasternak, que habrá sido de la llamada “literatura soviética” que Aragon estudiaba y exaltaba?)
No es desfachatado Aragon y sin desvergüenza, la elocuencia falla.
Noté, leyendo La semana santa, mucho de Aragon en los novelistas hispanoamericanos que florecieron en los años sesenta, hipótesis a corroborar (si es que las influyencias están sujetas a ese mecanismo, a propósito del libro de Christopher Ricks sobre Geoffrey Hill, T.S. Eliot, Pound…). En el caso de Alejo Carpentier, creo que El siglo de las luces (1962) es una aventura hermana de La semana santa, la misma complacencia ante la historia que manipula al escritor. También, La semana santa (y Tiempo de morir, sobre todo) preceden al Carlos Fuentes de Terra nostra (1975), el novelista como super–Dios, absoluto titiritero. Y esa alternancia lírica de la persona del narrador: yo, tú, él, que aparece a veces en Fuentes pero también en Juan Goytisolo, el de la época experimental (Don Julián, Juan sin Tierra). En fin: ¿No será Aragon el verdadero y tardío novelista barroco francés? ¿Un real–maravilloso de allá?
Aparatosa, La semana santa es aparatosa y a fuerza de serlo, fecunda, pese a ser una novela muy fallida, aburridona. Pero da mucho de qué hablar Aragon, un poeta prisionero de sí mismo, de sus dogmas, de sus lealtades, preso en su amor absoluto y en su matrimonio total. En los sobrecargadísimos párrafos de La semana santa (800 páginas en mi edición de bolsillo) yace, asfixiado, por el siglo, un archipoeta.

(Imagen tomada de aquí)
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.