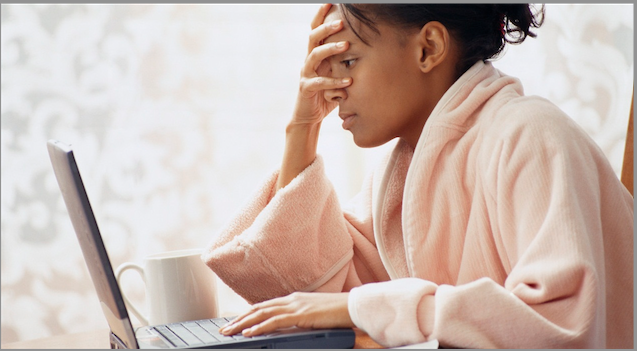En el beisbol, esa épica sordina, confluyen el vértigo y el impasse, el álgebra de la estrategia y la improvisación caribe, la frontalidad prosaica y la oblicuidad poética. Sus protagonistas, más que atletas, son pastores sin ovejas, habitantes de una égloga viva que se desarrolla con impopular paciencia, sin la tiranía del reloj, pues el juego de pelota, al igual que la fiesta, dura lo que dura. Su movimiento cíclico, que yo sepa, es único: para anotar, hay que volver al lugar de partida (llamado home) después de haber superado innumerables obstáculos. El pelotero como Ulises. Es un deporte que exige el robo y el sacrificio a sus participantes, y que no premia exclusivamente al fuerte, al joven, al veloz: muchas de sus grandes estrellas (sobre todo los serpentineros) cultivan grandes panzas y rebasan tranquilamente los cuarenta años. Aunque lo rondan el azar de los maderos, la hierba y la arcilla, es un juego cartesiano y cerebral regido fríamente por los números; cada lanzamiento, cada batazo y cada swing reacomodan un universo de cifras que es estudiado obsesivamente por sus estrategas, y así, constantemente, se modifican o superan las cifras que lo hacen legible.
Antier, el toletero Barry Bonds, de 43 años, batió un récord que parecía intocable: pegó el cuadrangular 756 de su carrera, dejando atrás la marca de 755 que, durante 33 años, poseyó Hank Aaron, quien a su vez se la había arrebatado a Babe Ruth. El home run, batazo de cuatro esquinas, demostración pura de poder, es la atracción máxima de un deporte tejido de silencios y aproximaciones graduales. El home run arrasa con todo, limpia las bases, quema y roza, se sale literalmente de las fronteras del juego. Con su vuelacercas 756, Bonds ha ingresado para siempre en la historia del rey de los deportes (ladren, perros panboleros).
No obstante, a quien fuera un delgaducho jardinero con los Piratas de Pittsburg y ahora es un cerro de tríceps y tensa masa muscular, lo persiguen la sospecha y hasta la ignominia por supuesto consumo de esteroides. Fuera de su propio parque, Bonds ha sido abucheado, y ni el comisionado Budd Selig (cuyo puesto y nombre pertenecen más bien a Ciudad Gótica) ni el propio Hank Aaron se dignaron a estar presentes el día de tan sonada proeza. ¿Es el nuevo dueño del récord más anhelado en la historia del deporte un vil tramposo? Nunca lo sabremos. Quien no haya hecho jamás una trampita o chanchullo, que aviente el primer reproche. El tema no es ése, sino qué hacer con el incontrolado consumo de crecilac en el ámbito deportivo. ¿Abrir la veda? ¿O al contrario, vigilar cada una de las meadas de los infelices atletas? ¿Quién va a trazar la frontera entre lo natural y lo artificial? Por un lado, yo entiendo perfectamente que Aaron esté genuinamente ardido: entre él y Bonds, no se puede hablar de una precisa igualdad de circunstancias (además, Bonds es mamón). Por otro, ¿cómo darle un portazo a las mejoras en el desempeño, si el deporte se basa en la superación? Que se metan lo que puedan, diría uno, y eso lo llevaría a plantearles a ustedes una duda que lo acosa desde siempre: ¿cuántas milésimas de segundo más se le pueden rasurar al récord de los cien metros planos?
– Julio Trujillo