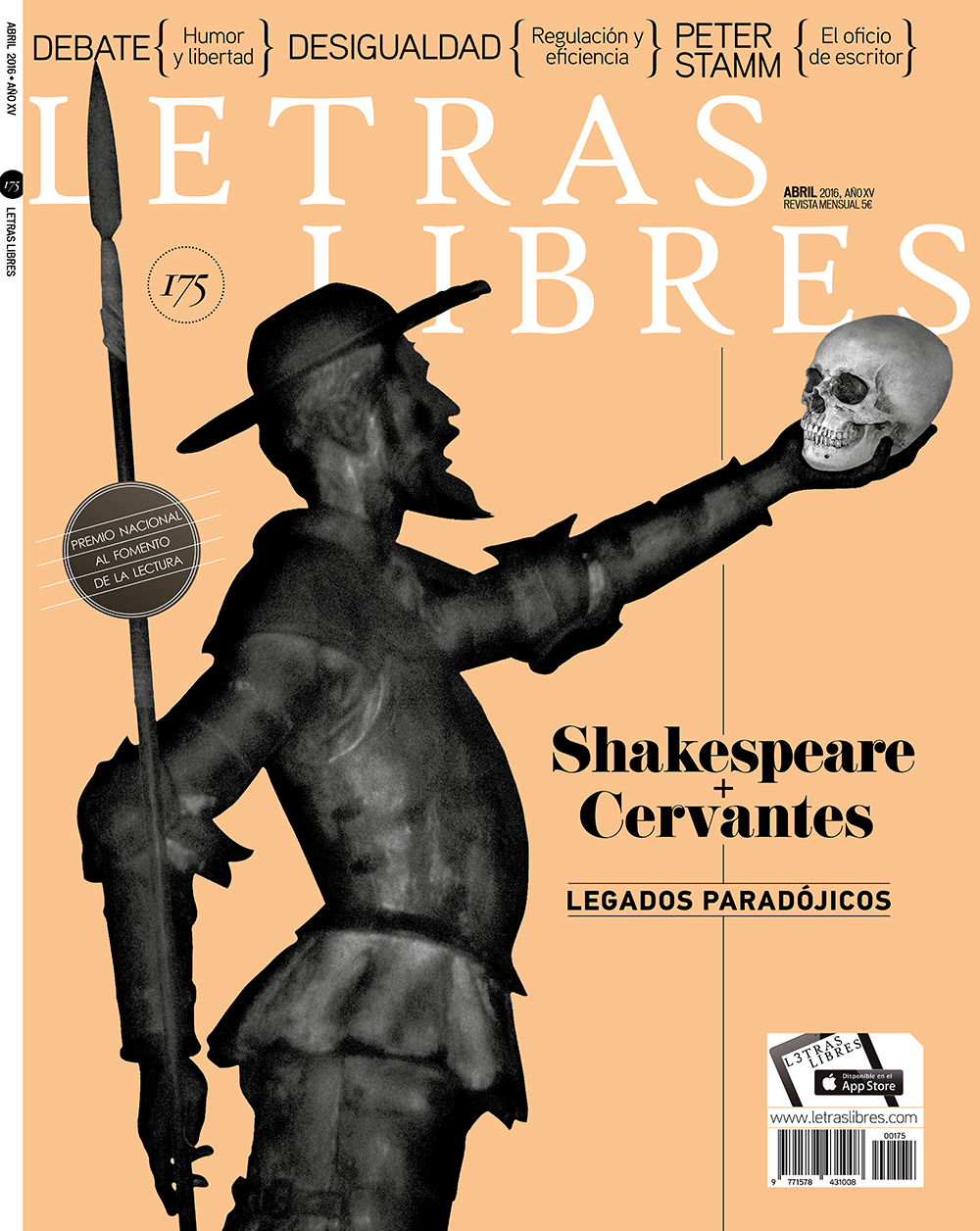Estos dos asuntos suponen un problema urgente. El caso de Charlie Hebdo en Francia nos recuerda que las bromas pueden ofender lo bastante como para fomentar la reacción más violenta. Y no debería sorprendernos que varios lugares de Francia y Bélgica hayan prohibido actuaciones del humorista francés Dieoudonné, que suele incluir bromas antisemitas en sus monólogos. Sin embargo, deberíamos recordar que uno puede percibir una ofensa aunque esta no se haya producido. Hay feministas radicales que buscan en cada observación inocente sobre las mujeres una agenda oculta machista. Incluso utilizar el pronombre masculino siguiendo la norma gramatical para referirse de forma indiferente a mujeres y hombres puede ofender y en muchos campus de Estados Unidos se está prohibiendo. No es que desees ofender. Es que te enfrentas a gente experta en ofenderse, que ha cultivado el arte de ofenderse durante muchos años y a la que nada produce más placer que ver a un hombre inocente que cae en la trampa de hablar de forma inadecuada.
Normalmente los chistes intentan quitar importancia a las cosas, para que puedas sentirte cómodo con aquello de lo que te ríes. La mayoría de los chistes raciales son eso, maneras de enfrentarse a la diversidad étnica y de ayudar a la gente a sentirse satisfecha con su propio grupo y no amenazado por otros. A veces es tu propio grupo el que se quita importancia a sí mismo, como ocurre con todos los chistes judíos que presentan los tópicos judíos como excentricidades en vez de amenazas. Los chistes suelen hacerse populares porque relajan las cosas y convierten la realidad, con toda su complejidad, en algo menos amenazante. Un ejemplo sería un célebre chiste sobre el conflicto de Irlanda del Norte: Un hombre para a otro en la calle y le apunta al pecho con una pistola: “¿Católico o protestante?”, le pregunta. “Ateo”, le responde. A lo que contesta el primero: “¿Ateo católico o ateo protestante?” Este tipo de humor apunta tanto a lo absurdo del conflicto sectario como al hecho de que es un pretexto, una excusa para el odio y no una respuesta a él. Nos recuerda que el arte de ofenderse lo practica gente mezquina para obtener una ventaja injusta sobre el resto de nosotros.
Claro que existen chistes de mal gusto, chistes que expresan actitudes desagradables o malvadas. Enseñamos a nuestros hijos a no contar chistes de ese tipo, y a no reírse cuando otros los cuentan. El humor está basado en el juicio moral. Confiamos en dirigirlo hacia la aceptación y el perdón, y lejos de la maldad y el odio. Pero ¿cómo deberíamos enfrentarnos al humor ofensivo? No puedes legislar contra la ofensa. No hay legislación, ni invención de nuevos crímenes y castigos, capaz de introducir la ironía, el perdón y las buenas intenciones en las mentes educadas en el arte de sentirse ofendido. Esto es válido para feministas radicales e islamistas sectarios. Aunque tenemos el deber moral de reírnos de ellos, lo han convertido en algo arriesgado. Pero no deberíamos perder de vista el hecho de que son ellos, no nosotros, los transgresores. Aquellos que ven una burla tras cada esquina y reaccionan con una ira implacable cuando piensan haberla descubierto son los verdaderos ofensores.
¿Qué ocurre con los discursos racistas? ¿Son diferentes a otros tipos de discursos protegidos, o existe una razón especial para criminalizarlos? ¿El Holocausto justifica la prohibición de las opiniones que ayudaron a que ocurriera? Mucha gente cree que sí, y en Francia la legislación ha ido más allá y ha criminalizado a quienes niegan que el Holocausto ocurrió. En realidad, prohibirlos les da un atractivo especial. Lo más destructivo de la propaganda nazi contra los judíos no fue la expresión de sus opiniones desagradables, sino la supresión de aquellas que las refutaban. Fue la falta de libertad de expresión la que permitió que esas opiniones arrasaran sin control, libres de los argumentos que las habrían puesto en ridículo. Por el contrario, los negros de Estados Unidos alcanzaron el estatus de ciudadanos iguales en parte gracias a la discusión libre, que persuadió a los estadounidenses de que el estereotipo racial es irracional e injusto. Dieron voz a sus opiniones y por eso fueron derrotados.
Este asunto es de vital importancia para nosotros en Gran Bretaña. El control de la esfera pública con la idea de suprimir opiniones “racistas” ha provocado una especie de psicosis pública, una sensación de tener que caminar de puntillas a través de un campo de minas y evitar todas aquellas áreas donde la bomba de indignación pueda explotarte en la cara. Y esta bomba ha sido colocada y fomentada por gente que considera la acusación de racismo una manera útil de debilitar nuestra creencia en nuestro país y su modo de vida. Por eso fuerzas policiales, cargos públicos, concejales y profesores han dudado sobre lo que consideran verdad o al actuar contra lo que consideran equivocado. Lo hemos visto en los casos de abusos sexuales en Rotherham y otros lugares, donde la reticencia a culpar a una comunidad inmigrante ha servido como excusa para no actuar. Mi novela The Disappeared intentaba explorar las profundidades del desorden moral que se ha producido en nuestra sociedad como consecuencia de este tipo de autocensura que impide actuar a un profesor, a un policía o a un trabajador social precisamente cuando más seguro está de que debe actuar.
La autocensura es todavía más dañina que la censura estatal porque cierra completamente el debate. La inmigración masiva ha provocado cambios radicales y potencialmente dramáticos en nuestras sociedades, pero no ha traído consigo el beneficio de una discusión pública, como si no tuviéramos otra opción para nuestro futuro. Empieza a percibirse la gravedad del desconcierto y el resentimiento, no solo aquí sino en toda Europa, y solo con el debate podríamos haberlo evitado. Quienes han intentado iniciar ese debate han sufrido cazas de brujas y ataques personales que pocos pueden soportar fácilmente. El resultado ha sido una pérdida del debate razonado en lugares donde nada es más necesario que el debate razonado.
Una última palabra sobre el arte de ofenderse. En ningún lugar se ha cultivado este arte tanto como en los campus universitarios de Estados Unidos, donde una cultura de la inquietud totalmente nueva ha capturado la mente adolescente. Al discutir cualquiera de los aspectos que los dogmas laicos reclaman como suyos –raza, sexo, orientación, política sexual– los profesores ahora deben avisar mediante trigger warnings [alertas], por si se aventuran en zonas que pueden desencadenar el recuerdo de algún suceso traumático en la vida del alumno. Se emiten trigger warnings ante la visita de conferenciantes con visiones heréticas sobre temas como el feminismo o la homosexualidad. Algunos campus ofrecen espacios seguros donde los temblorosos estudiantes pueden retirarse a buscar consuelo si han estado expuestos a la contaminación de un punto de vista heterodoxo.
Por muy divertido que esto parezca, debes tener cuidado de no reírte, al menos si eres un profesor sin plaza fija. Los que quieren mantener la mente del estudiante en un estado de vulnerabilidad mimada, débil frente a la oposición e inexperta ante el debate, patrullan ahora los campus, lo que convierte los últimos bastiones de la razón en un mundo confuso en lugares donde todas las confusiones encuentran su alimento. Este ejemplo ilustra claramente que los ataques a la libertad de expresión pueden llegar tan lejos como para cortar la ruta hacia el conocimiento. Y al final por eso deberíamos apreciar la libertad, y por eso John Stuart Mill tenía tanta razón al defender la libertad de expresión como algo fundamental en una sociedad libre. Sin ella nunca sabremos realmente lo que pensamos. ~
___________________
Traducción del inglés de Ricardo Dudda.
Publicado originalmente en Free Speech Debate. Una versión de este artículo se emitió en A Point of View de bbc 4. A través de Eurozine.
(Buslingthorpe, 1944) es filósofo y ensayista. En 2015 publicó Fools, frauds and firebrands. Thinkers of the new left (Bloomsbury)