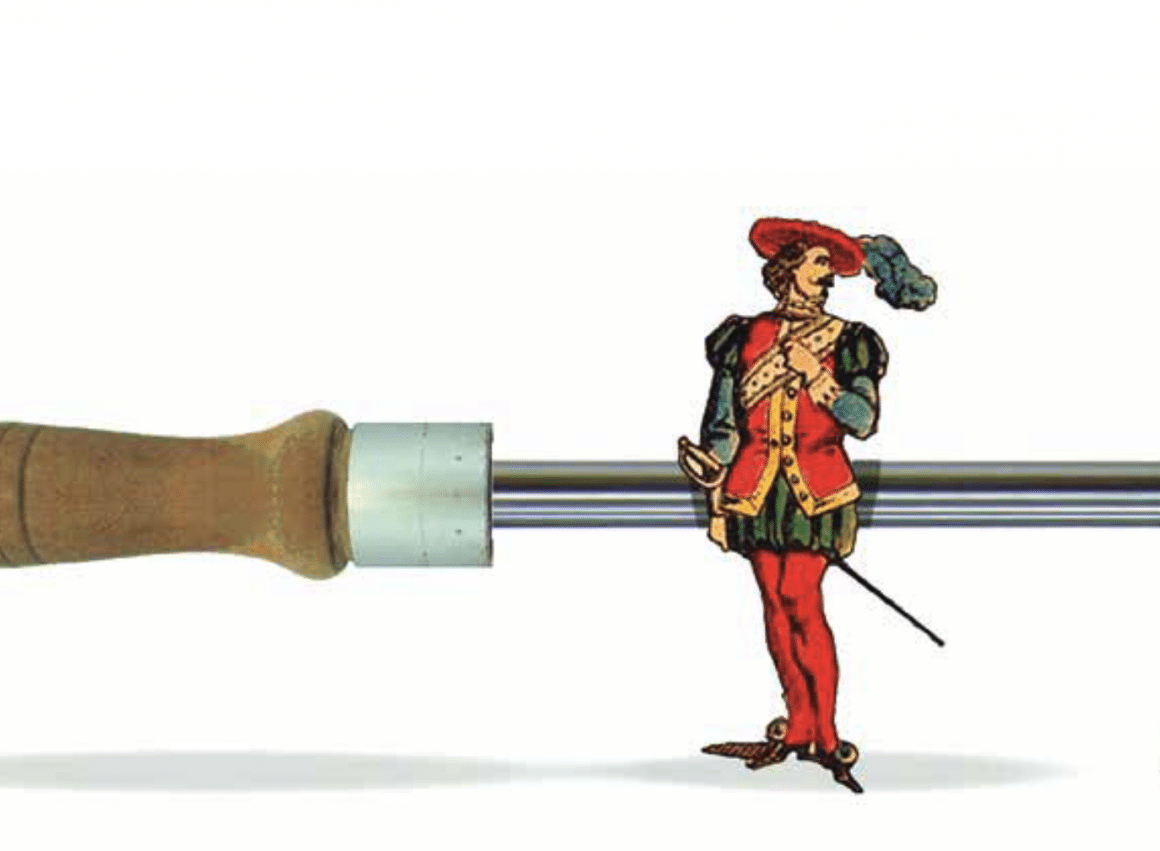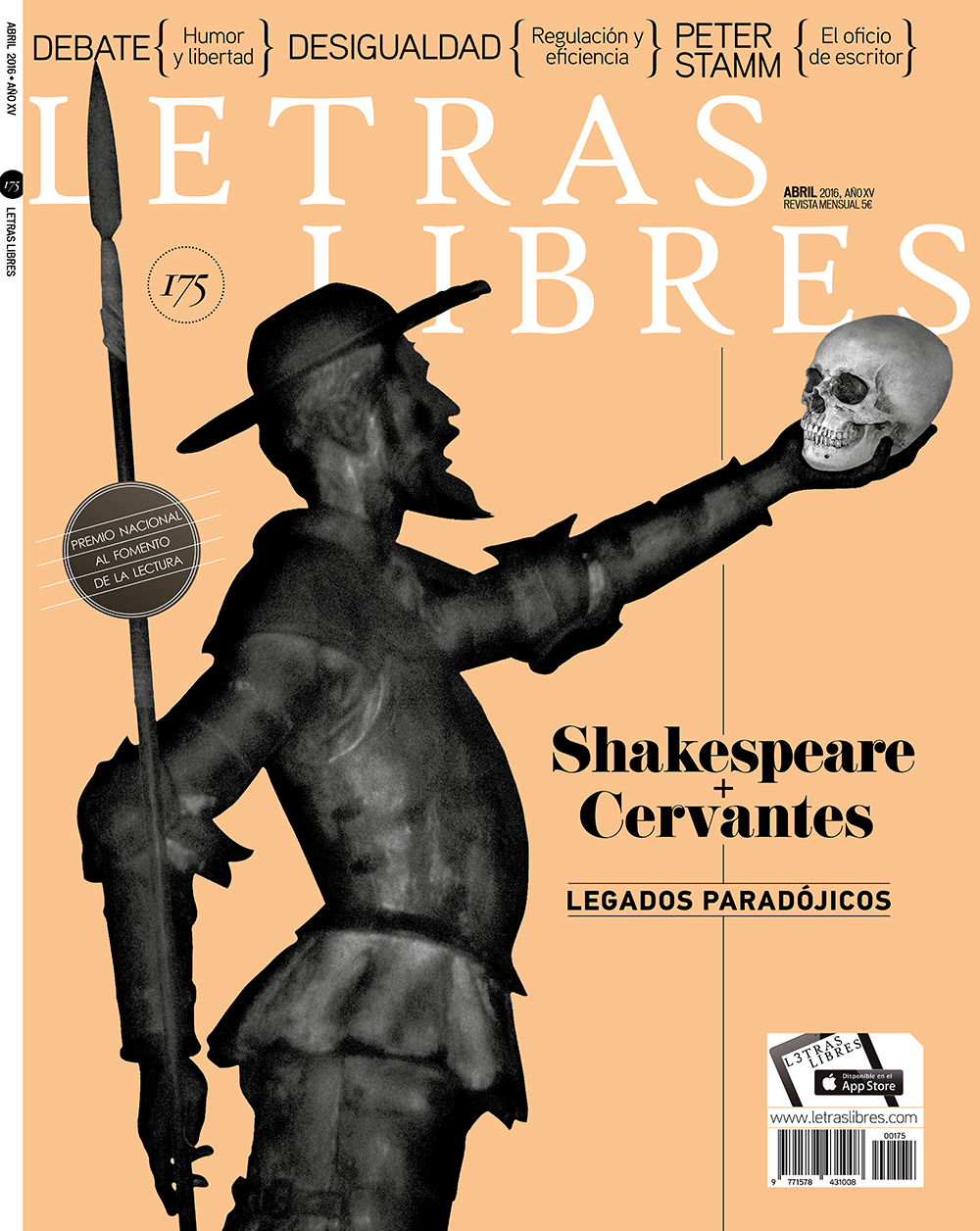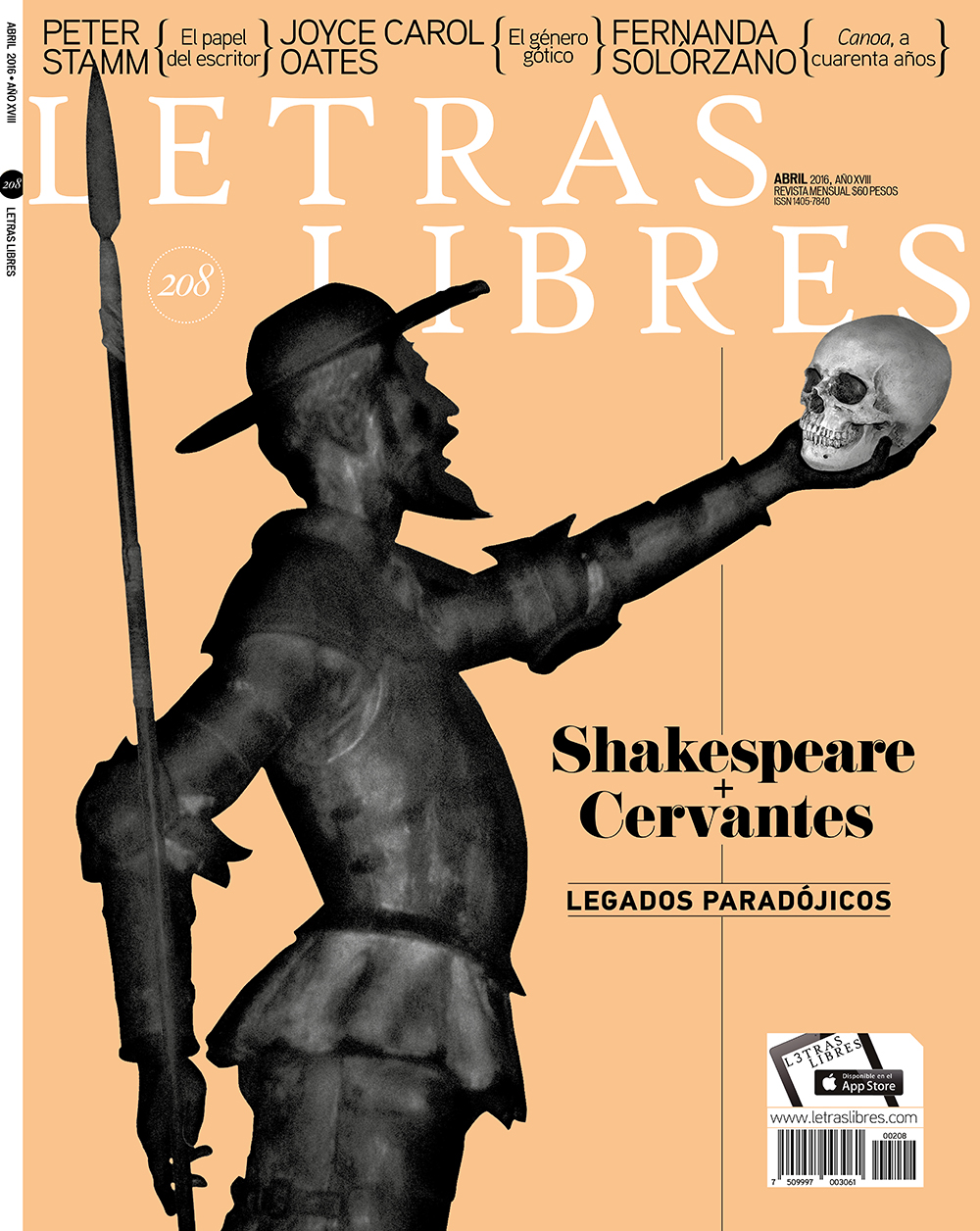“Dichosa edad y siglos dichosos aquellos”, discurre don Quijote frente a unos cabreros y los instruye en la mitología de la Edad de Oro. Igual que en La tempestad, Gonzalo, náufrago y perdido con un grupo de viajantes, delibera acerca de la misma Edad de Oro: “Si hiciera una colonia en esta isla…” Tanto Shakespeare como Cervantes copian los elementos del comunismo anterior a la propiedad privada, la justicia igualitaria y la ausencia de ropas y de envidia, donde nadie tiene nada, nadie es pobre y la felicidad no se ha escapado. Pero hay una diferencia entre don Quijote y Gonzalo: el tiempo verbal. Y sus implicaciones. Cervantes habla de un pasado remoto y perdido. Gonzalo, en cambio, se pregunta qué hacer; habla en subjuntivo y en condicional y se inmiscuye en primera persona. El mito es antiguo, de Hesíodo y luego Virgilio… La pregunta sobre la era dorada y la sociedad mejor se vuelve rasgo común del humanismo y los utopistas creen que la analogía templa la imaginación moral. Pero los ingleses, Shakespeare o Bacon, hablan de la Edad de Oro como si fuera posible. No es que sean apologetas o militantes: es el modo del habla. Quizá porque están en una civilización isleña que cree en los discursos y en el poder suasorio de las palabras pronunciadas en público. De hecho, pueden marcar los hitos de su historia con los discursos, desde Enrique V y la víspera de la batalla de San Quintín (“Band of brothers”) hasta la entrada en la Segunda Guerra y la valentía con Churchill (“Blood, toil, tears, and sweat”). Y es algo que heredaron a su colonia americana: ese uso de la palabra en público, que lo mismo hace periódicos, política, desde luego teatro y que, nosotros, los de lengua española, no entendemos del todo. Los de lengua inglesa parecen no entender que hay niveles, que no todo mundo entiende; que a los tontos hay que hablarles tontamente, despacio y de cosas simples, mientras que a los de arriba se les ha de hablar con inteligencia y tiento. O eso dijo Lope de Vega en el discurso que pronuncia en la Academia, su “Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo”:
Si hablare el rey, imite cuanto pueda
la gravedad real; si el viejo hablare
procure una modestia sentenciosa […]
que solo ha de imitar lo verosímil.
El vulgo paga por las comedias. Pero Lope solía cobrar un sueldo fijo (trescientos reales y más) y aceptar el mecenazgo. Nunca corrió con los riesgos de la taquilla: siempre invertía otro –un señor noble, un cabildo, el alcalde o la corona–. Es decir: la economía entre el autor, los actores y el público está intervenida desde la época de Lope de Vega; él mismo fue contratado por la Inquisición, y las autoridades que le daban trabajo también le daban indicaciones y prohibiciones. Refunfuñaba, pero obedecía: a escribir comedias, que consideraba inferiores a las tragedias, pero significaban su subsistencia y fama. Según Alfonso Reyes, tenía tal éxito que la misma Inquisición se vio obligada a prohibir un rezo que remedaba el Credo: “Creo en Lope todopoderoso, poeta del cielo y de la tierra.” Sus obligaciones y sus aportaciones quedan dichas en su “Arte nuevo”, donde se queja:
y escribo por el arte que inventaron
los que el vulgar aplauso pretendieron
porque como las paga el vulgo, es justo
hablarle en necio para darle gusto.
Está en cárcel de oro, produciendo entretenimiento y obligado a hacerlo de modo edificante y educativo. Suena a buen acuerdo pero, unas décadas después de Calderón, el teatro español se convirtió en una fábrica de mojamas.
Al contrario de Lope, y quizá por oficio del mismo Lope (“No conozco ningún poeta tan malo como Cervantes ni tan necio que alabe a Don Quijote”, escribió en 1605), Cervantes tuvo mala acogida entre las compañías teatrales, después de algunos modestos éxitos. En el prólogo de El rufián dichoso se queja de que “entró luego el monstruo de la naturaleza, el gran Lope de Vega, y alzose con la monarquía cómica [y unos años después] volví yo a mi antigua ociosidad, y pensando que aún duraban los siglos donde corrían mis alabanzas, volví a componer algunas comedias; pero no hallé pájaros en los nidos de antaño; quiero decir que no hallé autor que me las pidiese […] y así las arrinconé en un cofre y las consagré y las condené al perpetuo silencio”. No he hallado registros que hablen de ninguna representación de las obras cervantinas hasta el siglo xix, y muy escasas. Y a cuatrocientos años de su muerte sigue muerta casi toda la obra de Cervantes. ¿Qué hacemos en lengua española: velar fiambres? No hay académico que no baje la voz una cuarta para nombrar el Siglo de Oro, pero hasta hace poco no había existido una edición completa de la obra de Lope de Vega; el teatro de Guillén de Castro o de Mira de Amescua son rareza de cubículo; Calderón se consigue en pedazos de papel de calidades dispares. Hay acceso a la poesía y parte de la prosa sigloristas, pero el teatro apenas existe en papel, menos en las tablas y casi nada en redes.
Quedan varias hipótesis; la más inmediata, que gran parte de aquel teatro se nos volvió lejanísimo. Por dos razones. Una, que no hubo, ni hay, quien meta la mano para faltarle al respeto a la literatura y rehacerla, utilizarla y producirla de nuevo. Dos, que no se le mete la mano porque se teme a quien vela los cadáveres: la academia impone temor y suele creer que su obligación es regañar a quien profane sus santos y sus monstruos. Pero, sobre todo, porque el abandono central es el del público, que se aburre más y entiende menos conforme pasa el tiempo. Dicho claramente: si el teatro del Siglo de Oro existe es porque lo conserva la academia, y si el teatro del Siglo de Oro carece de vida es porque lo conserva la academia.
La relación de Shakespeare, o Ben Jonson, con el teatro es muy distinta: vivían de las tablas y la taquilla, no de los dineros públicos ni del mecenazgo. Los dramaturgos, además de ser actores muchos de ellos, competían en fama con los actores: Richard Burbage o Edward Alleyn eran las estrellas que acaparaban curiosidades y llenaban los teatros. Igual que hoy, con el star system del cine. Marlowe, aristócrata, universitario y solamente autor, sin pisar los vulgares escenarios parecía saber esto y buscaba siempre que Alleyn llevara el papel principal en sus obras. Y resulta notorio porque, verso por verso, quizá Marlowe es técnicamente superior a Shakespeare, pero le sucedió algo semejante que a Calderón de la Barca: mejor leer las obras que asistir a su representación. Son gran poesía, no gran teatro. Pisar las tablas no es literatura, pero en ellas vive o muere una obra.
Shakespeare puede ser deslumbrante, hondo, vulgar, grosero; pero no habla en necio, ni en llano ni en culterano; no es un asunto que lo acose o preocupe porque los registros codificados del inglés hablado no son tan rígidos como los del español o francés. Shakespeare se ve obligado a calcular la taquilla, no el habla. Con “poco latín y menos griego”, hizo poco caso del “principio de decoro” (tomado del decorum de Horacio y los retóricos latinos); es decir, que los personajes tengan una determinada integridad y verosimilitud. De ello habla el canónigo en el famoso capítulo xlviii del Quijote. Es de decoro que no aparezcan “un viejo valiente y un mozo cobarde, un lacayo retórico, un paje consejero, un rey ganapán y una princesa fregona” –todas estas faltas al decoro están, tal cual, en Shakespeare, que abunda en formas, menciones, alusiones impensables en España. No solo las sexuales sino todo un registro de humanidad viva: la corrupción de funcionarios, reyes despreciables y perversos, sirvientes igualados, nobles de baja estofa. Ni un solo héroe, dice John Ruskin: Shakespeare solo tiene heroínas, los hombres están todos tocados por la carencia, el mal, la crueldad y la cobardía. Más que personajes, dice Harold Bloom, vemos, escuchamos personas incapaces de dar cuenta de sí y no son predecibles ni para el público ni para sí mismas, y no responden a cartabones fijados por un autor o una preceptiva. ¿Más simple? Me puedo imaginar como Hamlet, o como Falstaff, o junto a Peter Quince en Sueño de una noche de verano, entre actores, pero los personajes de Lope o Calderón siempre son ellos, ajenos, lejanos.
Cervantes puede adoptar y emular la voz de un completo contrarreformista (católico, monárquico, patriota) en las Novelas ejemplares, pero está claro que el autor es distinto de su narrador y que, de hecho, lo somete a una tosca ironía: es un conservador bobo que sirve de excipiente para llevar un ácido corrosivo: el clamor de elogios con que los universitarios admiran cada burrada y lugar común del licenciado Vidriera; o el modo en que la mafia y el crimen organizan toda la vida social de clérigos, funcionarios, comerciantes en Rinconete y Cortadillo, o el espeluznante trato de los gitanos a las mujeres (La gitanilla). Y en toda esa crítica feroz –o en la suave simpatía que deja colar por los ingleses, incluso por Isabel I, la enemiga de su propio rey, en La española inglesa– Cervantes se las arregla para instalar a su propio intermediario oficializado: un narrador estándar, neutro, conservador.
Y con todo, ¿por qué resulta tan pobre el dramaturgo Cervantes –que nunca fue un gran poeta– si tenía un extraordinario oído para las voces, tonos, acentos y prosodia de las distintas hablas? En su narrativa, cada personaje habla de modo singular, distinto; en su teatro son uniformes, casi intercambiables. ¿Es pura pobreza de versificador, que no supo mantener al tiempo personaje, metro, acento, o también se cuela algo de miedo por el público? Porque no es lo mismo el público que el lector. El ruido de las galerías y el habla ante el monstruo presente infunde miedo a discurrir en público. Academia, Inquisición, aristocracias y funcionarios quisquillosos metieron al teatro en una máquina de repetir esquemas, cada vez más ceñidos. La crítica de George Santayana:
Los personajes apenas tienen nombres individuales. La dama de Calderón, por ejemplo, si no es Beatriz será Leonor, y bajo cualquier nombre será superlativamente hermosa, joven, casta, elocuente, devota y con recursos, y resultará indistinguible de cualquiera otra, en otras obras. El héroe siempre estará exageradamente enamorado, será exageradamente caballeroso, y absolutamente perfecto, salvo por este exceso de sensibilidad y honor […] mientras que el sirviente, ya sea llamado Crispín o Florín, es siempre un alma fiel y un cobarde, con el mismo humor forzado.
Si tuviéramos la insolencia de la lengua inglesa, veríamos terreno para la creación: ultrajar el teatro de Cervantes hasta que se vuelva nuevo. José Emilio Pacheco y Roxana Elvridge-Thomas hicieron una Numancia a la que limaron las rebabas, y quedó bien. Hace poco, un grupo extremeño montó otra Numancia, reescrita en prosa por Florián Recio y, a juzgar por las reseñas y los pocos minutos que quedan en YouTube, el resultado fue una obra viva, amarga, poderosa. Y eso debió ser desde su origen: el cerco de una ciudad que prefiere la muerte por propia mano que capitular ante el asedio del imperio invasor. Quizá –pero es mera especulación– el argumento cervantino estuvo en el origen de El estado de sitio de Camus. Pero son muy escasos los atrevimientos de la literatura con los clásicos españoles. Se ha intentado, con más o menos timidez, y a Don Juan le fue bastante bien, pero el Siglo de Oro viaja mal. Por ejemplo, de Shakespeare se puede tomar un personaje y ponerlo de otros modos y en otras obras. Tennyson y W. H. Auden reescribieron a Calibán; Tom Stoppard retoma a Rosencrantz y Guildenstern para una obra existencialista y moderna; Romeo y Julieta sobreviven a los automóviles y Macbeth puede vivir en Nueva York. ¿Qué se puede hacer con Segismundo (uno de los escasos personajes cuyo nombre parece propio y no intercambiable)? ¿Apresarlo en Guantánamo, como hijo aborrecido de George W. Bush? De cada obra de Shakespeare hay varias versiones en la red, gratis. Unas estupendas, otras muy malas, pero el rango es mayor que la capacidad de cualquier público. ¿Por qué no poner buenas producciones de teatro español en la red? Primero, porque casi no hay; segundo, porque una tinaja jurídica y un gel burocrático lo impiden: las obras pertenecen a instancias intermedias, que no son los autores ni actores y subsidian el teatro, o los libros, pero restringen el acceso directo. Entre el público y el escenario se ha instalado un invisible estorbo institucional; entre Cervantes y el lector, o Lope, o Calderón y el público interviene siempre una instancia medianera, que cree facultar lo que en realidad estorba.
Cuatro puntos han avejentado mortalmente al teatro del Siglo de Oro: no existe el deseo femenino, no hay rey malo, no existe justicia verosímil (como no la imparta el rey, de modo arbitrario) y la estratificación social es insalvable. El deseo y la sexualidad, que abundan en Shakespeare, ni se mencionan en las tablas de España. Las mujeres pueden amar, pero no desear. El código de honor español podía mostrar una moralidad monstruosa: para reparar el honor de una mujer violada, la solución era casarla con su violador (las dos versiones, Lope y Calderón, del Alcalde de Zalamea, entre muchos ejemplos). Recuerdo una escena del Enrique IV, conmovedora, risible y triste: Doll Tearsheet y sir John Falstaff, amantes, se hacen arrumacos mientras Poins y el príncipe Enrique los espían. Viejo y gordo, Falstaff no tiene ya las potencias juveniles, y Poins se burla: “¿No te parece raro que el deseo perdure muchos años más que el desempeño?”
No hay rey malo; todo lo contrario de Shakespeare, que no concibió uno bueno, y los que no son malvados, son pusilánimes o han perdido la cordura. Shakespeare no admira al poderoso, ni lo tiene por superior a nadie: la bajeza de Ricardo III, la perversidad del rey Juan, la hipocresía de Enrique V, gran líder y mal amigo, por ejemplo, hacen de Shakespeare un contemporáneo nuestro –y lo es desde los borbotones del pantano romántico; desde las versiones alemanas de Schlegel que, al traducir el soliloquio final de Macbeth, donde dice “sound and fury”, puso “sturm und drang”–. Para ponerlo claro: Shakespeare es mucho más agresivo y directo en acusar a Enrique VIII como rey equívoco y voluble que Calderón. En La cisma de Inglaterra, pese a que Enrique VIII fue enemigo declarado de España, Calderón atribuye sus fallos a las malas mañas y engaños de Volseo (Wolsey), para librar al rey de culpa y pasarlo como víctima. A ese grado llegaba la genuflexión española.
Y la justicia. De un repaso a las obras emerge pronto un esquema abominable: el delito y el abuso cometidos por el gobernante intermedio: militar con fueros, alcalde corrupto, comendador cruel; un funcionario del Estado que martiriza a la gente y enfurece a un pueblo que no halla otro modo de librarse del enemigo que matándolo. En español, ajusticiar, el verbo que activa a la justicia, no significa reparar sino matar y condenar. Luego aparece el rey, pronuncia dos palabras y el pueblo queda en paz. Lo mismo es Fuenteovejuna que los dos Alcaldes de Zalamea, que El mejor alcalde, el rey, que el grito de Independencia de México: “Muera el mal gobierno”, seguido de “Viva el rey”. Y la constante histórica se empeña en conservar un mismo modo de impartir justicia: un juez del Estado, sin concurso de civiles o jurado, da su veredicto sin rendir cuentas a nadie. El esquema anglosajón, consuetudinario, de jurados y exposiciones orales públicas tiene una larga vida dramática, desde la Orestía de Esquilo hasta las series de televisión. ¿Algún genio del guion podría escribir algo interesante sobre un despacho de abogados en México, Lima o Madrid? Las formas procesales de la justicia tienen una sola obra literaria: El proceso. Kafka. Nada más.
Cervantes es rescatable, porque la narrativa permite un juego distinto. La gitanilla es dueña de sí y capaz de desear; la idea de justicia (Rinconete y Cortadillo) queda como pose donde todos participan del delito; Numancia se las arregla para elogiar el suicidio (prohibidísimo por el Concilio de Trento) con la tristeza humanista y erasmiana, no con el torvo rencor barroco de Quevedo que, genial y brillante, tiene el alma podrida.
…
Shakespeare era empresario y corría con los riesgos. Su primer interlocutor no es el alcalde, o el conde de nada, ni la corona, sino el público. La corona inglesa no tenía ni dinero ni poder para compararse con la española, mucho menos para financiar teatrillos. Simplemente, no tenía los recursos económicos ni jurídicos para gobernar sin negociar. Felipe II recibía mayores ingresos solo por Milán que Isabel por todo su reino y la supervivencia de Inglaterra requería fuerzas que no podía pagar. Surgen los malos modos: la piratería y las patentes de corso, que no son sino contratos con particulares para sumar poderío. Es Walter Raleigh, por ejemplo. O lord Howard, John Hawkins y Francis Drake, que pusieron sus barcos (163 naves) junto a los de la reina (la Royal Fleet contaba con apenas 34 barcos) para combatir a la Armada Invencible, en uno de los momentos más extraños de la historia.
Las naves inglesas parecían lanchas frente a los gigantescos navíos españoles. Pero esos barquitos eran ágiles y, sobre todo, estaban armados con unos cañoncitos de bronce, casi todos del mismo calibre, que disparaban unas balas pequeñas. Abastecerse de parque, cargar y disparar les tomaba muy poco tiempo. En cambio, los navíos de la Invencible llevaban enormes cañones (algunos tenían nombre propio), que requerían cada uno la asistencia de una cuadrilla para cada disparo, con gran potencia pero muy lentamente. No estaban hechos para la batalla naval sino para despejar el mar y tomar el puerto con una numerosa infantería. Fue ocurrencia inglesa la de llevar la batalla al mar, en medio de una tormenta: velocidad de maniobra y repetición de fuego. Small is beautiful. And deadly. La dispersión de pequeñas naves y pequeños tiros destruyó al descomunal monopolio naviero de Felipe II y su irremontable burocracia: “Yo envié a mis naves a luchar contra los hombres, no contra las tempestades”, dijo al enterarse de la derrota.
Magia y suerte. Isabel I había encargado a su astrólogo, John Dee –astrólogo, mago, espía, traductor de Euclides y loco–, que pusiera una maldición contra los invasores. Y Dee convocó a los elementos. Es una de las inspiraciones de Shakespeare para el Próspero de La tempestad. De suerte, Cervantes no alcanzó a enrolarse, por burocracias, en la infantería que atiborraba las naves españolas.
En todo caso, la historia y sus lecturas son significativas para entender el mal hado de Cervantes y la increíble expansión de Shakespeare. De la batalla quedaron un poema aburrido, patriotero y triste de Cervantes y la analogía expansiva de La tempestad. Se trata de dos lenguas y dos culturas, de un fracaso y otro éxito que quedan punteados con dos batallas navales, como hitos de las dos civilizaciones: una persuadida de que la Edad de Oro es un pasado irrecuperable; la otra que cree, cándida o perversa, en el progreso y el futuro dorado.
La segunda gran derrota fue el fin del Imperio español: 1898. Aunque Eric Hobsbawm diga que el xx es el “siglo corto” (porque habría comenzado en 1914, con la Primera Guerra Mundial), puede argüirse que comienza dos años antes de su calendario, cuando Estados Unidos cambia el eje y equilibrio de poderes, modos de producción y tecnología. Además de arrancarle a España los restos imperiales (Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas), extiende un nuevo poder (imperialista, pero no imperial) sobre nuevas tecnologías: barcos con motor de explosión interna y el uso de combustibles fósiles, la estructura de los nuevos poderíos y la política del mundo. A los yanquis les importaban poco las islas americanas: asumieron la urgencia occidental de poner un pie eficaz en Oriente, en vez del tortuguismo intrincado de los trámites españoles, frente a la emergencia de la dinastía Meiji en Japón. El descomunal imperio de Carlos y Felipe fue a morir en las Filipinas.
Es dolorosa la comicidad de las cartas entre Miguel de Unamuno y Ángel Ganivet. La misma melancolía de la España defendida, de Quevedo, pero sin el ludibrio, la ira y los desplantes. Ya no es la afrenta sino la pura derrota ante quienes se juzga moralmente inferiores. La generación del 98 se refugió toda en el Quijote y difícilmente salió de los personajes centrales. Escribieron mucho, y cosas importantes, pero con el mismo resultado de la ópera de Massenet: un Quijote todo luz, todo sabiduría y grandes arias, metido en un ambiente de cazuelas, castañuelas y menudencia teatral. Y otra vez la inadecuación de los medios y el retraso tecnológico: “¡Que inventen ellos!” Unamuno da por suyo el alto espíritu y desecha la grosera corporeidad de los bárbaros de la tecnología. Y Rubén Darío da la nota con que la lengua española habría de afinarse:
No quiero estar de parte de esos búfalos de dientes de plata. Son enemigos míos, son los aborrecedores de la sangre latina, son los Bárbaros […] El ideal de esos calibanes está circunscrito a la bolsa y a la fábrica […] Desde Méjico hasta la Tierra del Fuego hay un inmenso continente en donde la antigua semilla se fecunda, y prepara en la savia vital, la futura grandeza de nuestra raza […] ¡Miranda preferirá siempre a Ariel; Miranda es la gracia del espíritu; y todas las montañas de piedras, de hierros, de oros y de tocinos, no bastarán para que mi alma latina se prostituya a Calibán!
Es el momento en que España y América Latina se dividen: los americanos no podían condolerse del fin de un imperio que combatieron para su independencia. Pero comparten una misma ideología o intuición: nosotros tenemos el espíritu; ellos, la tecnología. Somos la civilización y el alma, y ellos la barbarie corporal, la maquinaria. Y elige España a don Quijote, pero América Latina migra a Shakespeare: el camino hacia la redención es el de Ariel, “la parte noble y alada del espíritu”, según describe Rodó en la cátedra final del maestro que, por sabio, todos sus alumnos llaman Próspero.
Pero los bandos cayeron en el mismo yermo. España ensimismada y Latinoamérica entusiasmada e incapaz. Brotes de genialidad, abundancia de talentos y grandes escritores, pero sin resonancia, sin que cundiera el cacareado espíritu más que en los grupos cultos y privilegiados. La plebe no se convirtió en público y nunca se ocupó de libros ni escenarios. En el universo de la lengua española, entre quien habla y quien escucha seguía metida una autoridad central, vertical. El Próspero de Rodó es maestro; habla, pero no es interpretable; educa, no discute. Nunca hubo público sino alumnos, ni taquilla sino matrícula. Los autores se convirtieron en maestros. Entre quien habla y quien escucha no hubo una relación de intercambio, política o mercantil, sino jurídica y jerárquica.
España se regodea en el dulzón sabor de la derrota: confirma la philosophia christi de Erasmo y Cervantes: el loco que persevera, el derrotado, Cristo o don Quijote, es digno de la eternidad aunque todo lo de este mundo lo apabulle y apalee. Y es también la confirmación del honor y el ceniciento regusto del desengaño senequista. Los dos mundos del habla española lamen sus heridas, unos con don Quijote y otros con La tempestad. Pero ninguno repara en que el problema no reside en uno u otro autor, ni en su lector, sino interpuesto entre ellos: la desconfianza en el habla y la escucha. La conversación se había vuelto inverosímil. Sin debate, sin discusión, sin las cosas como se hablan en un ágora o en un mercado, con esa vulgaridad de Shakespeare que Voltaire despreciaba: la bajeza del habla plebeya, indigna de los escenarios y mala educación para el pueblo, y esa cultura de calibanes que igualan todo, lo comercializan y lo mezclan.
Por ejemplo, en 1882, algunos empresarios –entre ellos P. T. Barnum, el de los circos, inventor del show business y quien dijo que “nace un tonto cada segundo”– se daban a la tarea de ganar dinero a cambio de entretenimiento, diversión y cultura. Un empresario contrató a G. B. Shaw y, al año siguiente, a Oscar Wilde para dar pláticas y conferencias en las ciudades pomadosas (Boston, Baltimore, Nueva York) y, a Wilde, además, en el tendido del ferrocarril, entre la gente más intimidante que se pueda imaginar: fugitivos, presidiarios, pistoleros, renegados, la mayoría analfabetos y violentos. Y el esteta Wilde la pasó maravillosamente entre las fieras. Éxito total. Sobre todo porque nunca, a nadie, se le ocurrió preguntarse si aquellas bestias podrían entender el alado y alto espíritu de Oscar Wilde, o si el amanerado gigante lograría hablar en necio para que los ingenios apagados pudieran obtener alguna educación.
José Martí reseña algunas de las conversaciones y charlas de Wilde en Nueva York: “A eso venimos los estetas: a mostrar a los hombres la utilidad de amar la belleza.” Escribió mucho sobre los periódicos, la opinión pública, los debates políticos y, con deslumbramiento, sobre la impartición de una justicia cuyo proceso él mismo podía atestiguar y observar: no esos procesos que un juez lleva a cabo en la sombra de sí mismo sino la construcción dramática y narrativa de historias y acontecimientos. Y luego, el hecho insólito:
Pero en lo que se anuncia más el invierno es en la preparación para las lecturas. Hay aquí agentes de ellas, en cuyas listas, mediante diez pesos, se inscriben los que quieren leer en público […] Cargo es del agente buscar ocasión y auditorio a los lectores, que bien pudieran llamarse lecturistas, por cuanto a cosa tan nueva como esta, y tan especial y genuina, debe llamarse con palabra nueva […] Y ¡qué variedad inmensa de materias las que tratan los lecturistas, y qué modo tan honesto de vivir proporcionan a las gentes de letras, y qué provecho tan abundante y tan agradable sacan los concurrentes a las lecturas!
Martí descubrió la conversación, la palabra en público, sin intervención autoritaria y, de pronto, volvió a su tendencia hispana: que sea para educación. En trazos muy toscos, esas formas no reglamentadas de la lengua y el habla han dispuesto a la civilización del inglés para esparcirse y diseminar a Shakespeare, al contrario de la ideología que venimos siguiendo en la lengua española.
Conocemos el inmenso juego de la diseminación: Shakespeare acude a donde sea, como paisano, sin académicos cuidándole el polvo de los hombros. Lo celebran los jóvenes y los actores en Central Park, nos divertimos con las burradas de Drunk Shakespeare, le creemos sus soliloquios al posh, al cockney y al negro que insiste en su “hip-hop & Shakespeare”; incluso el parlamento británico suspende sus pendencias cuando alguno cita a Hamlet o a Julio César, para retomarlo en coro –y vergüenza de quien no sepa participar–. Incluso David Cameron atempera el descrédito cuando habla del inicio de las celebraciones para el cuarto centenario de Shakespeare. Todo mundo puede hablar de Shakespeare sin necesidad de credenciales. Todo vale: Bloom o Vendler; Auden y Goethe; Gielgud y Mirren, o Kott, Brook y Greenaway. Y a nadie le asusta que sea Wilde o el ferrocarrilero, o el joven actor borracho. Y lo más extraño: los presos y, de entre la carne de celda, los que menos esperanza tienen de salir. Un último dato: en YouTube hay decenas de representaciones y montajes de Shakespeare (la preferencia parece ser Macbeth) en las cárceles de Polonia, Sudáfrica, la India, México, Italia, Nueva York… Me queda claro que Cervantes es tan grande como Shakespeare, pero no igual de importante. Porque allá en los sótanos de la condición humana, el aire que respiran las fieras es de Shakespeare, no de Cervantes. ~